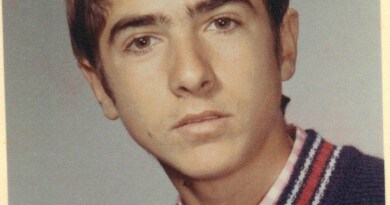José Lobato: «La casa de los abuelos»
Sospecho que me adentro en una hoja peligrosa del calendario, porque de repente empiezo a echar de menos un mundo del todo extinto, un mundo que ya solo existe en los álbumes de fotos y en las primeras temporadas de la serie ‘Cuéntame’.
En ese mundo perdido, a la hora de la merienda, las familias escuchan el parte, la novela o el Consultorio de Elena Francis en la radio que preside la estancia y los que se decantan por la lectura usan un recordatorio de primera comunión como marcapáginas. Según la hora del día, el salón huele a puchero o a café recién hecho y los bocadillos son de mortadela con tomate y aceite. En ese mundo al que ahora vuelvo, y siempre en función de lo que dé la tierra en cada época del año, los chorizos cuelgan en la despensa y los pimientos rojos en el balcón, porque la abuela pone mucho esmero en llegar a fin de mes. Al fondo, el Sagrado Corazón de Jesús preside la habitación de los abuelos, que mezcla un olor a talco, naftalina y Vicks VapoRub. Todos necesitamos que nuestra infancia huela a algo, para encontrar su rastro cuando necesitemos volver a ella y para que ese olor nos abrigue en los inviernos de la vida adulta.
En ese mundo de color sepia los juegos son aún rudimentarios e imaginativos; la tecnología ha empezado a llegar, pero todavía la saboreamos con cuentagotas. Aunque los Reyes Magos ya han empezado a incluir algunas calculadoras entre los habituales balones, bicicletas y maletines de la Señorita Pepis, aún habrán de pasar algunos años antes de la llegada del primer Spectrum. En estos años, los Magos de Oriente comienzan a sentir la competencia de Papá Noel y el Christkind, obligados a repartir también en España por la llegada de los primeros extranjeros y el retorno de emigrantes que han hecho suficiente fortuna en Francia y Alemania.
Los niños sabíamos que tras las navidades llegarían tiempos duros: la temida cuesta de enero. La administración de las cuentas de la casa en aquel entonces era necesariamente férrea y la mayoría de las familias tenía que privarse de algunos caprichos para no pasar más apuros de los necesarios entre paga y paga. Expresiones como “abrocharse el cinturón” o campañas publicitarias como “Familia que ahorra, familia feliz” resumen la frugalidad que ejercía de motor de las finanzas domésticas de la época. Como réplica vintage de aquella economía de guerra, los niños gestionábamos una alcancía con forma de cerdito, símbolo de la plenitud y la bonanza.
Los más mayores formaban un mundo pluscuamperfecto dentro de aquella sociedad pretérita. Vapuleados por la miseria de la guerra, los abuelos nos enseñaban todo tipo de rituales destinados a ahuyentar la peor de las calamidades: el hambre. Así, si el pan se caía al suelo, era prescriptivo besarlo para desagraviar al Señor y conjurar cualquier venganza divina que trajera la escasez a la mesa. Si alguien derramaba sal en la mesa, era inmediatamente conminado a tomar una pizca de dicho condimento y arrojarla por encima de su hombro izquierdo para que el diablo no nos vaciara la casa de víveres.
| “Muchos hemos tenido que esperar a la madurez, coincidiendo con un retorno imaginario a la infancia y a la casa de los abuelos, para entender el papel trascendental que juegan los ancianos en nuestras sociedades” |
Los más mayores, tan traumatizados por los efectos de la guerra primero y la posguerra después, tan afrentados por una rancia estratificación social y tan impregnados de aquel olor característico a sacristía, nos recordaban que el pan estaba en todo lo bueno de la vida, desde el Padre Nuestro hasta la Forma Consagrada, y nos advertían de que debíamos contentarnos con poco, dar gracias a Dios por lo que nos fuera dado y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente para ser hombres y mujeres de provecho y andar por la vida con la cabeza muy alta sin que nadie nos hiciera de menos. Sabe Dios qué humillaciones sustentaban aquellos consejos.
Aunque crecí tramando un plan de fuga, siempre he guardado un profundo respeto por los valores que me fueron transmitidos en aquel mundo remoto que fomentaba la aceptación de la responsabilidad por los actos propios, valoraba la cultura del esfuerzo y exigía respeto a los mayores y desvalidos.
Qué duda cabe que aquellos años son tiempos felizmente superados, que hemos mejorado todos los indicadores que miden nuestro bienestar desde entonces. Sin embargo, padecemos nuevas lacras que atentan contra nuestras normas de convivencia y buenas costumbres y menoscaban otros avances sociales. A mí me gustaría llamar la atención sobre el trato abusivo que como sociedad dispensamos a nuestros mayores. No me refiero solo al debilitamiento sistemático de su poder adquisitivo, sino también, y sobre todo, a los casos de explotación y abandono de ancianos que por desgracia hace tiempo ya que dejaron de sorprendernos en los telediarios.
Muchos hemos tenido que esperar a la madurez, coincidiendo con un retorno imaginario a la infancia y a la casa de los abuelos, para entender el papel trascendental que juegan los ancianos en nuestras sociedades. No solo prestan ayuda en el cuidado de los nietos y mantienen económicamente a las familias con sus modestas pensiones, sino que proporcionan enseñanzas y recuerdos que son refugio para la vida. Por eso llama la atención el hallazgo, cada vez más frecuente, de ancianos que aparecen muertos tras años en los que nadie los echó en falta. Años en los que no recibieron visitas ni llamadas. Esto exige una reflexión en clave de decencia colectiva sobre los niveles de soledad, dependencia y aislamiento a los que están expuestos nuestros ancianos y que ocasionalmente alcanzan cotas fatales de exclusión social.
 |
|