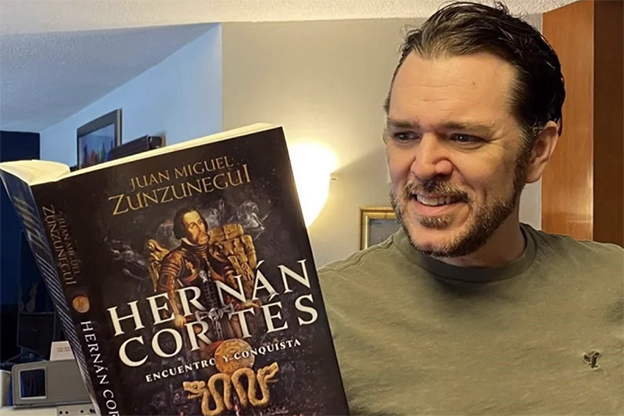En el pueblo estuve varios años con Doña Trini, maravillosa maestra donde las haya, pues a sus dotes educativas añadía su bondad natural. En las Escuelas frente al cine Yusuf, nos tenía a los mayores, si mayores se pude considerar a niños de 7-9 años en la cocina de la escuela, en la parte alta de la misma; allí compartía mesa con mis queridos compañeros Gerardo Pérez, Gonzalo Pulido y Julio Martín, entre ollas y pucheros aprendimos a leer, sumar, restar y dividir, pues entonces se aprendía al mismo tiempo que recibíamos cartuchos de leche en polvo, que mandaban desde Madrid.
Recuerdo a mi padre diciendo el sacrificio que suponía enviarme a estudiar a Motril, al Colegio San Agustín, totalmente privado, pues entonces no había concertación y teníamos que acoquinar mensualmente, a parte del transporte. Como se comprenderá poco podía hacer yo ante tal aseveración de responsabilidad con tan solo 9 años.
 El curso 1964-65 empezaba el día 5 de octubre, lunes para más señas y la noche anterior no dormí absolutamente nada y tuve toda la noche a mi tío Eduardo que dormía conmigo sin pegar ojo. A las siete y media de la mañana, ya estaba yo en la puerta de mi casa en la calle Cristo y subí corriendo las escaleras para coger el cesto de mimbre con la comida que me había preparado mi madre, ¡¡ay!! Esos cestos de mimbre, las comidas tan ricas que han transportado por toda la geografía.
El curso 1964-65 empezaba el día 5 de octubre, lunes para más señas y la noche anterior no dormí absolutamente nada y tuve toda la noche a mi tío Eduardo que dormía conmigo sin pegar ojo. A las siete y media de la mañana, ya estaba yo en la puerta de mi casa en la calle Cristo y subí corriendo las escaleras para coger el cesto de mimbre con la comida que me había preparado mi madre, ¡¡ay!! Esos cestos de mimbre, las comidas tan ricas que han transportado por toda la geografía.
A las 8 en punto estaba en la parada de la Alsina, frente a mi casa la furgonetilla, en diminutivo, pues era un minibús de 9 plazas que tenían los Frailes para transportar a los estudiantes a Motril, previo pago lógicamente, los curas no regalan nada.
Los nervios que tenía eran enormes, hasta el punto que tropecé a subirme y me di un golpe en la rodilla que me hice hasta sangre, mi pobre madre, que aun estaba en la puerta esperando como su hijo, cual soldado que marcha al frente, corrió a la casa y me trajo agua oxigenada, gasa y esparadrapo, bien empezábamos.
Llegamos a Motril a las 8, 45 horas y aun hubo tiempo de sentirme un tanto extraño, no sé el porqué, pero ya miraban de forma diferente a los Salobreñeros, años después supe el motivo, eramos la envidia de todos los motrileños.
Tal eran los nervios que yo tenían, que cuando sonó el timbre de las 11,30 y todos los niños corrían al patio, yo pensé que era la hora de la comida y allí fui, directo al cesto de mimbre y apartado del resto de niños, justo al lado del grifo de agua, me senté, abría mi cesta y ¡¡oh, sorpresa!!, era la séptima maravilla del mundo. Una servilleta de cuadros rojos y azules, una tartera con filetes empanados y media tortilla de patatas con cebolla que tanto me gustaba y me sigue gustando. Había también un huevo duro, un tomate rojo de los buenos y un plátano, pensé qué exagerada era mi madre, pero después de finalizar me supo a gloria.
(Pulsar sobre la imagen para agrandar y después en la lupa)
Cuando acabé, mis compañeros de clase se reían del cateto de Salobreña, pues luego me explicaron que el timbre sonaba a las 11,30 para el recreo y a las 14 horas para la comida, pero yo me sentía tan lleno y feliz por la comida tan deliciosa que mi madre había preparado que me daba igual sus risas y mofas.
Sí recuerdo perfectamente, que a la hora del almuerzo me las pasé jugando en el foso de arena que había para no prestar mucha atención al resto de Niños que comían a su hora.
Por la tarde, de regreso a Salobreña, no paraba de contar lo que me había ocurrido con el dichoso timbre y las risas de los envidiosos motrileños. Otro día, contaré el recibimiento y bienvenida que me dio el Padre Ángel, pues era el fraile que tuve ese curso de ingreso en los Agustinos.