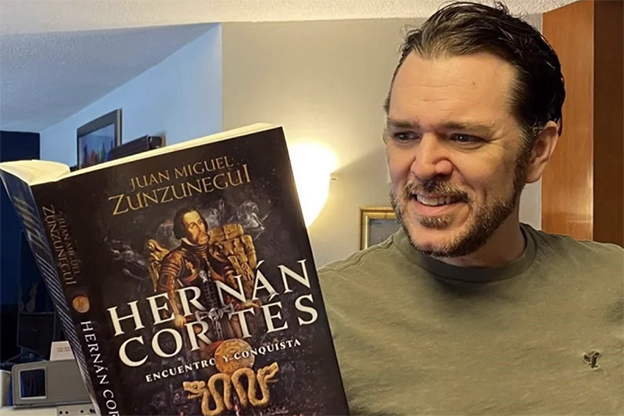“Todo lo que existe duerme, excepto el rencor y el agua”
Proverbio bereber
En los últimos estertores del pasado año 2020 el Gobierno de coalición de España ha conseguido aprobar dos importantes leyes. Una de ellas atañe a la nueva ley educativa, la LOMLOE o Ley Celaá (por el nombre de la ministra de Educación que la ha impulsado), la octava ley de la Democracia –en algo más de cuatro décadas–. Dato que, ya de por sí, es suficientemente significativo de que en nuestro país nunca se ha querido –o sabido– dejar a la educación fuera de la lucha partidista. La segunda de las reglamentaciones ha sido la Ley de Eutanasia; una ley tan esperada como necesaria, que ha convertido a España en el sexto país del mundo –cuarto de Europa–que regula el derecho a morir con dignidad. Unas iniciativas legislativas éstas que, como era de esperar, han contado con la frontal y cerril oposición de los partidos de derechas.
Respecto a la primera de ellas, la Ley de Educación, tal como hemos podido leer en estas mismas páginas de IDEAL EN CLASE y que Paco Olvera ha expuesto detalladamente, hasta ahora ha sido imposible conseguir una ley de consenso que nos permitiera acometer las necesarias reformas (estables y duraderas) que necesita la educación. ¿El motivo? Las razones ideológicas que siempre se han interpuesto ante el diálogo y el entendimiento. A pesar de ello, debemos precisar que sí hubo un intento serio que estuvo a punto de conseguirlo. Fue hace unos años, en el 2010, siendo ministro de Educación Ángel Gabilondo. Entonces, tras largos meses de acercamientos y negociaciones, se abrió una posibilidad seria de romper la dinámica de que el partido que llega al Gobierno haga su propia ley. Pero, en el último momento, la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, impidió que se alcanzará el ansiado acuerdo: la realidad fue que ni ellos ni sus verdaderos intereses se lo podían permitir.
En base a ello, creo que será oportuno traer a colación una antigua anécdota sobre el tema. Según se cuenta, en tiempos de la II República, en un debate parlamentario y después de un discurso tremendista sobre los cambios que se avecinaban en la educación, un político conservador concluyó preguntándose: ¿Qué será de nuestros hijos? Una voz al fondo le contestó: “Al suyo ya lo hemos colocado”. Pues eso, que a pesar de los indudables avances que supuso el ambicioso proyecto de enseñanza republicano, algunos seguían anclados en el mantenimiento de las desigualdades sociales y del analfabetismo que impedían el acceso a la educación de la mayor parte de la población; lo cual les aseguraba la posición dominante para sus vástagos.
Y es que, haciéndolo extensivo a nuestros días, si la vida en sociedad debiera estar determinada por un solo fin, el bien común, la educación (y, por supuesto, la sanidad), tendrían que ser únicas, gratuitas, de calidad y garantes de las mismas oportunidades. Algo que no todos parecen estar dispuestos a asumir. Muy al contrario. Ya que esconden, tras el señuelo de la libertad, la perpetuación de los privilegios de que siempre han gozado. Sobre todo con la escuela concertada (más la privada) y la gran influencia que ostenta sobre todas ellas la Iglesia católica.

Respecto a la segunda de las leyes mencionadas, la regulación de la eutanasia, indicaremos que se trata de un nuevo derecho, una nueva conquista social. Un logro que ha venido siendo objeto de demanda desde hace bastantes años. Uno de los casos más emblemáticos, recordémoslo, fue el de Ramón Sampedro. Un tetrapléjico gallego que, durante más de 30 años, luchó porque le ayudaran a quitarse la vida. Una campaña personal que, como todos sabemos, concluirá con su suicidó “asistido” en el 1998. Un drama personal y una problemática social que la película Mar adentro supo retratar de modo magistral algunos años más tarde, en el 2004. Un film que, dirigido por Alejandro Amenábar y protagonizado por Javier Bardem y Belén Rueda, removerá como ninguna otra las adormiladas conciencias de amplias capas de nuestra sociedad. Una película que, aunque pueda parecernos paradójico, desde entonces, nos hizo prestar más atención a la vida y a hacernos más sensibles al dolor humano.

Planteamientos éticos a los que podríamos añadir bastantes más ejemplos personales –y de modos crueles de afrontar el dolor– que esporádicamente nos sobresaltan en los medios de comunicación, para recordarnos que la vida sólo puede ser digna si también lo es su final. Más recientemente con el caso de Mª José Carrasco, la mujer a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández. Pero, un derecho a la eutanasia que, a pesar de algunos intentos fallidos anteriores y del hecho de contar con un amplio apoyo ciudadano, se hará esperar desde un punto de vista legislativo (y despenalizador). Hasta los últimos días de diciembre de este inesperado y traicionero año que, por fin, hemos dejado atrás.
Un derecho a morir dignamente recientemente adquirido que, parece obvio recordar, no obliga a nadie y que viene a aportar algo de humanidad y empatía a hacia los que se puedan encontrar frente a una situación de sufrimiento y dolor de modo irreversible. Sin embargo, también es una ley que, en este país tan propenso al enfrentamiento visceral y agónico, tal como ilustrara Francisco de Goya en su cuadro del Duelo a garrotazos, cuenta con el antagonismo de algunos grupos minoritarios, pero muy influyentes y radicalizados, que ansían contaminar la serenidad de las mentes y que continúan atrapados en la necesidad enfermiza de imponer a todos los demás sus ideas y sus creencias.
Así, para concluir, frente a la mezquindad, la intolerancia y el sectarismo, y sin dejar de reconocer la necesidad de establecer puentes que faciliten el consenso entre distintas opciones e ideologías, yo, con humildad y sin estridencias, me inclino por seguir el mensaje de la pintada del muro con la que me crucé hace poco por mi ciudad. Decía así: ¿Detenerse? Nunca ¿Avanzar? Siempre ¿Rendirse? Jamás.