El académico José Antonio López Nevot ha sido el encargado de contestar al profesor y escritor

En la noche del lunes, la Academia de Buenas Letras de Granada celebraba, en el Paraninfo de la Universidad de Granada, su Junta Pública con motivo del ingreso como Académico de Número, letra S, del profesor y escritor granadino José Abad Baena, (Colomera, 1967) que lo hizo con el discurso titulado ‘Los últimos Gatopardos.
La contestación ha corrido a cargo del José Antonio López Nevot quien, al final de su intervención destacó «el firme compromiso de Abad con el estudio y cultivo de las buenas letras y la promoción de su ejercicio, fines de nuestra Academia, y estoy persuadido de que desempeñará eficazmente las tareas que le sean encomendadas en favor de la humilis sapientia, lema de la institución».
Previamente el nuevo académico reconoció que sus dos grandes pasiones son el cine y la literatura, unidas en este caso a su vinculación con Italia, muy especialmente con Sicilia, donde conoció a su esposa, Bárbara y nació su primer hijo. Prueba evidente de la interrelación entre el cine y la literatura fue su discurso sobre la novela ‘Il Gattopardo’, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y la película homónima, filmada por Luchino Visconti, de las que ofreció innumerables detalles.

Reproducimos a continuación el texto leído por José Abad:
Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores, amigas y amigos:
No se me ocurre un modo mejor de agradecer el honor que se me ha concedido al aceptarme como miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada que hablarles de mis dos grandes pasiones: el cine y la literatura. He dicho bien: pasiones. El cine y la literatura no son meros pasatiempos con que llenar unas teóricas horas vacías; para mí, cine y literatura son algo íntimo, intenso e inevitable, y la palabra pasatiempo se queda muy lejos de hacerles justicia. Algunos de los momentos más felices de mi existencia los he vivido entre las páginas de un libro o delante de una pantalla. Algunos momentos, repito. La vida, tan avara tantas veces, se ha mostrado generosa conmigo y ha tenido a bien obsequiarme con un buen puñado de instantes felices desperdigados entre España e Italia, junto a personas a quienes quiero; me considero un hombre afortunado. Sicilia también estará presente en mi discurso porque el mejor modo que se me ha ocurrido de agradecer este honor, estaba diciendo, es hablarles de la obra magna de Luchino Visconti, El Gatopardo (Il Gattopardo, 1963), y de la novela en que se basa, firmada por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ambientadas en esa hermosa tierra que ya considero mía. En Sicilia conocí a Bárbara, allí nació mi primer hijo y allí regresamos mi familia y yo siempre que podemos.
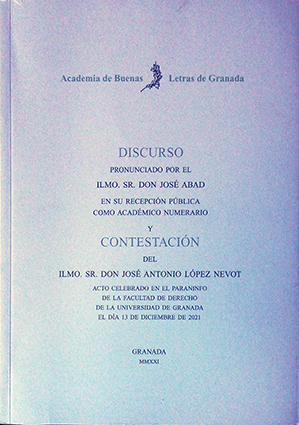
En mi caso, el cine y la literatura están tan imbricados que el uno amplía los horizontes de la otra continuamente. Si una novela logra interesarme, su adaptación como mínimo me intrigará, y al revés: si una adaptación cualquiera me cautiva, no dudaré en darle una oportunidad al libro. El placer lector que he sentido con ciertos títulos lo he buscado como espectador en la pantalla, y viceversa. A veces se encuentra y a veces no, pero esta búsqueda por sí sola es enriquecedora. No exagero si digo que, tras haber leído 20.000 leguas de viaje submarino siendo niño, no descansé hasta haber visto la versión en cinemascope dirigida por Richard Fleischer, y me he desvivido hasta no leer la novela de Alan Le May que sirvió de base para Centauros del desierto. Algunos de mis autores predilectos apenas han conocido adaptaciones cinematográfi cas —pienso en Jorge Luis Borges o Italo Calvino— o no han tenido suerte en su traspaso a la gran pantalla —pienso en Edgar Allan Poe o Manuel Vázquez Montalbán—. En compensación, el cine me ha descubierto obras clave de mi biblioteca personal. Yo conocí la Lolita de Stanley Kubrick antes que la de Vladimir Nabokov, El proceso de Orson Welles antes que el de Franz Kafka, El largo adiós de Robert Altman antes que el de Raymond Chandler y El desierto de los tártaros de Valerio Zurlini antes que el de Dino Buzzati, pero, al fi nal, estas cuatro novelas han sido más relevantes para mí que sus respectivas adaptaciones. Mi primer Gatopardo fue el de Luchino Visconti; el de Lampedusa llegó después pero, en esta ocasión, el libro no ha logrado ensombrecer la película.
La primera vez que la vi debía de tener trece, catorce o quince años; no puedo precisarlo. Era joven, muy joven, y fue en televisión, en el canal UHF, que se veía con mucho grano en nuestro televisor. Esto no me desanimaba porque a esa edad estaba resuelto a ver todo el cine del mundo, ignorante de que el cine, al igual que el mundo, es inabarcable. No era la versión íntegra, hoy lo sé, sino la versión convenientemente expurgada por la censura franquista. En cualquier caso, no entendí gran cosa y no descarto haberme aburrido, pero intuía que este “aburrimiento” formaba parte del aprendizaje. Lo único que me intrigó fue el parche en el ojo que exhibe Tancredi Falconeri tras haber sido herido en las calles de Palermo; un detalle que lo emparentaba con otros ilustres cíclopes de mi infancia: el vikingo tuerto interpretado por Kirk Douglas en Los vikingos, el alguacil borrachín encarnado por John Wayne en Valor de ley o el mercenario Snake Plissken de 1997: Rescate en Nueva York. Pasaron bastantes años antes de darle una segunda oportunidad al Gatopardo. Para entonces, yo había leído bastante sobre ella, había visto otras películas de Visconti y, ahora sí, disponía de los rudimentos necesarios para interpretarla debidamente. No obstante, todavía estaba lejos de sentir la devoción de hoy. Algunas obras se nos imponen por deslumbramiento; me sucedió con El corazón de las tinieblas y su libre traslación a la pantalla, Apocalypse Now. Otras obras actúan por sedimentación; calan poco a poco en nuestro ánimo y van formando una costra recia, resistente. La película y la novela tituladas El Gatopardo pertenecen a este segundo grupo. Mi relación con Sicilia ha contribuido sin duda al arraigo de ambas.

En el libro concurren una serie de circunstancias que hacen de él una obra singular. Giuseppe Tomasi, último príncipe de Lampedusa, se consagró a la escritura tardíamente, cuando le quedaban solo unos pocos años de vida. Quienes lo conocieron han perpetuado un retrato de hombre solitario y esquivo, de una timidez rayana en la misantropía, que se mostraba abierto o irónico sólo con algunos elegidos. Lampedusa vivió de las rentas, sin ningún horizonte vital preciso, salvo el cultivo de la lectura. Su único vicio conocido fue la compra compulsiva de libros que luego mandaba encuadernar. Sentía una declarada predilección por las letras inglesas y francesas, que leía en lengua original. Ya mayor, impartió una serie de cursos sobre literatura a unos pocos allegados, más jóvenes, que adoptó como discípulos. Era un apasionado de William Shakespeare y de la poesía de T. S. Eliot; entre los narradores se inclinaba por Charles Dickens y Stendhal, el referente más obvio de su novela. Todo cambió en 1954; tenía él 58 años. En julio de este año, Lampedusa acompañó al poeta Lucio Piccolo, primo suyo, a un congreso literario celebrado en San Pellegrino Terme, en la provincia de Bérgamo, donde se codeó con varios autores de prestigio. Este viaje fue una revelación; de vuelta a Palermo, se puso a escribir una historia que le rondaba hacía años. Le costó arrancar porque escribía raramente en su propio idioma; él se sentía más suelto escribiendo en francés. David Gilmour afirma que la lengua italiana empleada por Lampedusa “da a veces la impresión de ser una traducción, aunque [en contrapartida] su falta de familiaridad con la escritura le hizo ser especialmente selectivo en las palabras” (El último Gatopardo, Siruela, página 140). Lo considero un juicio muy exacto. En mayo de 1956, envió a la editorial Mondadori los dos primeros y los dos últimos capítulos de la novela; el manuscrito iba acompañado de una carta de recomendación de Lucio Piccolo; un aval insuficiente, según veremos.

En otoño entregó los capítulos centrales, que Mondadori rechazó a causa de un informe negativo de Elio Vittorini según el cual la novela necesitaba una revisión profunda. Vittorini no erraba; de hecho, Lampedusa siguió haciendo precisamente esto —corregir, corregir, corregir— hasta el fi nal de sus días. A principios de 1957 ofreció el manuscrito al editor palermitano Fausto Flaccovio, quien, por propia iniciativa, lo presentó a su vez a la editorial Einaudi. Allí volvieron a darse de bruces con Vittorini, que lo rechazó de nuevo insistiendo en sus muchos altibajos y estilo desfasado. Coincido con Vittorini: en no pocos pasajes, El Gatopardo se sirve de unos recursos no solo contrarios a la estética del momento —el Neorrealismo—, sino simple y llanamente anticuados. Lampedusa murió el 23 de julio de ese año a consecuencia de un cáncer de pulmón. El Gatopardo, que debería haber sido su primera novela, acabó siendo la única; se conserva, en forma de relato, el primer capítulo de la siguiente: I gattini ciechi [Los gatitos ciegos]. En 1958, a instancias de Giorgio Bassani, la editorial Feltrinelli accedió a la publicación; sólo entonces se enteraron de la reciente muerte del autor. Lo que sigue es de sobra conocido: la novela se convirtió en un auténtico superventas al llegar a las librerías y se reedita sin interrupción desde hace siete décadas. En julio de 1959 recibió el premio Strega, el galardón más reputado de las letras italianas.
El éxito puso el libro en el punto de mira de la crítica. El debate se polarizó entre los admiradores incondicionales de la novela y sus detractores, no menos categóricos; entre los primeros despuntan nombres como Eugenio Montale y Louis Aragon; entre los segundos, Alberto Moravia y Leonardo Sciascia (quien más tarde reconsideraría su postura). David Gilmour escribe: “Algunos críticos afi rmaban que un par de páginas de la novela podían decir más de Sicilia y de sus problemas que volúmenes de ensayos eruditos. Pero otros negaron que la visión de Sicilia de Lampedusa tuviese alguna validez en absoluto” (op. cit., pág. 181). Muchos lamentaron su visión profundamente negativa de Sicilia y de los sicilianos. Un hilo de resentimiento recorre la narración de principio a fin, es cierto, pero en última instancia el escritor se limitó a poner negro sobre blanco la visión que del mundo y de sí mismos tenían sus paisanos, fatalista y sensual a un tiempo, y denunciar, lo diré con sus propias palabras: “el rústico maquiavelismo de los sicilianos” (El Gatopardo, Anagrama, pág. 128). Tampoco gustó la visión desencantada de la unificación de Italia justo cuando el país se disponía a festejar el primer centenario de la misma. Para Lampedusa, la unificación había sido un simple traspaso de poderes, la sustitución del linaje de la sangre por el del dinero. El desencanto de Lampedusa me parece legítimo. En el fondo, las reformas sociales que trajo consigo la Italia unida fueron más aparentes que profundas en tierras sicilianas, consecuencia lógica de introducir unos pocos cambios superficiales con el fin de que en el fondo nada cambie.
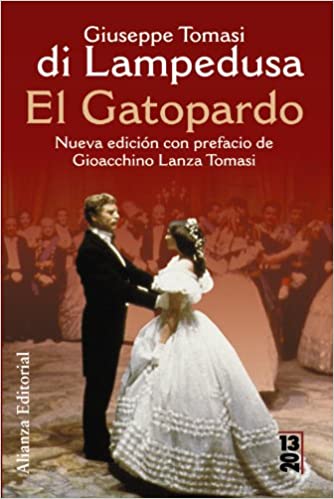
La novela arranca en mayo de 1860. Garibaldi y sus camisas rojas han desembarcado en Marsala, en la costa occidental de Sicilia, y las tropas rebeldes avanzan sobre Palermo. El protagonista, Fabrizio Corbera, príncipe de Salina -un personaje inspirado en un bisabuelo del autor-, asiste al principio del declive de la nobleza, impotente e impasible, porque en esa impasibilidad —escribe Lampedusa— “reside fundamentalmente la distinción” (El Gatopardo, pág. 236). Las contradicciones de dicha coyuntura se focalizan en el personaje de Tancredi Falconeri, sobrino de don Fabrizio, que usará la revolución a modo de promoción dentro de la nueva jerarquía. Tancredi se suma a las milicias garibaldinas no por convicción, sino por conveniencia. A él le importa exclusivamente el poder; recuérdese esa máxima suya, de un cinismo galopante: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. En el nuevo tablero socio-político, Tancredi no duda en “rebajarse” a cortejar a Angelica, hija de don Calogero Sedara, alcalde de Donnafugata (el feudo particular de la familia Salina) y nieta de Peppe ‘Mmerda, un campesino que un buen día apareció con doce disparos de lupara en la espalda. Don Calogero es un genuino exponente de la burguesía en alza y del sistema mafioso en ciernes, pues la mafi a echará raíces en Sicilia precisamente a causa de la imperfecta unificación del territorio italiano. La excepcional belleza de Angelica Sedara, así como la cuantiosa dote y las muchas influencias del padre, facilitarán este cortejo contra natura entre un noble y una joven de extracción humilde. Cuando consiga su propósito, Tancredi no dudará en renegar de Garibaldi y de cuantos lo seguían.
En unas páginas memorables, don Fabrizio habla del “deseo de muerte” de los sicilianos al caballero Chevalley, que ha viajado hasta Donnafugata para ofrecerle un cargo de senador que él, por decencia, rechaza: “Todas las expresiones sicilianas son expresiones oníricas, hasta las más violentas —comenta don Fabrizio—: nuestra sensualidad es deseo de olvido, nuestros escopetazos y nuestras cuchilladas son deseo de muerte” (pág. 197). Y ese deseo de muerte recorre El Gatopardo. La primera línea de la novela es el último verso del Ave María: Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. En Villa Salina se ha rezado el rosario, como cada tarde, y al término de éste don Fabrizio sale a pasear por el jardín, en donde reina “un aire de cementerio”. Mientras pasea, recuerda un episodio de un mes atrás: el hallazgo del cadáver de un soldado herido en una refriega con los rebeldes que había ido a morir debajo de un limonero. En ocasiones, ese tinte fúnebre se tiñe de sarcasmo, como cuando escucha el toque de difuntos en una iglesia y el príncipe comenta para sus adentros: “Dichoso él”, antes de apostillar: “Mientras hay muerte hay esperanza”. Durante la fiesta en el palacio Ponteleone, don Fabrizio se refugia en la soledad de una biblioteca para huir del alboroto y Tancredi lo sorprende contemplando un lienzo de Jean-Baptiste Greuze, La muerte del justo: “Pero ¿qué estás mirando? —pregunta Tancredi—. ¿Te ha dado por cortejar a la muerte?” (El Gatopardo, pág. 245). Los dos últimos capítulos están enteramente consagrados a ella. Tras mostrarlos en su esplendor, Lampedusa se demora en la agonía del príncipe en el penúltimo capítulo y en el deterioro físico de Angelica y las hijas de la casa Salina en el capítulo de cierre, ambientado en mayo de 1910, cuando se cumple medio siglo del desembarco de Garibaldi. La novela reunía todo cuanto resulta tentador para la industria del cine: tenía una buena historia, había sido un importante éxito editorial, lo cual podía atraer al público necesitado de este tipo de reclamos, y gozaba de esa aura de prestigio privilegiado por públicos pretendidamente “selectos”. La polémica también suele ser un acicate. Lo fue en este caso. Luchino Visconti se mostró inmediatamente interesado por la adaptación porque esto le permitía participar del debate. Durante la presentación del film, declaró: “La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa me gusta muchísimo. Le he cogido afecto a ese personaje extraordinario que es el príncipe Fabrizio di Salina. Las polémicas de los críticos en torno al contenido de la novela me han apasionado hasta el punto que deseo intervenir en ellas y expresar mi opinión. Esta es quizá la razón que me movió a aceptar la propuesta de hacer esta película”. El Gatopardo le permitía asimismo regresar a Sicilia con un enfoque muy diferente al utilizado en La tierra tiembla (La terra trema, 1948), una adaptación de I Malavoglia de Giovanni Verga, en donde había logrado una de las muestras más depuradas del Neorrealismo. Además podía llevarse la historia a un terreno personal sin esfuerzo. Al igual que Lampedusa, Visconti era de ascendencia noble. La familia Visconti había gobernado Milán, primero como señores de la ciudad, luego como duques, entre los siglos XIII y XV. El padre del cineasta, el conde Giuseppe Visconti di Modrone, mantuvo fuertes vínculos con la casa Saboya, y él nunca logró desprenderse de las maneras aristocráticas en que fue educado, ni siquiera cuando pasó a militar en las filas del Partido Comunista Italiano. Siempre le gustó vivir rodeado de lujos y de una corte de admiradores.

El retrato perpetuado de Visconti difiere ostensiblemente del de Lampedusa. El Gatopardo milanés fue una persona de carácter exuberante, con una intensa vida social. Quienes lo conocieron cuentan que solía adoptar una actitud autoritaria, incluso tiránica, con amigos y colaboradores; nunca logró establecer una relación de igualdad con nadie. Tanto Visconti como Lampedusa recibieron una formación más europea que italiana. En el caso del cineasta, los dos países decisivos en su formación fueron Alemania y Francia. Entre sus escritores preferidos se hallan Goethe y Thomas Mann, así como Stendhal, aunque él sintiera predilección por Marcel Proust. De hecho, uno de los proyectos largamente acariciados por el cineasta fue la adaptación de En busca del tiempo perdido. Desde niño, manifestó un fortísimo interés por las artes escénicas en general y de manera muy especial por la ópera. Visconti fue un hombre de teatro tanto como un hombre de cine. Estrenó su primer montaje teatral en enero de 1945: Los padres terribles, de su buen amigo Jean Cocteau, y desde entonces hasta el fi nal trabajó ininterrumpidamente para los escenarios. Su primer largometraje, Obsesión (Ossessione), data de 1943; el último, El inocente (L’innocente), de 1976. Visconti murió antes de verlo terminado. Él mismo reconoció que no habría sabido decantarse por uno u otro medio: “Cuando estoy dirigiendo una ópera, sueño con hacer una película; cuando estoy haciendo una película, sueño con dirigir una ópera; y cuando estoy haciendo una obra de teatro, sueño con la música”, confesó.
A la hora de llevar El Gatopardo a la pantalla, Visconti contó con un aliado incondicional en el productor Goffredo Lombardo, que satisfizo sus muchas exigencias a cambio de unas pocas concesiones más beneficiosas que contraproducentes. Lombardo orquestó una coproducción con Francia y llegó a un acuerdo con la 20th Century Fox para la distribución internacional del film. La compañía norteamericana se mostró dispuesta a darle apoyo financiero siempre y cuando el reparto estuviera encabezado por un intérprete de renombre. A Visconti le habría gustado contar con Marlon Brando para el papel del príncipe; los socios norteamericanos no accedieron. Tampoco logró a Laurence Olivier, su siguiente candidato. Le dieron a elegir entre Spencer Tracy, Anthony Quinn y Burt Lancaster, y Visconti se decantó por este último. El director lo recibió con malos modos en el plató, pero el actor lo conquistó dedicándose por completo al personaje. La complicidad entre Visconti y Lancaster fue tanta que el cineasta volvería a contar con él para otro papel autobiográfico posterior, el del profesor de Confidencias (Gruppo di famiglia in un interno, 1974). Hoy resulta arduo imaginar a cualquier otro actor en las vestes de don Fabrizio; cuando se relee la novela, la extraordinaria estatura humana de Burt Lancaster se nos impone con absoluta naturalidad. Para el papel de Tancredi eligió a Alain Delon y para el de Angelica a Claudia Cardinale, con quienes había trabajado anteriormente en Rocco y sus hermanos (Rocco e i suoi fratelli, 1960). También es difícil imaginar intérpretes más oportunos para estos papeles.

El legendario perfeccionismo de Visconti alcanzó cotas nunca superadas en esta producción. Lombardo sugirió la posibilidad de reconstruir algunos decorados en estudio; Visconti se negó: El Gatopardo está ambientada en Sicilia y se rodaría en Sicilia. El hijo adoptivo de Lampedusa, Gioacchino Lanza Tomasi, lo ayudó a localizar los escenarios más adecuados en Palermo y alrededores. Tuvieron que obtener permiso de los capos de la mafia locales para filmar en determinados lugares, aunque parece ser que estas gestiones se hicieron a espaldas del director. El rodaje se prolongó desde marzo a diciembre de 1962. Algunos detalles del mismo nos revelan el esmero con que fue concebido. Pensemos en la larga secuencia del baile en el palacio Ponteleone que cierra la película, que se halla posiblemente entre lo mejor jamás filmado por Visconti. Esta secuencia requirió 48 días de rodaje. El equipo de producción instaló un sistema de aire acondicionado en el palacio Gangi de Palermo que se reveló insuficiente y obligó a filmar desde la tarde al amanecer, cuando descendían las temperaturas en la ciudad; cada día llegaban desde San Remo, en avión, los centenares de ramos de flores que debían llenar a rebosar los salones de palacio, para que lucieran frescas; las velas de las arañas de cristal debían reponerse cada pocas horas porque se derretían con el calor de los focos; se instaló un servicio de lavado y planchado permanente para tener siempre inmaculados los trajes que vemos en la pantalla; las extenuantes sesiones de baile obligaron a contar con el auxilio de fisioterapeutas en el plató para dar masajes a los intérpretes. La autenticidad que rezuman los fotogramas es sencillamente la suma de tamaño esfuerzo. La película, estrenada el 27 de marzo de 1963, obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Por desgracia, la respuesta del público fue tímida en exceso y Goffredo Lombardo no logró recuperar su inversión; el exiguo éxito de este film unido al fracaso de otras producciones lo llevaron a la bancarrota.
Toda adaptación es sencillamente una de las lecturas posibles del libro. Podríamos diferenciar a grandes rasgos entre películas más o menos fieles y películas más o menos infieles al original literario, advirtiendo de pasada que a priori dicha fidelidad o infidelidad no es garantía de calidad: hay obras fieles provechosas y no, y obras infieles enriquecedoras y no. El Gatopardo es fiel en grado sumo a la novela. Junto a los guionistas Suso Cecchi d’Amico, Enrico Medioli, Pasquale Festa Campanile y Massimo Franciosa, Visconti propuso una lectura que colocaba al príncipe de Salina en el centro de la escena. Todo gira a su alrededor. En consecuencia, se prescindió del capítulo quinto del libro, un apéndice un tanto extraño que narra la breve estancia del padre Pirrone en la pequeña localidad de San Cono para mediar entre unos parientes (la viuda de Lampedusa le había pedido a Giorgio Bassani que no incluyera dicho capítulo en el libro porque su marido no estaba enteramente satisfecho de él). Visconti descartó además los dos últimos capítulos, centrados en la muerte de don Fabrizio y el ocaso de su linaje. El cineasta muestra mayor piedad que el novelista al ahorrarnos la agonía de sus personajes. No la niega; la sugiere poéticamente mediante un sencillo ardid; en el capítulo sexto del libro, camino del palacio Ponteleone, la familia Salina se encuentra con un sacerdote y un monaguillo que van a darle la extremaunción a un moribundo: “Don Fabrizio descendió y se arrodilló en la acera, las damas hicieron el signo de la cruz”, escribe Lampedusa (El Gatopardo, pág. 233). La película pospone este episodio a los minutos finales e introduce unos certeros cambios. Don Fabrizio decide regresar a pie a casa solo y tropieza con el santo viático, se arrodilla y murmura: ¡Oh, estrella, fiel estrella! ¿Cuándo te decidirás a darme una cita menos efímera, lejos de todo, en tu región de perenne seguridad? Acto seguido, se levanta y entra en un callejón en sombras y las sombras lo envuelven.

A pesar de estos pequeños ajustes, el respeto por la novela es tanto que Visconti llega a mantener diálogos enteros o diversas acotaciones del autor. Por ejemplo, cuando la familia Salina llega a Donnafugata, Lampedusa escribe: “la banda municipal atacó con frenético ímpetu el «Noi siamo zingarelle»” (El Gatopardo, pág. 84) y, unas páginas más adelante, “cuando el pequeño cortejo entró en la iglesia don Ciccio Tumeo, jadeante pero puntual, atacó con ímpetu el «Amami, Alfredo»” (El Gatopardo, pág. 87). Pues bien, ambas piezas de Giuseppe Verdi se oyen en la pantalla en estos precisos momentos. Esta extrema fidelidad al libro debe entenderse como una toma de partido. Visconti quería romper una lanza a favor de Lampedusa en el debate crítico y lo hizo apostando por un equivalente cinematográfico del estilo literario: un clasicismo fuera de lugar quizás, pero de una pureza diamantina. En cualquier caso, no hablamos de una simple ilustración del libro; podríamos evocar de nuevo la secuencia del baile en el palacio Ponteleone, que ocupa un terció del metraje, un deslumbrante tour de force que Visconti convierte en una apoteosis infi nitamente más potente que la de la novela. Toda adaptación es una de las lecturas posibles de libro, he dicho, pero convendría añadir que ningún lector tiene nunca las manos absolutamente “limpias”; la tinta de otras lecturas las ensucia. En la película se perciben trazos de otros títulos predilectos de Visconti. Él mismo reconoció haber puesto mucho de Swann y Odette, la pareja protagonista de En busca del tiempo perdido, en los personajes de Tancredi y Angelica. Diríamos que si la trama pertenece a Lampedusa, el tempo narrativo es de Proust. La apuesta estética, de hondo calado, tuvo consecuencias. En El Gatopardo, Visconti rompió definitivamente con los presupuestos del Neorrealismo, todavía presentes en su anterior largometraje (Rocco y sus hermanos), del todo ausentes en la filmografía posterior.
He vuelto a leer la novela y a ver la película antes de escribir estas páginas. El libro de Lampedusa ha acabado convirtiéndose en un rincón acogedor en el que refugiarse de las inclemencias del tiempo; en cambio, uno recorre la película arrobado por el asombro. Creo que la propuesta de Visconti es muy superior a la de Lampedusa aunque, obviamente, todo nace con su novela. Lampedusa puso en manos de Visconti una simiente espléndida, pero sabemos que esto solo no basta. De esta simiente, el cineasta seleccionó los granos mejores, los mezcló con otros afines, igualmente preciosos, y preparó con sumo cuidado el terreno donde sembrar. Todo, absolutamente todo es admirable en El Gatopardo de Visconti, desde la extraordinaria banda sonora de Nino Rota, que nada tiene que envidiarle al mismísimo Verdi, hasta la hermosísima fotografía de Giuseppe Rotunno, que alguno ha comparado con los lienzos de Eugène Delacroix, pasando por los decorados o los paisajes sicilianos elegidos, tan similares al paisaje andaluz. Luchino Visconti hizo realidad el sueño de la obra total de Richard Wagner; esa obra que englobara las artes precedentes —la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura, la arquitectura— y que el Séptimo Arte, en tanto compendio de las artes previas, parecía destinado a realizar.
Y llegamos así al final. Quiero reservar las últimas líneas de este discurso para agradecer públicamente a José Gutiérrez la confianza que ha mostrado hacia mi trabajo desde los ya lejanos tiempos en que escribía para El Fingidr, la revista que él dirigió entre 1999 y 2007, así como la confianza que ha depositado ahora en mí la Academia de Buenas Letras al completo. Deseo hacer público además mi compromiso con los valores defendidos por esta institución, el estudio y el fomento de las letras y la cultura en general en nuestra ciudad. El esfuerzo no quedará sin recompensa, estoy seguro de ello. Muchas gracias.

—–00000oOoooooo—–
Reseña biográfica del nuevo académico:
JOSÉ ABAD BAENA (Colomera —Granada—, 1967) José Abad nació el 20 de junio de 1967 en Colomera (Granada) en el seno de una familia de clase trabajadora. En principio, su formación fue eminentemente autodidacta; a los dieciséis años tuvo que abandonar los estudios y ponerse a trabajar. En 1992 superó las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años y empezó la carrera de Filología Hispánica; tras una estancia de un año en Siena (Italia), en el curso 1995-1996, decidió compaginar dichos estudios con los de Filología Italiana. En aquel período, aparecen sus primeros artículos y reseñas en distintas publicaciones de nuestra ciudad: El erizo abierto, Letra Clara, El Fingidor, Extramuros, etc. En 1999 recibió una beca como auxiliar de conversación con destino a Palermo, en Sicilia; la beca era de nueve meses, pero Abad permaneció cinco años en tierras sicilianas, trabajando como docente en distintos institutos de Palermo y Trápani, así como en la Facoltà di Lettere de la ciudad. En 2004, inició una colaboración con la Università Ca’ Foscari de Venecia, que lo obligó a vivir a caballo entre Granada y Treviso durante tres años. En 2007 se doctoró en Filología Italiana con una tesis sobre la obra y el pensamiento de Nicolás Maquiavelo y en otoño de ese año se incorporó al Área de Italiano del Departamento de Filologías Románicas.

Como escritor su interés se ha repartido entre la narrativa y el ensayo. Ha publicado tres novelas: Nunca apuestes con el diablo (2000), Del infi erno (2016) y Salamandra (2021), además de dos libros de relatos: King Kong y yo 24 (2006) y El acero y la seda (2015), este último con ilustraciones de José Ruanco. En el campo del ensayo se ha cimentado en dos frentes distintos, pero complementarios: la literatura y el cine. Al primer grupo pertenecen Las cenizas de Maquiavelo (2008); al segundo, El vampiro en el espejo (2013), Mario Bava. El cine de las tinieblas (2014), Drácula. La realidad y el deseo (2017), así como dos monografías dentro de la prestigiosa colección Signo e imagen de la editorial Cátedra: Christopher Nolan (2018) y George Lucas (2021). Ha colaborado con ensayos sobre literatura italiana en una treintena de volúmenes colectivos publicados en España, Italia y Francia, dedicando especial atención a la obra de Maquiavelo, Cesare Pavese y distintos exponentes de la literatura de género, desde Emilio Salgari a Giorgio Scerbanenco.

Desde el año 2003 publica artículos y reseñas literarias y cinematográficas en la prensa local; en el volumen Ficcionario (2010) ofreció una primera recopilación de artículos aparecidos en el periódico Granada Hoy. Ha traducido asimismo media docena de títulos: Matar por amor (Uccidere per amore) de Giorgio Scerbanenco, Cavalleria rusticana y otros cuentos sicilianos y Cuentos milaneses, ambos de Giovanni Verga, Fábula del archidiablo Belfagor de Nicolás Maquiavelo, El mérito de las mujeres de Moderata Fonte y El Corsario Negro de Emilio Salgari. En la actualidad colabora en las revistas Quimera y Dirigido por.
—–00000oOoooooo—–
CONTESTACIÓN
DEL
ILMO. SR. DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ NEVOT
Excmo. Señor Presidente,
Excmas. e Ilmas. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y señores, amigos todos:
En la existencia de las personas suele haber un año crucial, un annus mirabilis que determina un cambio decisivo en su peripecia biográfica. Para José Abad ese año debió de ser 1999, fecha de su llegada a Palermo, ciudad en la que residió por espacio de un lustro. Fue en Italia, y particularmente en Sicilia, donde nuestro flamante académico descubrió su vocación por la enseñanza y el cultivo de las letras. Desde entonces, en el universo personal de José Abad confluyen la literatura, el cine y un acendrado amor por la lengua y la cultura italianas. Tres grandes pasiones que ha sabido armonizar en su experiencia académica y literaria: su tesis doctoral versó sobre la influencia del pensamiento de Nicolás Maquiavelo en la literatura española del Siglo de Oro; la vertiginosa acción de su última novela, Salamandra, una incisiva mirada a la turbia conciencia de un sicario apátrida, se desenvuelve en la isla de los cíclopes; como profesor universitario de Filología Italiana, imparte a sus alumnos una materia titulada precisamente Cine y sociedad en Italia.
Pero Abad se ha sentido también fascinado por otras culturas, más lejanas y exóticas, según testimonian las cuatro narraciones de asunto japonés reunidas en el libro El acero y la seda. En palabras de nuestro compañero de Academia Ángel Olgoso, cada uno de esos relatos «es un poema misterioso, un cuadro vivo, una refinada pero sólida estampa de trágico colorido». A semejanza de otros escritores amantes del cine —me vienen a la memoria los nombres de Juan Marsé y Guillermo Cabrera Infante—, Abad ha publicado una constelación de ensayos sobre el séptimo arte: El vampiro en el espejo, Mario Bava. El cine de las tinieblas, Drácula. La realidad y el deseo, Christopher Nolan, y su muy reciente monografía sobre George Lucas. Una apresurada semblanza de José Abad quedaría truncada sin aludir a su quehacer como traductor: ha vertido al castellano el único relato escrito por Maquiavelo, La favola di Belfagor arcidiavolo, rescatando así del olvido una sátira deliciosa, ensombrecida por los tratados políticos del pensador florentino; ha traducido también a Moderata Fonte, Giovanni Verga, Giorgio Scerbanenco y Emilio Salgari. A propósito de su edición crítica de El Corsario Negro, de Salgari, dedicó unas sugestivas reflexiones a Traducir la aventura o la aventura del traducir.

José Abad nos propone como asunto de su discurso las complejas relaciones entre la literatura y el cine, y en especial, la comparación entre la novela Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y la película homónima, filmada por Luchino Visconti. La íntima complicidad de nuestro orador con Sicilia explica su decisión de elegir una novela y un filme ambientados en el antiguo reino de Trinacria. Pero, a mi juicio, la acertada elección reside en razones más poderosas: tanto la novela de Lampedusa como la película de Visconti han sido reconocidas como obras maestras de alcance universal.
Entre la literatura y el cine median innegables convergencias, aunque se valgan de lenguajes artísticos muy diversos. Desde sus primeros balbuceos, el cinematógrafo se nutrió de la materia prima ofrecida por la tradición literaria, tomando a préstamo ficciones, escenarios, personajes y diálogos. A contrario sensu, las técnicas del lenguaje fílmico han sido y siguen siendo fuente de inspiración para los novelistas contemporáneos. Evoco de nuevo el nombre de Juan Marsé, pero también el del propio José Abad, quien ha reconocido la influencia de ese «espejo oblicuo de nuestro tiempo» que es el cine en su narrativa, subrayando cómo el montaje cinematográfico ayuda al escritor actual a disponer las acciones de una determinada manera. Las influencias y dependencias entre ambas expresiones estéticas son mutuas.
En su disertación, José Abad ha resumido con admirable agudeza las claves de la novela El Gatopardo, una recreación del ocaso de la ilustre familia siciliana de los Salina, servida en un lenguaje sensual y preciosista. El personaje central, Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, asiste con estoica indiferencia a la lenta pero inexorable declinación de su linaje y patrimonio. Sabe que, a despecho de las apariencias, las convulsiones revolucionarias de su tiempo no van a alterar sustancialmente el orden natural de las cosas, ajeno al progreso histórico. Pero El Gatopardo no ofrece al lector solo una visión escéptica y pesimista del Risorgimento, captada desde el observatorio siciliano —como ya hiciera Federico De Roberto en su novela Los virreyes (I viceré), publicada en 1894—, sino también una lúcida e irónica reflexión sobre la muerte, verdadero leitmotiv que hilvana los solemnes movimientos de la sinfonía lampedusiana. Según nos recuerda Abad, el manuscrito de la novela mereció el rechazo editorial de Elio Vittorini, quien la juzgó estéticamente anticuada. Ciertamente, el libro no encajaba en los cánones del neorrealismo, en cuyas filas militaba Vittorini, pero tampoco en el experimentalismo que ensayó la narrativa italiana a fi nales de los años cincuenta. Recuérdese que en 1957 vieron la luz El zafarrancho aquel de Via Merulana, de Carlo Emilio Gadda, monumento de experimentación lingüística, y El barón rampante, de Italo Calvino, ambientada en la Liguria del Siglo de las Luces, si bien sus verdaderos escenarios eran los dominios de la fábula. Il Gattopardo se publicó tan solo un año después, post mortem auctoris, y aunque en los círculos culturales de la izquierda fue considerada una obra ideológicamente reaccionaria, se convirtió por paradoja en un verdadero éxito de ventas, refrendado por el logro del más codiciado galardón de las letras italianas.

La controversia, más ideológica que literaria, provocada por la celebridad de Il Gattopardo, prosigue Abad, suscitó el interés de Visconti por la adaptación de la novela. ¿Pudo imaginar Lampedusa que su novela sería algún día llevada al cine? Anotemos que en El Gatopardo se compara la acción de cierto personaje con la célebre escena del cochecito de niño en la escalinata de Odessa de El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein. Sin duda, nadie más idóneo que Visconti para trasladar el universo literario al lenguaje audiovisual: era un aristócrata culto y sensible, temprano lector de Shakespeare, Pirandello, D’Annunzio, Proust, Stendhal y Balzac, amigo de escritores como Jean Cocteau y director de escena operística y teatral, y ya había llevado a la gran pantalla obras de James Cain, Giovanni Verga, Camillo Boito y Fiódor Dostoievski. Si, como afirma Abad, toda adaptación no es más que una de las posibles lecturas o interpretaciones de un libro, Visconti optó por la extrema fidelidad del fi lme al original literario. No obstante, algunas voces críticas han puesto en duda esa fidelidad, asegurando que la adaptación viscontiana se propuso modificar, de manera sutil, el significado político de la novela de Lampedusa, para reducirla a una lectura progresista del Risorgimento.
Siendo adolescente, José Abad tuvo oportunidad de conocer la versión cinematográfica de El Gatopardo; tiempo después llegaría la lectura de la obra literaria. Pero, a diferencia de lo que le había sucedido en otras ocasiones, la novela no consiguió eclipsar la película, sino todo lo contrario. Frente al lugar común consistente en afirmar que el libro siempre es mejor, el nuevo académico declara su preferencia por la película; para Abad, la propuesta estética de Visconti es muy superior a la de Lampedusa. Nuestro académico cierra su brillante argumentación afi rmando que el cineasta milanés enriqueció la adaptación de la novela del escritor siciliano con otros elementos literarios, pictóricos y musicales —el tempo narrativo de Marcel Proust, las imágenes de Giuseppe Rotunno, la partitura de Nino Rota—, elevándola a la categoría de obra de arte total. Me consta el firme compromiso de Abad con el estudio y cultivo de las buenas letras y la promoción de su ejercicio, fi nes de nuestra Academia, y estoy persuadido de que desempeñará efi cazmente las tareas que le sean encomendadas en favor de la humilis sapientia, lema de la institución. En nombre de la Academia de Buenas Letras de Granada, tengo el honor y la satisfacción de dar la bienvenida a don José Abad, quien en el día de hoy ingresa como académico de número en nuestra corporación.
Muchas gracias.
Este discurso, editado por la Academia de Buenas Letras de Granada, se acabó de imprimir en Granada el 8 de diciembre del año 2021, CV aniversario del nacimiento del cineasta Richard Fleischer, que adaptó a la pantalla la novela 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, en Taller de Diseño Gráfico y Publicaciones, S. L., estando al cuidado de la edición el Ilmo. Sr. D. José Gutiérrez, Bibliotecario de la Academia.
Granada, MMXXI






