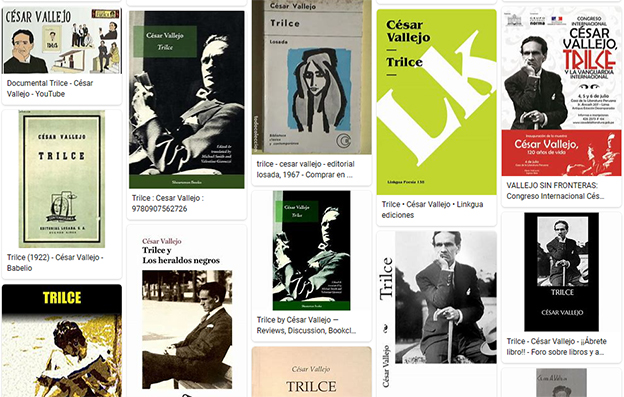Nada menos que cuatro poéticas fundamentales de nuestra época, en el ámbito de la narrativa y de la poesía, aparecieron publicadas en 1922: Doctor Zivago, de Boris Pasternak, The Waste Land, de T. S. Eliot, Ulysses, de James Joyce y Trilce, de César Vallejo. Nuestro interés en este artículo se centra en exclusiva en el gran poeta peruano, invitando a nuestros jóvenes lectores de los Institutos y Colegios de Granada a que lean alguno de sus libros: quedarán tan fascinados y satisfechos como si leyeran a los poetas más conocidos y admirados por ellos desde García Lorca, Luis Cernuda o Miguel Hernández hasta Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. No los defraudará, comenzando, a ser posible, por la lectura de su último libro: Poemas humanos.
Poeta esencial, de originalidad extrema, autor de obras maestras como Los heraldos negros (1918), poemario que, aunque incluye algunos elementos coloquiales, se adscribe en el ámbito del modernismo y del simbolismo de las letras hispanoamericanas del momento. Con Trilce, su segundo (1922) libro de poemas se inicia un giro totalmente diferente de su poesía anterior; en él se aprecian influencias vanguardistas recibidas de la época: dadaísmo, ultraísmo, creacionismo, así como la ruptura con todas las formas tradicionales. En esta obra el poeta adopta el verso libre, renuncia a la lógica, destruye la sintaxis y llega a crear nuevas palabras, sin sentido aparente, como la que da título al libro, pero sin embargo se percibe un fondo de punzante amargura y protesta. Y su último y fundamental Poemas humanos (1939), su obra cumbre y uno de los libros más lacerantes y profundos que se hayan escrito sobre el dolor y el sufrimiento humanos. La inquietud social inspira la mayoría de sus versos. Desde el punto de vista formal perviven las distorsiones sintácticas, las imágenes audaces y las frases más sorprendentes y heterogéneas (como “ortigos nautilus aúnes que gatean”, por ejemplo). En este volumen se incorporó la producción escrita durante la guerra civil española que lleva por título España aparta de mí este cáliz, escrito a finales de 1937.
César Vallejo, nace en 1892 en Santiago de Chuco, Perú, una pequeña aldea situada a en un remoto valle lateral de los Andes Peruanos, de pobres comunicaciones y una escasa riqueza, que se concentra en minas de cobre, plomo y tungsteno, que socavan la dureza de los cerros pelados e imprimen en sus gentes la dureza de ese paisaje. El mestizaje y el sincretismo incaico e hispano marca una educación, una cultura y un modo de ser característico de sus nativos. De familia modesta, tras sus primeros estudios, ejerció varios oficios y cursó letras y derecho en la Universidad de San Marcos de Lima. Trabajó como maestro en Trujillo durante algún tiempo. Tras la muerte de su madre, llevará una vida bohemia llena de incidencias juveniles, conectándose con grupos literarios modernistas. Leyó a los clásicos españoles, al nicaragüense Rubén Darío y al uruguayo Herrera y Reissig, probablemente también al gran Walt Whitmann. Trasladado a Lima en 1918 trabajó como profesor. De esa época temprana es su primer libro Los heraldos negros, publicada en 1918. En 1920 durante una revuelta popular fue condenado a prisión durante unos meses, hecho que influyó decisivamente en su ánimo.

Llegó a París el 13 de julio de 1923, con su tristeza peruana colgada al hombro. Ya no le abandonaría jamás, hasta el día, tal vez triste y lluvioso, de abril de 1938 en que posiblemente una depresión profunda (enfermedad de la tristeza) lo sumió en la muerte. Allí conoció a Juan Gris, Vicente Huidobro, Juan Larrea y otros artistas y poetas. En 1925 viajó a España donde entró en contacto con las vanguardias poéticas. De regreso a París cayó enfermo. En 1928 visitó por primera vez la Unión Soviética, quedando marcado por los inicios de una ilusionante construcción política en marcha, allí conoció a su más célebre poeta, Vladímir Maiakovsky. Para Vallejo, la vida sólo tenía sentido si en alguna parte existiese la posibilidad de una justicia alcanzable: el comunismo era la ideología que, en ese momento, prometía establecer una sociedad revolucionaria e igualitaria regida por la clase obrera. Confiando en tal posibilidad, se adhirió al marxismo e ingresó en el Partido Comunista de España, sin por ello renunciar a sus más íntimas y acendradas creencias de todo tipo, también religiosas. Por ello, siendo un escritor comunista beligerante y convencido —sus relatos (Tungsteno, de 1931) y numerosos escritos políticos e ideológicos, así lo prueban— como poeta, sin embargo, no se encasilló como portavoz de consigna política alguna, quiso estar “libre de influencias ideológicas”.
“Cualquier versificador como Maiakovsky puede defender en buenos versos las excelencias de la fauna soviética del mar; pero solamente Dostoyevski puede, sin encasillar el espíritu en ningún credo político concreto y en consecuencia ya anquilosado, suscitar grandes y cósmicas urgencias de justicia humana”, estas palabras escritas por el poeta peruano revelan su posición al respecto (Citado en André Coyné, “Cesar vallejo, vida y obra”, en Cesar Vallejo recopilación de Julio Ortega, Taurus, Madrid 1981).
Por entonces, Vallejo ya había constatado el declive del surrealismo y conocido a los jóvenes poetas españoles del momento (al maestro Antonio Machado y a García Lorca, Alberti, Cernuda). Entre Madrid y París vivió unos años convulsos de activismo político en pensiones y hoteluchos, lo que resintió su delicada salud. Durante la guerra civil española viajó a la Península con las brigadas internacionales, participando en el famoso Congreso de Escritores Antifascistas y escribiendo la “epopeya única en la historia” de la Guerra Civil Española, impresa por los milicianos en papel fabricado por ellos mismos y cuyas galeradas se perdieron tras la derrota del frente catalán.
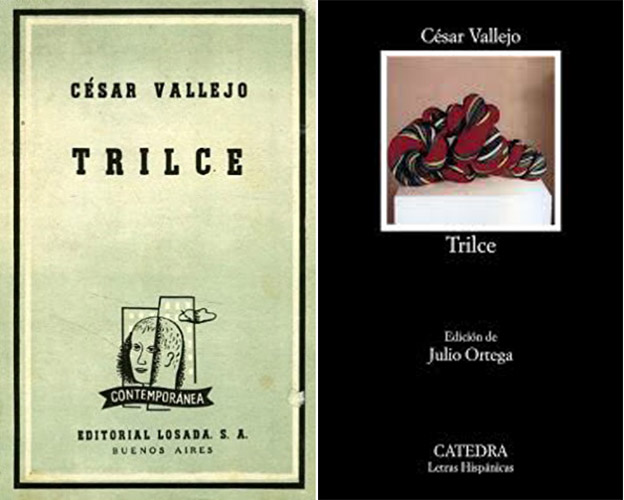
Aunque vivió los últimos años de su vida en la capital francesa de forma clandestina, su espíritu y su pasión seguían en España, a la que amaba apasionadamente y cuyo nombre murmuró en el momento de su muerte. Durante la guerra civil española César Vallejo escribió un poemario que lleva por título “España, aparta de mi este cáliz” en el que canta al pueblo en lucha, a las tierras recorridas por la contienda, y en el que da rienda suelta a su amor por España, que —más allá de las ideologías de algunos contendientes— era la España total, entera, unitaria, republicana, sin escisiones o fragmentaciones territoriales discriminadoras y antiigualitarias, como la que defendieron también Antonio Machado, Miguel Hernández o Rafael Alberti. Sobre España escribió versos tan emocionantes como estos: “Si hay ruido en el sonido de las puertas, / si tardo / si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre / España cae -digo, es un decir- / salid, niños, del mundo; id a buscarla…”.
En la mañana del 15 de abril de 1938, murió en París, en el Hospital del Boulevard Arago sin un diagnóstico preciso. Tal vez de tristeza (depresión) o debilitado por el hambre (durante meses se había alimentado solamente de café y arroz). En un pasado no muy lejano el poeta ya había predicho su propia muerte: “Me moriré en París con aguacero, / un día del cual tengo ya el recuerdo”. Pocos días antes de morir escribió el poeta estas estremecedoras palabras: “Cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un defensor: Dios”. En su tumba, recuerda Raúl Rivero (en César Vallejo, triste y rebelde), está escrito este epitafio: “He nevado tanto para que duermas”.
Si tuviéramos que elegir un solo término para definir su poesía en esta primera época ese sería el de dolor. El rasgo primordial de la personalidad de Vallejo es, sin duda, su sensibilidad para el dolor: para su propio dolor, ya que fue un hombre vulnerable y torturado durante toda su vida y para el dolor de todos los seres humanos. Dolor de nacer, de vivir y de soportar la fragmentación de la vida: su pobreza, sus injusticias, su miseria y sufrimiento.
Esa fragmentación o división social desdichada e irreconciliable, caótica, se va a reflejar inevitablemente en el lenguaje de su poesía, balbuciente, caótico, sin límites. Según Marcelo Cohen: “Literariamente: la lengua de Góngora junto a las expresiones más íntimas, coloquiales de su Perú. Números y neologismos, saltos de sintaxis, grietas en la gramática, solecismos, tergiversaciones. Todo imbricado, como en la realidad. Esto es Trilce, el mayor experimento formal de la poesía hispanoamericana” (Vid., Marcelo Cohen, “César Vallejo. El mestizo que sufrió de ser su cuerpo”, El Viejo Topo”).
Alguno de sus versos, seísmos del idioma (los llamaba Félix Grande, Una Lección de angustia radical, El País, viernes 15 de abril de 1988) nos impactan con expresiones verbales que por su atrevimiento y originalidad no habían sonado o se habían escuchado nunca en el territorio del idioma: “Murió mi eternidad y estoy velándola”, “Creyérase avaloriados de heterogeneidad” o “Amado sea el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas”. Un buen verso, un verso que merezca ese nombre es “una calidad súbita del mundo”, en expresión de otro poeta, el cubano Cintio Vitier. En efecto, algo que no existía en el universo súbitamente existe, súbitamente y con candor sucede, y se queda a habitar para siempre en el mundo, agrandándolo. A ese milagro algunos llaman revelación, otros inspiración o duende. Y ese tipo de poemas abundan en la poesía de Vallejo, está plagada de ellas.
Trilce, la obra cuyo centenario evocamos, es una palabra inventada por Cesar Vallejo, el poeta creador de palabras, por antonomasia. Trilce quiere decir tres soles, tres monedas de un sol. Apareció en 1922 y es el libro más hermético y alucinado de Vallejo. “Un libro en donde la materia verbal está tratada con serenidad para llegar al extremo del patetismo, de la ternura y otra vez del dolor”, en expresión de Marcelo Cohen (loc. cit.). Todo en esta poesía es desarticulación del lenguaje, distorsión y quiebra desde la disposición gráfica hasta la sintaxis de las categorías formales que la configuran. En este sentido Saúl Yurkievich, uno de sus más lúcidos estudiosos señala que “las innovaciones formales del ultraísmo, puesta por Vallejo al servicio de una conciencia trágicamente conflictual, expresan una pasión y un patetismo que nunca son monódicos, unitonales” (Fundadores de la nueva poesía latinoamericana, Barral, Barcelona). Trilce causó en el Perú tras su publicación desconcierto, indiferencia y hostilidad. Hasta la aparición en Madrid de su segunda edición, prologada por José Bergamín y Gerardo Diego (1930) el libro de Vallejo no comenzó a obtener el valor y aprecio que se merecía. El prólogo de Bergamín constituyó su respaldo definitivo. Sirvió para contextualizar el poemario vallejiano en la poesía de su tiempo y para subrayar la radical originalidad de su aportación. Asimismo, puso de manifiesto sus diferencias con relación a la poesía española e hispanoamericana desde Guillen, Salinas, Lorca, Diego, Alberti y Larrea hasta Neruda.
César Vallejo es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes poetas de todos los tiempos y un extraordinario renovador de la poesía en lengua castellana. Thomas Merton, poeta y místico estadounidense, dijo de él que era “el más grande poeta universal después de Dante”. El gran poeta vallisoletano Francisco Pino elogió esa capacidad del poeta peruano como creador de palabras, consideraba que llevaba en sí un augur, una especie de profeta, y que como poeta sólo era comparable a San Juan de la Cruz, otro creador de vocablos poéticos y visionario de una poesía visual. Ambos vivieron anclados en las profundidades de la vida. Los dos van “por un camino que desconocen siendo perfectamente conocido por ellos”, por eso el poeta de Ávila escribió en Subida al monte Carmelo aquello de “para venir adonde no sabes has de ir por donde no sabes”. Vallejo caminando por su Perú antiguo, san Juan por su Fontiveros, tierras ilimitadas y fantásticas. Los dos quieren morir allí mismo, ante esa presencia de lo arcaico y natal. Pero no fue posible, el poeta místico murió en Úbeda en 1591, el dolorido poeta peruano en París en 1938, como ya predijo. (Esperanza Ortega, “Francisco Pino: La palabra en su furia”, en la revista El signo del gorrión, Trotta, Madrid, 1993, pp. 49-51).
Su influencia en nuestra literatura se aprecia sobre todo en los jóvenes poetas vanguardistas españoles de la Generación del 27, que tomaron algunas de sus características formales y temáticas; más tarde, durante las posguerra española, se convirtió en el maestro de los poetas que cultivaron la denominada “poesía social” (Gabriel Celaya, José Hierro, Julián Andúgar, Gil de Biedma y Blas de Otero). Su influencia mayor se aprecia, sin lugar a duda, en el poeta bilbaíno Blas de Otero, quien en alguna de sus obras incluyó versos del poeta peruano y posteriormente, en los miembros de la generación de los “novísimos” (P. Gimferrer, G. Carnero, M. Vázquez Montalbán, Félix de Azúa et alt.), dada su alianza de contenidos humanísticos (éticos) y de rigor artístico en el lenguaje (estéticos).
Ver más artículos de
Catedrático de Filosofía