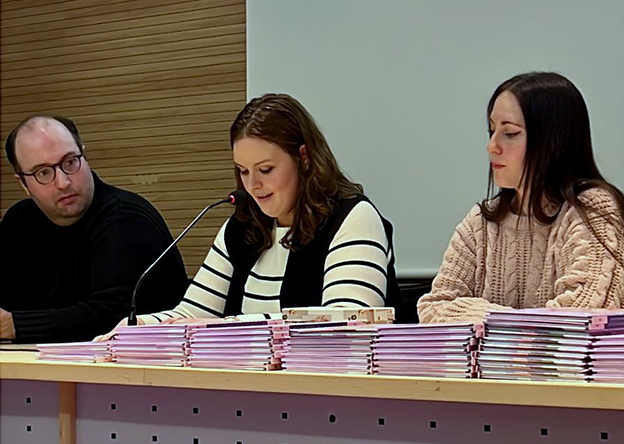La segunda toma de posesión de la Presidencia de Donald Trump ha llegado acompañada de una extendida sensación de que con ella se abre la puerta de un nuevo periodo histórico que afectará a la manera de entender la democracia en su propio país y a la distribución del poder en el mundo.
Aunque es frecuente que en Europa se crea que se trata del inicio de una etapa oscura, un reciente estudio publicado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) nos considera solos o aislados en un mundo en el que Trump es visto con buenos ojos por los ciudadanos de diversos e importantísimos países, como la India, Arabia Saudí o China, y únicamente los europeos y los surcoreanos manifestamos un nivel importante de rechazo.
En cuanto a la consideración del trumpismo como una amenaza para las democracias liberales, comenzando por la de los propios Estados Unidos, son muchos los que especulan con la posibilidad de que este segundo mandato acabe haciéndolas irreconocibles. En 2018 y a propósito del primer triunfo electoral de Trump, los profesores de Harvard Levitsky y Ziblatt presentaron en Cómo mueren las democracias los rasgos del itinerario que habían seguido los países que, ya entonces, se habían desplazado desde un sistema liberal y democrático a un régimen autoritario. El abandono reciente de las democracias, decían, no se produce por la fuerza, sea la de los golpes militares o la de las revoluciones sangrientas, sino por la persistente labor erosiva, efectuada desde los gobiernos populistas, de las instituciones que, representando a los otros poderes del Estado, tienen por misión contrarrestar el del ejecutivo. En ese sentido, su actual victoria electoral abre para Trump la senda de las reformas autoritarias, especialmente impidiendo que las cortapisas interpuestas por los jueces a sus órdenes ejecutivas sean efectivas, y, además, socavando la credibilidad de la crítica sostenida por el llamado, convencionalmente, cuarto poder, el de la prensa. Por lo pronto, ya ha anulado los procesos contra los asaltantes del Capitolio o ha destituido a las cuatro juezas que supervisaban las sentencias de expulsión de inmigrantes.
Los gobernantes autoritarios no muestran reparo alguno en acabar con ellas, siendo que muchas de esas normas han servido para preservar lo sustancial de las grandes democracias del mundo
Es verdad -y afortunadamente- que estas juezas no dependían del poder judicial, sino del ejecutivo, pero también es verdad que venían sirviendo a presidentes de republicanos y de demócratas y esto nos conduce a la más curiosa de las líneas de fragilidad de las democracias liberales señaladas por Levitsky y Ziblatt: la referida a las normas no escritas. Los gobernantes autoritarios no muestran reparo alguno en acabar con ellas, siendo que muchas de esas normas han servido para preservar lo sustancial de las grandes democracias del mundo. Incluso las tan exaltadas, hace unos años, elecciones primarias rompieron con el sistema de control del populismo representado en los Estados Unidos por las “habitaciones llenas de humo”, en las que las grandes personalidades de cada partido decidían quiénes serían sus candidatos más rentables, optando siempre por perfiles moderados. Desde mi punto de vista, esa demolición de las normas no escritas dimana del cambio de la filosofía política que la polarización ha ido trayendo a las democracias. Al liberalismo democrático le interesaba la alternancia en el poder y su limitación porque creía que la razón no estaba solo de uno de los lados, mientras que el autoritarismo actual se recrea en su propio ombligo y sólo busca el apoyo enardecido de las masas.
Pero ni el fenómeno es exclusivo de los Estados Unidos, ni vale solo con describirlo. Incluso en nuestro viejo continente aumenta el apoyo al autoritarismo. En algunos gobiernos europeos se ha instalado descaradamente y otros, como el nuestro, cabalgan en la misma dirección, aunque lo hagan desde la izquierda. Elecciones primarias que, una vez ganadas, no vuelven a convocarse, ruptura de normas no escritas, ataque al poder judicial y a la prensa… esto también sucede aquí. Efectivamente, todo parece apuntar a que estamos entrando en una nueva era. Pero si volamos más allá de los tiempos tratados por los profesores de Harvard, son muchos los ejemplos que pueden abonar la tesis de que los sistemas históricos de equilibrio y de control del poder acaban dando paso a los “gobiernos de un solo hombre”, expresión con la que Mary Beard se refiere a los de los emperadores romanos. Es como si en el corazón del hombre anidase una fuerte necesidad de entregarse al sueño de un caudillo único y mesiánico, especialmente cuando el ejercicio de la libertad desemboca en irreconciliables polos antagónicos. Y, así, estos nuevos tiempos no serían sino una reedición de otros anteriores.
¿Está el mundo occidental cruzando ya esa frontera y Washington, la Roma de ahora, está dejando de ser una república?
Hay variados ejemplos de esa transición, aunque con ritmos diferentes, hacia la autoridad única, desde el final de la Grecia clásica hasta los dos periodos en los que la Francia revolucionaria desembocó en los imperios napoleónicos, pasando por las instituciones nobiliarias medievales que debieron someterse al poder absoluto de los reyes. Pero, como recordaba Ortega y Gasset al comienzo de su España Invertebrada, sólo Roma nos ofrece la posibilidad de contemplar el ciclo entero de la vida de un pueblo y en ella se dio inequívoca y definitivamente el abandono de la república y de las instituciones de control senatoriales para entregar el poder a Augusto y sus sucesores. ¿Está el mundo occidental cruzando ya esa frontera y Washington, la Roma de ahora, está dejando de ser una república? Es cierto que la constitución republicana continúa vigente, pero tampoco los emperadores romanos necesitaron anular formalmente el Senado. Tampoco el cambio en Roma se hizo sólo de una vez -al menos se remonta a Julio César– y, de darse en los Estados Unidos, quizá Trump, amparando el asalto al Capitolio de sus seguidores, sólo haya iniciado el camino que otros hayan de completar.
No estoy hablando del imperio como control o sometimiento de territorios ajenos, que se dio ya en la república romana y se da en la de Washington, sino como sistema de gobierno interno de la metrópoli. Puede que nunca llegue a suceder en América, pero son muchos los indicios que apuntan hacia el gobierno unipersonal. Incluso el Trump de estos últimos días parece querer trazar la caricatura de las extravagancias aniquiladoras de los emperadores de Roma. Su desoladora propuesta para Palestina recuerda a aquel Adriano que, a la vista de la ruina total en la que Tito había dejado a Jerusalén, no se le ocurrió otra cosa que convertirla en una urbe de nueva planta, enteramente romana y vedada a quienes habían sido sus creadores, los judíos.

Jesús A. Marcos Carcedo. Licenciado en Filosofía y Letras (UCM) y Licenciado en Psicología (UNED).
Máster en Estudios Freudianos y Especialista en Psicoterapia Analítica (UPS).
Ha sido en Madrid profesor de filosofía de bachillerato, Asesor del Centro de Apoyo al Profesorado y del CTIF Madrid-Capital y delegado sindical.
Ha publicado artículos de filosofía, de pedagogía y de literatura en revistas especializadas. Como narrador ha publicado varios relatos, siendo uno de los últimos La Granja, mon amour, en Ediciones Derviche. En Estudios Filosóficos, editada en Valladolid, han sido publicados los estudios La concepción freudiana de la historia (2005) y La estrategia del alma tripartita (2020), la nota El mejor libro del mundo (2011) y la crítica del libro “¿Por qué la historia?” (2008). Otros artículos de filosofía han aparecido en la revista Paideia y en boletines de instituciones.
Actualmente, colabora libremente con artículos de opinión y entrevistas para el diario El Adelantado de Segovia, y lo hace con regularidad en su Página Literaria.