Caminas por las etapas obligatorias de enseñanza donde se adquiere una cultura general, se pasa a una formación post-obligatoria y enfocada en un camino educativo concreto (Bachillerato, ciclos formativos, etc.). Continúas hacia una formación específica tanto en la universidad como en los centros de formación especializados y entramos en el ámbito laboral a través de contrataciones, oposiciones, etc.
La formación adquirida es demasiado específica en la mayoría de los casos, lo cual impide o dificulta afrontar algunas de las realidades educativas que nos encontramos los docentes en un aula desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos básicos, medios o superiores.
¿Estamos realmente preparados como docentes para afrontar la realidad que vivimos y que hemos normalizado?
La reflexión que me ha llevado a este artículo ha sido el visionado de la serie del momento “Adolescencia”. Sin embargo, es la misma cavilación que me hice y debatí con compañeros/as y amigos/as en 2024 con “Invisible” 2017 con “Por 13 razones” en 2008 con “Cobardes” y un largo etcétera de documentos audiovisuales que sirven de ejemplo para analizar las carencias de un sistema educativo y social centrado en el “postureo” y en la fotografía política.

Del mismo modo, existe una masificación en cuanto a la exposición pública de la labor docente en redes sociales cuyo objetivo es buscar la autovalidación profesional. Todo ello conlleva a la normalización del auge de la inactividad ante los problemas educativos y sociales existentes desde hace décadas, dando paso a la construcción de una realidad paralela donde en muchas de las ocasiones se abusa del sesgo de confirmación.
La enumeración de series o películas que he realizado nos lleva al año 2008, 17 años sin poder erradicar, ni tan siquiera controlar acciones que hemos normalizado en el aula como puedan ser el acoso, la ausencia de gestión de la frustración, el uso como altavoz de las redes sociales para propagar comportamientos invasivos por no decir inmorales e ilegales, la violencia verbal y física entre el alumnado y hacia los docentes y familias. Todas estas cuestiones que expongo están dentro de la normalidad del aula a día de hoy y no debiera ser así.
En 1948 en Londres tiene lugar el III Congreso Internacional de Higiene Mental, es la primera vez que se plantea una preocupación en ascenso sobre el estado mental de la población. En 1949 se crea en la OMS la Unidad de Salud Mental, que comienza a especificar sus estudios e investigaciones y las formaciones de los profesionales sanitarios en torno al auge de situaciones de inestabilidad mental. Tras estas décadas, desde las instituciones se sigue menospreciando la importancia de la salud mental para el bienestar social. Un claro ejemplo lo tenemos en el último artificio de la administración, con la creación en los centros educativos de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar emocional. El requisito de este puesto es como han denominado desde las altas esferas políticas “una formación específica en la materia de bienestar emocional” a lo que se circunscribe unas simples jornadas de “formación” en las que dichos coordinadores/as se han visto obligados a escuchar discursos demagógicos de políticos de turno o tecnócratas de la administración.
Tras consultar con profesionales de la materia, se me indica que una formación en bienestar emocional debe tener bases de psicología social, técnicas de intervención psicológica, psicología del desarrollo, bases sociales de la conducta y sus procesos psicológicos a la par que disponer de herramientas de gestión emocional, las cuales actualmente ni están ni se les espera. Formación y herramientas que no se consiguen con unas superfluas y tediosas jornadas o que son sustituidas confiando en el perfil empático, involucrado y altruista de la persona nombrada como responsable de dicho cargo. Esta situación puede llevar a desarrollar el denominado “síndrome del salvador” que pueden llegar a sufrir las personas que realizan la labor de coordinador/a de bienestar emocional en los centros educativos, justificado el nombramiento con la frase: “Eres la persona ideal para este puesto».
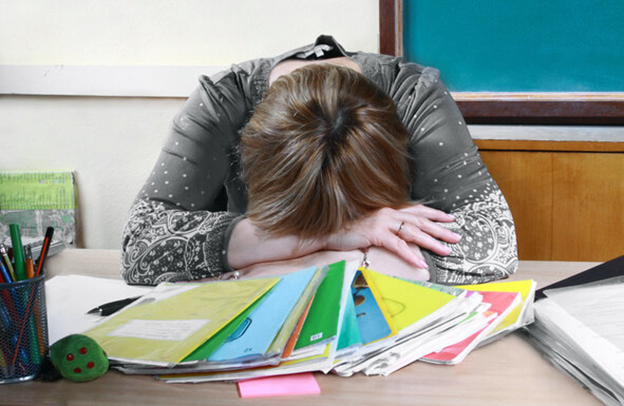
Encontramos en todos los centros docentes un panorama que hemos normalizado con la apertura de protocolos como el de prevención de autolesiones o el de suicidio (legislado en Andalucía en octubre de 2023). El origen es siempre el mismo, se pone de moda una práctica hecha viral en redes sociales (TIKTOK), pasa a los teléfonos de los adolescentes que realizan tutoriales para dicha práctica y se expande el reto. Desde hace un tiempo, apareció como ejemplo la moda de la denominada “cicatriz francesa” que consiste en realizarse lesiones en los pómulos de manera horizontal. O el reciente “reto del desodorante” que llevó a una niña de 11 años a morir el pasado 19 de abril. Los docentes se ven obligados a observar e incluso a indagar posibles situaciones cuando ya son externalizadas, llegando a recibir el reproche de los tutores legales en cuanto a la falta de control de las propias redes sociales que sus vástagos utilizan desde dispositivos que ellos mismos les han facilitado. No consiste en demonizar la tecnología o incluso las redes sociales, pero sí en realizar un control y uso más racional desde el hogar y la familia, con la utilización de aplicaciones que restrinjan o controlen el tiempo que los niños y adolescentes pasan delante las pantallas y por supuesto, dando ejemplo por parte de los adultos.
Otra de las situaciones, a las que nos estamos acostumbrando son a las reacciones violentas (verbal o físicamente) que muestra el alumnado ante la frustración. Sin duda, los referentes de la juventud han cambiado y casualmente las reacciones que vemos en el aula, pasillos, patio, puerta de los centros, etc. se asemejan mucho a las reacciones que tienen gran número de personas influyentes en las redes sociales. A modo de ejemplo, encontramos la retrasmisión en directo de como un adulto juega a un videojuego mientras interactúa con jóvenes que acceden a su canal. A parte de la diversión que pueda tener semejante visionado, observamos que el adulto pierde la partida y su reacción es lanzar una silla contra una estantería o la puerta. Algunos tutores legales, docentes y familiares les sonarán reacciones similares en el día a día.
La repetición de patrones de conducta centrados en el uso de la violencia pasiva o discursos contra personas que no entran en sus gustos, inquietudes o grupos. Este tipo de violencia se inicia en las redes sociales usando adjetivos peyorativos o movilizando a un grupo contra un individuo concreto, sin ser conscientes del daño que pueden causar en compañeros, familia, docentes, etc. Una vez que la situación se hace visible en el centro se vuelve a abrir otro nuevo protocolo, en este caso por acoso escolar o ciberacoso (legislado en Andalucía en junio de 2011).

Sin duda la salud mental de nuestros jóvenes es frágil en lo que respecta a la creación del ideal de mundo paralelo y quimérico que se construye a través de redes sociales. Los protocolos citados y otros no nombrados en este artículo van en aumento, no solamente por el uso de las redes sociales sino por la lasitud que la sociedad está teniendo y la individualización de la misma.
Es necesario actuar como colectividad para evitar el aislamiento emocional y la pérdida de las redes de apoyo para todos, pero especialmente para los adolescentes, evitando el aumento de medicalización que se está produciendo para solventar el malestar que puedan tener por motivos de sentimientos de soledad, incomprensión, frustración, ansiedad, etc.
Analicemos las causas sociales y estructurales como puedan ser la desigualdad, precariedad, presión académica y sobre todo que no recaiga todo este análisis y prevención en manos de docentes que no están preparados ni mental ni profesionalmente, es labor de toda la sociedad.

Ester Dabán Guzmán
Docente de Geografía e Historia
y alumna en continuo aprendizaje




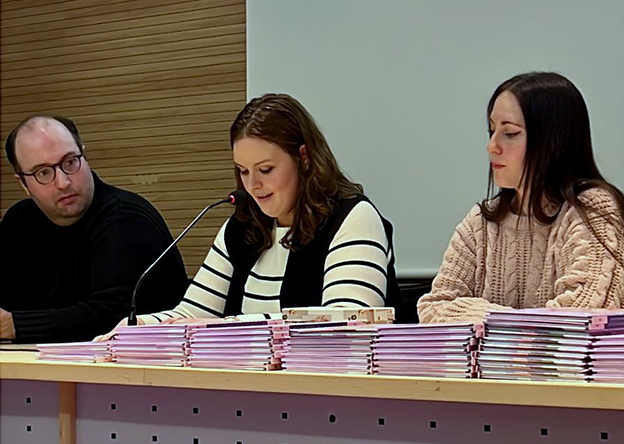

Comentarios
3 respuestas a «Ester Dabán Guzmán: «La salud mental: labor de todos»»
Muy interesante. Muy de acuerdo con Ester de que es labor de toda la sociedad y de manera singular de los poderes públicos que deben poner en marcha cuanto antes mecanismos de control para que los menores de 16 años no puedan acceder a determinados contenidos peligrosos especialmente a edades tempranas.
Muchas gracias por tu comentario y concuerdo contigo.
Un debate principal Ester. Gracias por esta reflexión tan oportuna y necesaria. Es urgentísima una transformación que aleje a los menores de herramientas muy peligrosas para sí mismos y para la sociedad. Y efectivamente coincido contigo en que como docentes, no disponemos del conocimiento y los recursos necesarios para hacer frente a ello.