El verano era crucial para Adora. Si quería procurarse provisiones y dinero para los meses duros de invierno, tenía que aprovechar todas las ofertas de trabajo de la campaña que le salieran al paso. La verdad es que eran muchos los labradores de esta franja de tierras fértiles que contaban con ella para todo tipo de faenas. En particular, los dueños del cortijo Trevijano, quienes disponían de muchas tierras por estas zonas bajas y sabían de su manejo con la hoz, su destreza y habilidad con ambas manos para estos trabajos veraniegos.
Cuando ajustaba gran cantidad de fanegas de mies, aprovechaba la ocasión para llevarse a sus hijos mayores y a su marido por delante, asegurándose de que ellos también ganaran un sueldo. Y así, como decía mi hermano Manolito: «Todo el santo día trabajando en el estado en que se encuentra, pues, antes de que salga el sol, se va a espigar o a segar a por esos rastrojos interminables, sin descanso y con ese cuerpo tan abultado».
Meses después, a la vivienda de Adora llegarían las mellizas, Lourdes y Encarna. Un acontecimiento muy esperado por sus hermanos mayores. También, por mi hermano Manuel, por la inquietud que tenía al ver Adora todo el día ajustando siega de trigos y arranque de linos. Sin embargo, ella estaba cada vez más contenta con el nacimiento de sus niñas.
—Hoy mismo —decía mi hermano Manuel— les ha dado el pecho a las dos y las ha acostado en la jaula esa que hay ahí de los conejos. Las ha besado y les ha colocado cantidad de medallas religiosas de todos los santos para que sus melguizas estén en gracia de Dios…, esas que lleva y de las que es tan devota que no se desprende de ellas ni cuando está segando.
En la choza sólo quedaban los más pequeños, Antonio y Emilio, al cuidado de Lourdes y Encarna. Pero Adora, antes de marcharse al trabajo de la siega, le recomendaba a mi hermano Manuel que, de vez en cuando, les echase un ojo a sus mellizas; «Que Dios te lo pagará», decía. «Que Dios te lo pagará» consistía en invitarnos, a mi hermano Manuel y a mí, a entrar en su vivienda para probar un guiso de caracoles o unas migas de harina con ajos y pimientos verdes, que las hacía muy buenas.
El problema vino semanas después de que nacieran las mellizas. En aquellos años de tanto trabajo y con tan pocos recursos alimenticios para la crianza de dos criaturas recién venidas al mundo, Adora tenía que apañárselas para darles de mamar varias veces al día. Toda su alimentación eran verduras o forraje de poca sustancia. Y si contaban con algo estable en la casa, como animales de corral o leche de la cabra, ella apenas lo comía; lo reservaba para sus hijos mayores que estaban muy faltos de alimento. A esto se le sumó una gran hemorragia provocada por el parto que la dejaría sin sangre suficiente y con un desvanecimiento tal que, por lo visto, se le subió a la cabeza. La tuvieron que internar en el manicomio que había en la carretera de Pinos Puente, por encima de la casería los Guindos, donde hoy está la Facultad de Bellas Artes de Granada, y donde trataban los trastornos mentales, incluida la epilepsia. Allí estuvo un tiempo, quedando las mellizas recién nacidas en la choza, sin saber qué hacer con ellas para que no murieran de hambre.
El padre, desesperado, no sabía a qué puerta llamar buscando un remedio que no encontraba. Fue entonces cuando María y mi hermano Manuel, que habían visto a los chotillos chupar de las tetas de su madre, inventaron por su cuenta —ya que los cabritos habían sido sacrificados— poner a las niñas debajo de la cabra, para que ellas solas aprendieran a chupar las tetas al igual que lo hacían los chotillos con total naturalidad. Y fue tanto el gozo compartido, que la cabra adoptó a las niñas como si fueran hijas suyas.
Pero esta idea no le parecía suficiente al padre. Las niñas iban creciendo y a la fiel cabra se le podían aminorar las ubres. Rafael se dirigió entonces a Granada, a la Gota de Leche, donde, por aquellos años de alta mortalidad infantil, entregaban leche en polvo a aquellas familias que tenían hijos en peligro de desnutrición.
Allí le dieron una cantidad considerable, pero las mellizas estaban ya tan acostumbras a chupar de las tetas de la cabra que, cuando les daban de beber la leche en polvo desleída con agua, no había manera de que la pudieran tomar. Ponían cara de asco haciendo desperezos con la boca y, si conseguían que bebieran una bocanada, antes de tragársela la devolvían. Al momento, había que cambiarlas de ropa a las dos para que no se resfriaran.
Todo había que hacerlo a escondidas de la cabra, cuando el animal se encontraba ausente, pues, si se daba cuenta, había que salir corriendo con la leche y esconderla en el primer sitio de la choza que encontraras. Sin embargo, cuando las niñas estaban chupando de ella, la cabra se mostraba tranquila, satisfecha y rumiando. Era como si no viera a nadie, incluso nos movía el rabo en señal de confianza. Al final, la leche en polvo que le dieron al padre en el colegio de La Gota hubo que repartirla entre todos los hermanos.
Para la festividad de Pascua, Rafael padre pensó:
«Como es la festividad de Pascua, voy a ver si pillo un pollo por las choperas o le pido un conejillo, de los muchos que caza el Poleo con su escopeta en los canales de Las Madres del Rao, y lo llevo al sanatorio para que mi mujer coma algo en condiciones…».
Los muslillos tiernos de los animales le recordaron a Adora la ternura de sus dos niñas y no había manera de hacérselos probar. Antes de que alguno de los cuidadores de bata blanca le acercara el plato, ella lo apartaba con cara de espanto, pataleando y gritando desesperada como nunca.
— ¿Para qué me traéis esto? ¿Os empeñáis entre todos en que me coma sin querer los muslitos de mis niñas? ¿Para qué me habéis traído esto? ¿Dónde está mi marido? ¡Rafaeeel! — dando voces y gritos sin poderla calmar.
Y Rafael fuera, preocupado e indignado sintiendo el eco de los gritos desesperados de su mujer. Porque, siempre que iba a llevarle algo, no lo dejaban entrar. Sólo la veía a distancia y en un escaso periodo de tiempo.
Y es que eran muchos los días en los que las visitas a los enfermos estaban restringidas y no dejaban pasar a ningún familiar, excepto en casos extremos de gravedad o accidente. Se tiraba toda la mañana triste, paseando como sonámbulo por aquellos pasillos y jardines donde hasta los pájaros de los aleros vestían de luto. Mientras tanto, en la choza cerca del río, las pequeñas titiritaban de frío en la jaula de los conejos.
Ver capítulos anteriores de ADORA LA GITANA


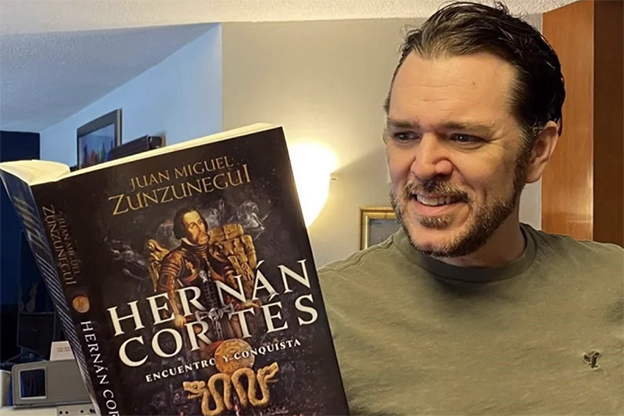



Deja una respuesta