Lourdes y Encarna ya habían dejado de jugar a los distintos juegos tradicionales que les habíamos enseñado de los niños del pueblo. Ahora ellas, ilusionadas con otras novedades, hacían como una rayuela de cuadritos delante de la choza y el haza de Molinero, e invitaban a la hija menor del pocero o a las que venían de Purchil a saltar a pie cojo moviendo el tejo sin que este pisara raya. También saltaban a la cuerda. Otras veces jugaban a los dineros, pero con los dineros era distinto: se ponían en lo alto de una caña y, si le dabas con el tejo, ganabas. Aunque era poco el dinero el que se jugaba, perder era suficiente motivo de disgusto. Tanto, que a veces la que perdía se enfadaba o terminaba llorando.
Fue entonces cuando Adora dispuso mandar a sus hijas al colegio. A sus otros hijos mayores, por las distintas causas ya mencionas anteriormente, no hubo tiempo ni de pensarlo. Y allá que las mandó a la Barriada de Bobadilla con doña Eugenia: una maestra mayor que daba sus clases en la parte alta de la vivienda, la última de una fila de casas que había junto a la vía del tranvía de la línea de Santa Fe. Una casa en planta ya vieja que en su día perteneció a la familia de la mujer del hijo de Pepillán, vecino de Maracena.
Doña Eugenia, la maestra, más que enseñarlas a leer o a escribir, las estaba preparando como a las demás niñas de la clase, para que hicieran la primera comunión ellas dos también. Allí mismo en la escuela, en la planta de arriba donde se cimbraban las vigas del suelo, acudía el párroco que daba sus misas los días festivos en la capilla de la Azucarera de San Isidro, acompañado de una señora de falda larga y azul experta en catequesis.
De esta parte alta de la escuela bajaba doña Eugenia ataviada de pies a cabeza, con sus zapatos de medio tacón, su velo, su rosario y su misal, y acompañada de sus siete niñas, incluías las mellizas, camino de la capilla de San Isidro, donde recibirían la comunión ante la presencia de todos los familiares.
Los vestidos de Lourdes y Encarna los hizo una modista del pueblo de Purchil que Adora conocía desde que se dedicaba a vender sus canastas por el pueblo.
Para festejar el acontecimiento, Miguelito, el señorito de la Casería del Royal, les ofreció los jardines de su hacienda y la disposición de su servicio para una gran chocolatada.
Era un día espléndido del mes de mayo. Ya desde abril, las diversas florecillas de todos los colores derramaban su perfume a las puertas de los cortijos. Pajarillos inquietos como los chamarices, con sus trinos alegres y su plumaje voluminoso en celo, revoloteaban entre palmeras, pinos y madreselvas en flor buscando el que sería su nuevo nido de amor. Los gorriones, en cambio, preferirían hacer el nido en los roblones desajustados que formaban las tejas entre la canal del tejado, para cobijarse de la lluvia y de las crueles maldades de algún felino devorador de nidos de volantones bajo las tejas morunas del tejado.
Todos los niños salían ya de la capilla de hacer su primera comunión junto a sus maestros doña Eugenia y don Antonio, que también daba sus clases en la parte baja de la misma casa. Decidieron entonces que era mejor dirigirse a la Casería del Royal subidos en el tranvía, pues el camino de la vía era muy difícil de transitar con los niños vestidos de primera comunión, con tanta grasa y piedras desprendidas entre los raíles por las ruedas pequeñas a dos palmos del suelo; sin olvidar el pequeño túnel que había para darle paso al tren que, a menudo, venía de Granada.
Cabía la posibilidad de hacer este viaje cruzando con los doce, siete de doña Eugenia y cinco de don Antonio, por el centro de la azucarera. Pero el inconveniente era la vía del tren y sus aledaños, pues si la vía del tranvía era peligrosa, la del tren lo era mucho más por la orientación de esta con sus curvas repentinas, que impedían ver el tren hasta que se le tenía encima. Ninguna opción era recomendable para unos padres ilusionados que querían llegar a la fiesta con sus hijos de azul y blanco impolutos.
Fue entonces que decidieron subirse todos en el tranvía: niños, niñas, maestros, padres e invitados. Un total de cincuenta personas en un recorrido de unos trecientos o cuatrocientos metros, que era, aproximadamente, la distancia que había desde la Azucarera de San Isidro hasta la Casería del Royal donde se celebraba la fiesta.
Durante toda la mañana, mientras los niños recibían la comunión en la capilla de la fábrica, varias personas voluntarias se encargaron de engalanar los jardines y colocar las sillas y las mesas en la Casería. Unas mesas a todo lo largo vestidas con papel blanco de rollo y unos búcaros a dos metros de distancia los unos de los otros, con dos varas de lirios de los propios jardines del cortijo, una blanca y otra azul morado. También se dispuso una mesa para padres e invitados y otra para los doce niños de la comunión.
El convite consistiría en unos bollos tiernos montados con clara de huevo, azúcar y semillas de sésamo pasados por el horno, y la esperada chocolatada con churros que ya estaba a punto de salir de la cocina hirviendo. Todo gracias al personal de la cacería de don Miguel.




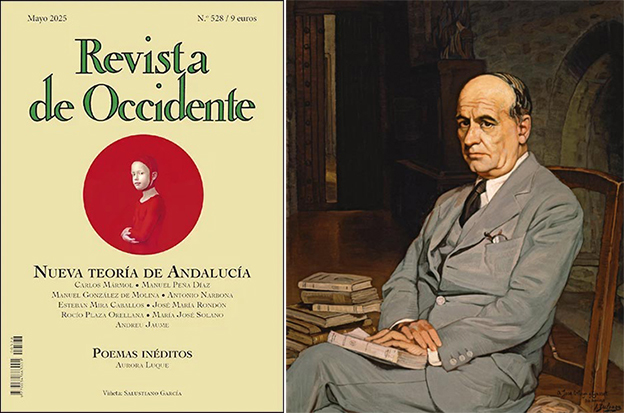

Deja una respuesta