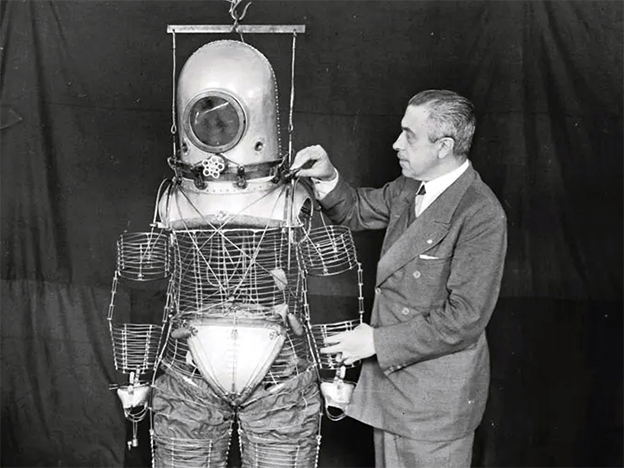Pues bien, no hace tanto, unos cuarenta y tantos años, concretamente el 19 de diciembre de 1963, recuerdo perfectamente la fecha, pues el día anterior fue el Santo de tío Modesto y tomamos helado de turrón, riquísimo helado de turrón que vendía el heladero que venía casi todos los días en la Alsina de Motril y se ponía a vender en la calle Cristo, justo en la parada del autobús.
Pues bien, como decía al principio, entonces en muchas casas se utilizaba como producto para lavar las perolas, sartenes incluso platos, arenilla, sí arenilla que nunca supe si era caliza o de sílice pero limpiaba que es un primor.
Ese día 20, mi primo Pepe Luis y yo subimos al Paseo de las Flores y justo debajo de las rocas que hay en la bajada al gambullón había una cantera o al menos eso me parecía a mí con mis 8 años; pues bien cogimos una lata vacía y la llenamos de esa maravilla de arenilla color amarillento.
La felicidad que teníamos era tal que parecía tener en mis manos un verdadero tesoro y cuál fue nuestra idea, pues ni cortos ni perezosos bajamos por la calle Antequera pegando en la puerta de cada casa y preguntando:
– ¿Quiere usted arenilla para fregar?
– La vendemos barata, solo a perra gorda el puñado.
 Y así una y otra casa, justo al final de la calle antes de llegar a la Cuesta Caracho, sin motivo aparente y sin golpe alguno empecé a sangrar por la nariz de forma alarmante. Mi primo Pepe Luis, gran guerrillero y acostumbrado al rojo elemento de la sangre me echó la cabeza hacia atrás, pero nada, aquello seguía manando como si fuera una fuente, pegamos en la primera puerta que vimos y la buena mujer nos metió hacia dentro y cual samaritana me puso un algodón con aceite en la nariz que funcionó.
Y así una y otra casa, justo al final de la calle antes de llegar a la Cuesta Caracho, sin motivo aparente y sin golpe alguno empecé a sangrar por la nariz de forma alarmante. Mi primo Pepe Luis, gran guerrillero y acostumbrado al rojo elemento de la sangre me echó la cabeza hacia atrás, pero nada, aquello seguía manando como si fuera una fuente, pegamos en la primera puerta que vimos y la buena mujer nos metió hacia dentro y cual samaritana me puso un algodón con aceite en la nariz que funcionó.
Con la ganancia obtenida, trece perras gordas, nos paramos en la tienda de Paquito Franco y ¡oh, milagro!, allí estaba la máquina que tanto nos gustaba, era roja y transparente, repleta de bolas de caramelo de todos los colores. Una a una fuimos echando cada perra gorda hasta llenarnos los bolsillos y la boca de bolas.
Cuando llegamos a casa y mi madre, bendita entre todas las mujeres, al verme con la nariz tapada por el algodón preguntó qué había pasado y el chivato de mi primo le contó con pelos y señales todo lo sucedido. La zapatilla en esta ocasión funcionó y recuerdo la preocupación de mi madre, más por lo que dirían las mujeres que me hubiesen visto vendiendo arenilla que por la hemorragia de la nariz, que por otra parte era habitual en aquella época que los niños sangraran por la nariz.