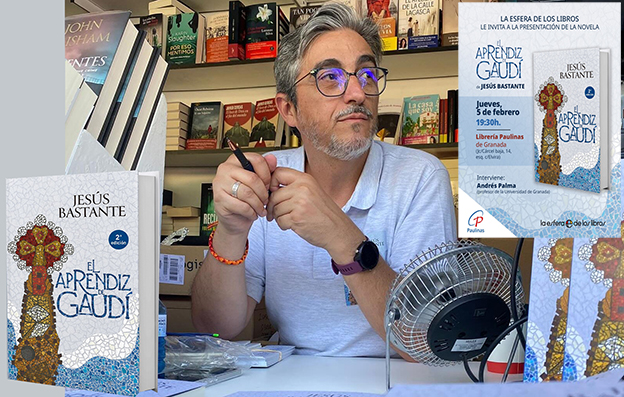Mi descubrimiento de El espejo psiqué fue hace muy poco y por motivos profesionales, porque el curso pasado, con la nueva selectividad, se incluyó en el temario de Historia del Arte de Bachillerato a una serie de artistas, mujeres, que nunca se habían estudiado y que yo, en gran medida, desconocía. Fue, como he dicho entre los amigos, una justa reparación con estas creadoras, de las que hasta el momento poco (o nada) se sabía. El caso es que me vi, literalmente, estudiando las obras más destacadas de cada una de ellas, entre las que estaba la francesa Berthe Morisot, autora del óleo que hoy merece nuestra atención.
Mi primera aproximación fue bibliográfica y, cómo no, a través de las redes. Pero nunca me ha gustado esta forma de conocer el arte, por lo que, viendo que Morisot tenía dos lienzos en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, me dispuse a aprovechar el fin de semana de mayo previsto con mi familia para visitar “la villa y corte” y reservar una entrada a este museo madrileño del Paseo del Prado. En consecuencia ese sábado, a media mañana, entraba por sus puertas, junto a cientos de visitantes más, y me encaminaba directo a la sala 33, dedicada a los pintores impresionistas del siglo XIX.
Allí, al fondo, sin llamar la atención, se sitúa esta obra intimista y preciosa de Morisot. ¡Ni yo me había fijado en ella en mis visitas anteriores! o no la recordaba. Pero ahora la vi desde lejos y me acerqué sin, tan siquiera, mirar “a los demás” expuestos en esas cuatro paredes.

Lo primero que me sorprendió (y desagradó) fue el marco, tan dorado, grande y ostentoso, que más habría servido para un adulador retrato del ególatra “Rey Sol” que para esta mujer que, simplemente, muy coqueta —con los labios ya pintados—, se ciñe el vestido mirándose en un espejo. Hacía falta, por tanto, un ejercicio visual que limpiara “el trigo de la paja”; pero lo logré, y el resultado era —es— una bellísima pintura, de tamaño “doméstico” (64 x 54 cm), en la que el arreglo de la joven sucede en el interior de una estancia confortable y luminosa.
En ella todo me parece cercano, es decir, hasta posible hoy día, pese a que se mostró en París en 1877, en la Tercera Exposición Impresionista, junto a las obras de otros conocidos artistas de este grupo —Monet, Degas, Renoir o Pissarro,…—. Desde la misma indumentaria —un ligero vestido blanco con toques y reflejos de diversos colores y cuyo tirante izquierdo le cae sensualmente por el brazo, unos zapatos abiertos de tacón corto y, como aderezo, un sencillo lazo negro muy ajustado al cuello— hasta el mobiliario y la decoración: visillos también blancos que cubren los cristales, cortinas claras, floreadas y recogidas, dejando entrar abundante luz por las ventanas —una a cada lado del espejo—, un sofá cuya tapicería parece la misma tela de las cortinas, la gran alfombra roja —o moqueta— sobre la que pisa la mujer y que otorga calidez a la estancia y, por supuesto, el espejo, que le permite mirarse entera, a la vez que multiplicar el espacio y la luminosidad.
El espejo adquiere enorme relevancia: al igual que dos siglos antes uno pequeño sujetado por Cupido reflejaba la cara de Venus en la célebre obra de Velázquez —La Venus del Espejo—, aquí otro de mayor tamaño hace igual con el cuerpo de la joven —mucho menos con el rostro, que solo se percibe borroso—. Es del tipo “psyché”, es decir, abatible, y sería el elemento más clásico de la sala, probablemente habitual en los ambientes burgueses parisinos del XIX —hasta la misma pintora podría contar con uno—, pero que hoy, por su estilo Imperio, sería considerado una “antigüedad”.

En suma: una obra, impresionista, para el goce de los sentidos, para disfrutar del arte por el arte. Donde el blanco, con infinitos matices cromáticos, consigue el total protagonismo, acentuado, si cabe, por el contraste con el rojo del suelo.
Es en el blanco donde Morisot se muestra técnicamente insuperable. Lo había demostrado en otra pintura unos años antes: La cuna, conservada en el Museo d’Orsay de París, pero no mejor que la que ahora tratamos. Ambas son representativas de su maestría con los pinceles y, sobre todo, con este color. También de su interés por asuntos que mostraban los sentimientos y gustos femeninos, como la maternidad o el coqueteo, aunque ya Manet —su cuñado— y Degas, en el mismo círculo artístico, se habían atrevido con la representación del arreglo y acicale de la mujer.
Desde luego, no merece ser desconocida; al contrario, solo El espejo psiqué obliga a ir al Thyssen a disfrutar de él. Para mí, además, tiene un gran valor sentimental porque, al igual que una canción o una partitura te pueden traer a la memoria, mientras la escuchas, momentos felices del pasado, yo siempre relacionaré esta obra de Morisot con los alumnos a los que, hace solo unos meses, se la enseñaba en clase. Y me acordaré de ellos con cariño.