Mi madre tenía por costumbre, pues sabía lo que más nos gustaba a mi hermano Manuel y a mí, prepararnos como almuerzo una generosa cantidad de tortas de huevo y harina en la fiambrera que ocupaba el centro del cesto. Era la especialidad en su cocina. Las exquisitas tortas se habían convertido para nosotros en un hábito adquirido que no podía faltar ni un solo día a la hora de comer al mediodía junto a la vivienda de Adora.
Por esta razón, las torticas eran como un reclamo para muchos de los amigos conocedores de esa flaqueza nuestra y no les importaban acompañarnos tan lejos para ayudarnos en las haciendas de la finca, deseosos ellos también por probarlas. Eran ocho tortas de huevo y harina y dos naranjas de postre lo que había que repartir entre todos cuando nos acompañaban. Eso sí, a la fiambrera no se la podía tocar mientras el sol no marcara la hora del mediodía.
Regularmente, cuando veíamos salir a Adora a la puerta de su vivienda con un cacharro en sus manos, le preguntábamos:
— ¡Adora! ¿Sabe usted qué hora es?
— ¡Cuasi cuasi, la una menos tres cuartos! —nos contestaba Adora complaciente mirando el recorrido del sol.
¡Y es que no teníamos paciencia ninguna! Pasaban unos minutos y otra vez le preguntábamos. Y ella, otra vez con el cuasi cuasi… A esas horas del día, ya nadie podía controlar el ruido del estómago ni el paladar de la saliva en la boca pensando en el reparto de las torticas de harina y huevo especialidad de mi madre.
Había días en los que, por las razones que fueran, mi madre no había podido cumplir con su promesa. Y, antes de que emprendiéramos el camino al trabajo, nos decía:
—Lo siento mucho. Pero, cuando he echado mano a los huevos, me he dado cuenta de que los dos que tenía se los eché anoche en el almuerzo a vuestro hermano Pepito, en una tortilla de patatas con cebolla que tanto le gusta a él también.
Ese día ya nadie se venía con nosotros al haza del río: ni Pepe Melinches, ni Pepe Maroto. Sin su compañía, el día era una eternidad. Para colmo, si Adora se había ido temprano a vender sus canastas y las mellizas se habían salido de la jaula.
Habían empezado a dar sus primeros pasos. No hablaban ni se dejaban coger ni acariciar por nadie, pero eran muy risueñas y cariñosas con nosotros.
El olor de la comida de nuestro almuerzo, que esta vez era carne de conejo campesino con tomate, les llegó a sus narices. Y, tanto la una como la otra, se iban empujando para estar lo más cerca posible de nosotros dos. Entonces, mi hermano Manuel cogía una sopa de pan y la mojaba en la carne de conejo con tomate… Antes de poder probarla, salían las dos tropezando y riendo, metiéndose de nuevo en su jaula donde tan felices habían crecido junto a la chota. Así, una vez y otra, hasta que al final las dos probaron el tomate con trocitos de carne. Y, posteriormente, las tortitas especiales de harina con huevo de mi madre que tanto nos gustaban a todos.


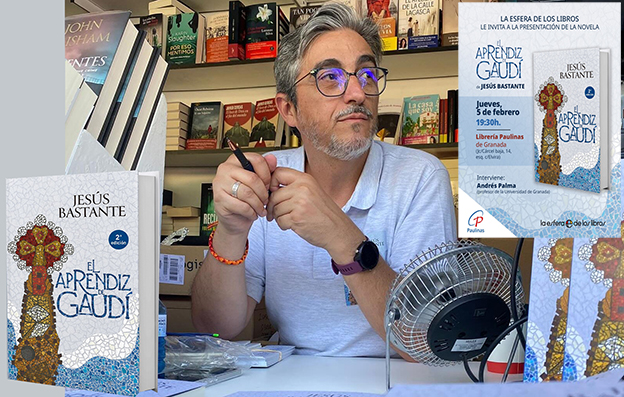



Deja una respuesta