Constituye, en nuestros días, una auténtica incongruencia que se establezcan duros requisitos en todas las áreas de la actividad social para acceder a puestos de responsabilidad y, sin embargo, aquellos “brillen por su ausencia” en el campo de la política cuando esta tiene una incidencia sobre la vida de los ciudadanos abrumadoramente mayor.
La proliferación, no hace tanto, de casos de “malas prácticas”, por así decirlo, en relación con la presentación de currículos oficiales por parte de destacados y variados miembros de la clase política española actual constituye, además de otra muestra de nuestra inveterada picaresca, una prueba, sobre todo, de algo de mayor calado y gravedad, a saber, el escaso nivel general de aquella. Esta última apreciación no es una mera percepción subjetiva mía, ya que está bastante extendida dentro de las capas más cultivadas de la ciudadanía de este país; así, por ejemplo, quien presidiera el Principado de Asturias entre los años 1991-1993, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, declaró, en el curso de una entrevista a un diario de gran tirada nacional, lo siguiente: “Mire, quienes a finales de los sesenta y principios de los setenta participábamos en el movimiento de renovación del socialismo, liderado por Felipe González, éramos personas con una sólida formación. La gente que se incorporaba entonces llegaba con lecturas importantes a sus espaldas: sobre la idea del Estado, sobre la izquierda… Hoy, en cambio, creo que la inmensa mayoría de quienes están en política –procedentes de las juventudes socialistas– no ha leído un libro en su vida. Y la ignorancia, inevitablemente, tiene consecuencias”. Pues bien, en lo que resta de este escrito analizaremos las causas, los efectos y los posibles remedios de esta lacra que padecemos.
Yendo a lo primero, existe un amplio consenso entre los estudiosos del tema en que la etiología de tal disfunción radica en el “sistema partitocrático” implantado en el marco de lo que se ha dado en llamar el “Régimen del 78”, donde las cúpulas de las fuerzas políticas gozan de un poder omnímodo, visible en sus facultades de confeccionar las listas electorales, marcar la posición de su grupo en cada cuestión que se debata y se someta a votación en la institución electa correspondiente o de quitar y poner líderes locales y regionales. En contextos así, las “virtudes cardinales” para progresar se identifican con la lealtad y la obediencia, que son las que suelen atesorar —a diferencia de los más capaces, vistos despectivamente en el seno de los partidos, según señala con acierto y gracia Antonio Linde, como ‘arena que gripaba motores’— los más mediocres, o sea, los menos válidos para ganarse el sustento fuera del ámbito público. De hecho, el “cursus honorum” en el anterior sentido vendría a ser, en términos de ese mismo autor, el siguiente: “1) adoctrinamiento dentro de las juventudes o jóvenes generaciones del partido; 2) inclusión en las listas electorales; 3) vida laboral en cargos públicos; 4) en su caso, acceso, por las puertas giratorias, a puestos en consejos de administración de empresas públicas o privadas, o en otros organismos y entes públicos; y 5) jubilación dentro del sistema público de pensiones”.
El patético resultado de todo ello es la “ineptocracia”, es decir, el gobierno de los incompetentes, producto de la “selección negativa” antes descrita. Pero dejemos hablar nuevamente a Antonio Linde para que, a su vez, nos deje sin palabras: “Actualmente hay muchos altos cargos ejercidos por personas con escasa cualificación, que no han tenido responsabilidad de administración o gestión de ningún organismo o empresa; gente sin currículum o títulos que nunca ha ejercido; que no saben ni hablar en público porque nunca han tenido que ejercer esa compleja habilidad. Cargos institucionales sin conocimiento alguno de la administración pública”. Así pues, si altos puestos de responsabilidad pública están ocupados, en muchas ocasiones, por individuos carentes de preparación o experiencia profesional para tal menester o ambas cosas simultáneamente, solo cabe esperar de su desempeño al frente de los mismos, como máximo, discretos logros. Ciertamente, constituye, en nuestros días, una auténtica incongruencia que se establezcan –y con razón- duros requisitos y “estándares de calidad” elevados en todas las áreas de la actividad social para acceder a puestos de responsabilidad y, sin embargo, aquellos “brillen por su ausencia” en el campo de la política cuando esta tiene una incidencia sobre la vida de los ciudadanos abrumadoramente mayor. Cifro en esta ineptocracia el origen de buena parte de los males que sufrimos en España, así como de su ya prolongada y evidente decadencia.
Centrémonos, finalmente, en las medidas que deberían implementarse para disponer de una clase dirigente a la altura de lo que merece un país moderno como el nuestro. Además de sustituir —como propone el experto César Molinas— el actual sistema electoral proporcional por uno mayoritario al estilo británico (donde la elección directa de los candidatos por parte de los ciudadanos, en circunscripciones más pequeñas que la provincia, al considerarlos más idóneos para la defensa de sus intereses en los parlamentos, debilitaría significativamente el poder de las cúpulas de los partidos y dinamizaría sustancialmente, a nivel interno, estos últimos), habría que exigir a quien aspire a ocupar un cargo electo de cierta responsabilidad, además de acreditar estudios superiores, estar en posesión de un “máster” al efecto —en el que, dicho coloquialmente, le “metan el Estado en la cabeza”— impartido por instituciones públicas o privadas de prestigio y contar con una trayectoria profesional previa reconocible. Se limpiaría, de este modo, el terreno de la política de guiñoles y gañanes, esto es, de gente servil, sin oficio ni beneficio ni nada que aportar, cuyo único afán consiste en hacer de aquella su “modus vivendi”.
Se trata, en suma, de que nuestros políticos patrios pasen de ser una “clase extractiva” a convertirse en lo que yo denomino idealmente “nuestros especialistas en el bien común”, a transmutarse en esa “élite dirigente” cualificada que, para el insigne pensador Ortega y Gasset, debía regir sabiamente los destinos de una nación señera como España. Se trata, en suma, de no continuar corroborando la amarga sentencia atribuida a Winston Churchill: “La principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada”.
[NOTA: Este artículo de José Antonio Fernández Palacios se ha publicado en la edición impresa de IDEAL, correpondiente al martes, 20 de enero de 2026. pág. 24]


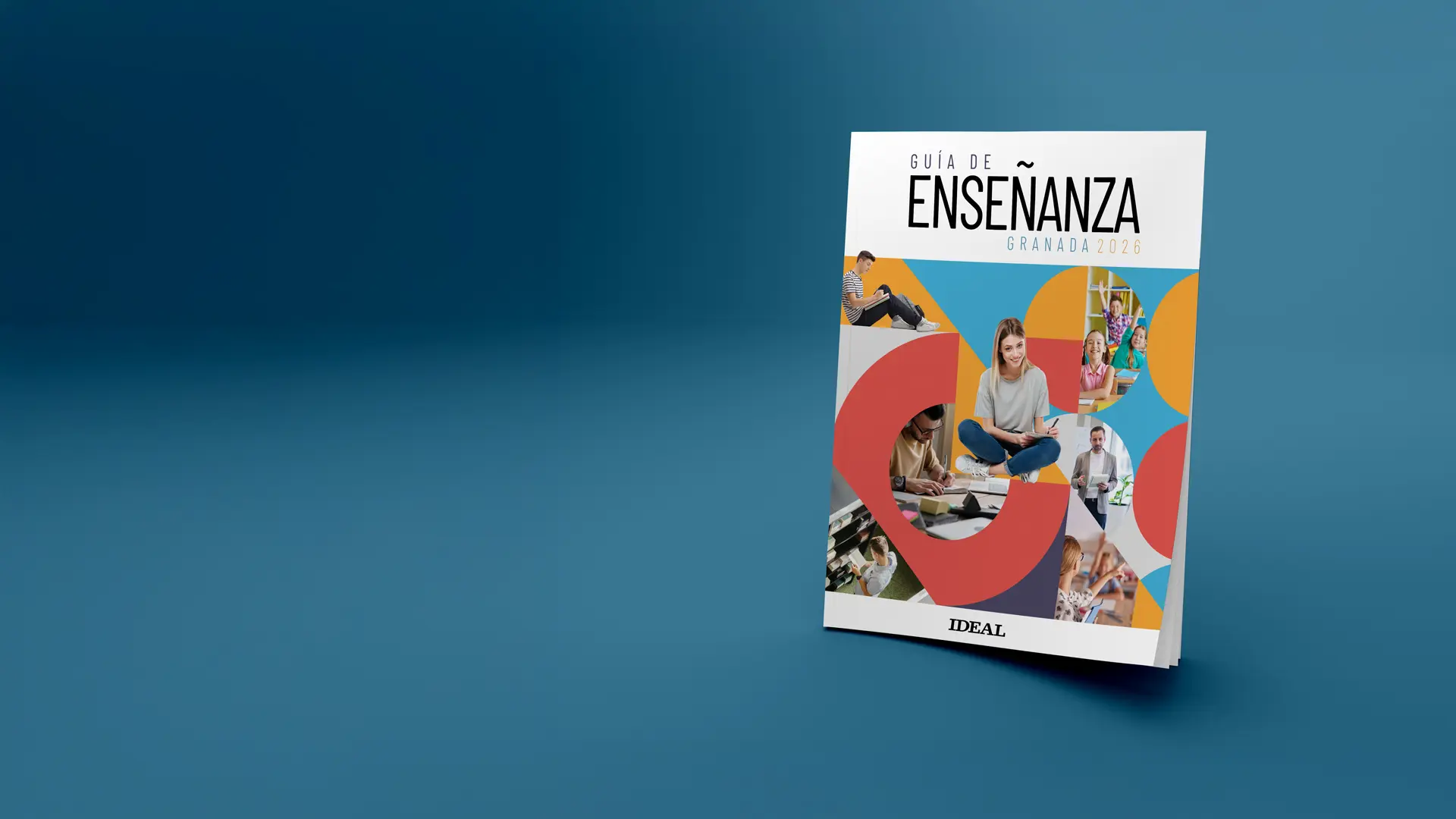



Deja una respuesta