Señalaré, para empezar, que este artículo es, en realidad, una glosa, con ciertas interpolaciones propias, de otro homónimo de Julián Marías aparecido en la prensa española hace casi treinta años. Sirva, pues, el mismo de homenaje a ese gran maestro del pensamiento patrio del pasado siglo ahora que se cumplen, justamente, dos décadas de su fallecimiento.
La filosofía es una disciplina -que no una ciencia- que trata de dar respuesta a cuestiones radicales (concernientes a la naturaleza de la verdad, del bien, de la justicia o de la belleza y el arte, a la existencia y esencia de la divinidad y del alma, al sentido de la vida, al mejor modelo de organización social y política de la sociedad, etc.) utilizando, como instrumento para ello, la razón. La filosofía, pues, “cree” en la razón y quien la cultiva constituye el individuo intelectualmente más ambicioso.

Las cuestiones a las que se enfrenta la filosofía son “cuestiones de principio”, máximas, por encima de las cuales ya no hay nada más. Presentan, además, la característica de que tienen un carácter perenne, esto es, permanecen a lo largo del tiempo sin languidecer en ningún momento precisamente porque ninguna contestación que se les dé resulta definitiva, las “clausura”, por así decirlo. Por ello se ha afirmado, acertadamente, que, en esa disciplina, las preguntas son más importantes que las respuestas.
No obstante, siendo lo anterior cierto, no lo es menos que unas contestaciones nos convencen más que otras, de modo que aquellas que nos convencen más las interiorizamos y las transformamos, a la postre, en convicciones íntimas (“certidumbres” las llama Marías en su texto) que nos van a permitir guiarnos en nuestra singladura personal. Así, por ejemplo, a una de las preguntas clásicas de la metafísica -la que interroga por el significado de la existencia- responde de la forma siguiente el gran filósofo británico del siglo XX Bertrand Russell en su opúsculo “¿Qué es un agnóstico?”: «Me siento inclinado a responder con otra pregunta: ¿Cuál es el sentido del “significado de la vida”? Supongo que lo que se quiere significar es algún propósito general. No creo que la vida en general tenga ningún propósito. Sucedió, simplemente. Pero los seres humanos individuales tienen propósitos, y no hay nada en el agnosticismo que les impulse a abandonar esos propósitos». De estas afirmaciones de Russell se desprende que para este distinguido filósofo la vida no tiene un sentido trascendente, sino inmanente, es decir, la vida no tiene un sentido impuesto “desde fuera” –como se sostiene en las grandes religiones-, sino únicamente un sentido “desde dentro” que dimana de las metas y los proyectos que los seres humanos nos marcamos a lo largo de aquella. Evidentemente, esta contestación a la eterna cuestión sobre el sentido de la existencia no es concluyente –ninguna, en rigor, lo puede ser-, pero, desde luego, puede convencer más que otras, de modo que, quien se sienta persuadido por ella, la interiorice y la convierta en una “certidumbre individual” que ejerza de pauta vital.
Y es que la filosofía ha de tener siempre como perspectiva la acción, ya que, sin esa dimensión práctica, corre el riesgo de quedar reducida a un mero ejercicio especulativo. De hecho, aquella, tal y como yo la entiendo, consiste en un denodado esfuerzo intelectual del sujeto por ser consciente del mundo en el que vive a fin de que ello le sirva para orientarse racional, autónoma y adecuadamente dentro de la realidad.
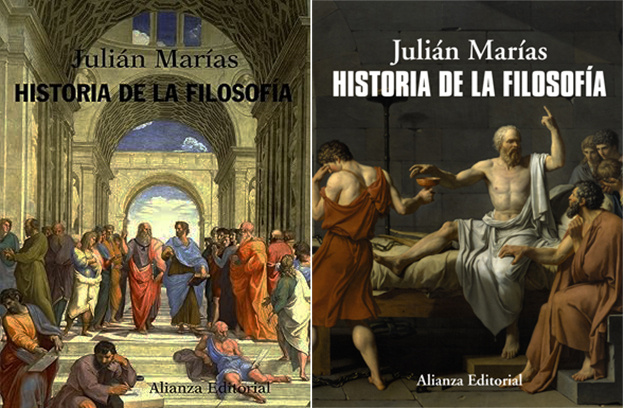
Como se sabe, la mentalidad filosófica cuajó en La Hélade, concretamente en la Jonia y la Magna Grecia, mediante la labor de los denominados “presocráticos”. La importancia de los presocráticos, más que en las tesis substantivas que formularon, radica en la actitud en la que se situaron a la hora de emitirlas: la actitud racional, o sea, el feliz hábito intelectual de dar cuenta de las cosas prescindiendo de recursos imaginativos. En ese sentido, Julián Marías, en su artículo, afirma algo muy hermoso: «Lo interesante es que, una vez iniciada la filosofía, no quedó “hecha”, sino que hubo que seguir haciéndola; persistió como quehacer humano». Por eso, esta última presenta un desarrollo diacrónico, posee una condición dinámica.
Ese dinamismo (a cuyo entero despliegue hasta el momento actual llamamos “historia del pensamiento”) obedece a dos tipos de causas: en primer lugar, causas internas, que se identifican con la insatisfacción respecto de las respuestas ofrecidas por autores anteriores a cuestiones consideradas relevantes que genera en otros posteriores reacciones críticas y las consecuentes respuestas alternativas; en segundo lugar, causas externas, consistentes en la mudanza de las circunstancias históricas que introduce problemáticas nuevas que atraen la atención de los pensadores, las cuales, obviamente, los precedentes no se plantearon. Ejemplos, respectivamente, de ambas, sin salirnos del marco de la filosofía de la Antigua Grecia, los tenemos en la multiplicidad de contestaciones opuestas al tema de la “physis” (el primer principio material a partir de cual todo procede y está hecho) y en las primeras reflexiones serias sobre el fenómeno de la política efectuadas por los intelectuales helenos como consecuencia del súbito interés que sintieron por ella los ciudadanos de Atenas tras la instauración de la democracia directa en su polis. Las diversas posturas académicas en torno al recurrente asunto de la homogeneidad y heterogeneidad culturales dentro de las sociedades, así como la incipiente discusión en diversos foros públicos acerca de los retos y riesgos que comporta la irrupción de la inteligencia artificial constituirían también, en la actualidad, sendas pruebas de esa dualidad etiológica.

A tenor de lo anterior, la historia de la filosofía representa, como señala Marías en su escrito, un “sistema de alteridades” por cuanto cada concepción filosófica ha de tener en cuenta a las que le antecedieron, de lo cual se sigue, por una parte, que el pensador deba abandonar toda pretensión de “adanismo filosófico” -privilegio que solo pertenece a un Tales de Mileto- y esté obligado a conocer a fondo la tradición dentro de la que se inserta si no quiere caer en la banalidad y, por otra, que la grandeza de una propuesta filosófica estribe en el hecho de convertirse en insoslayable, esto es, en que no haya más remedio que reparar en ella, ya sea para aceptar o rechazar sus planteamientos: sería el caso, por poner un botón de muestra, de la obra de Maquiavelo en el campo de la filosofía política. Asimismo, en virtud de lo anterior, cada una de aquellas está incardinada en un contexto histórico ante al que se posiciona y en el que conviene reparar para descifrar sus motivaciones más profundas, de manera que hay que desterrar, de una vez para siempre, la perniciosa imagen del filósofo ensimismado al margen de la realidad social dado que también ha de ocuparse intelectualmente de lo que preocupa a sus contemporáneos.
Merece la pena estudiar la Historia de la filosofía porque supone adentrarse en “la esencia” de Occidente, a la que este último le debe lo mejor que posee
Así pues, comprender la historia de la filosofía implica captar, por un lado, las relaciones que los diversos sistemas filosóficos guardan entre sí y, por otro, las que estos mantienen con sus respectivas circunstancias históricas. En transmitir esa doble aprehensión habría de consistir su docencia como materia, una materia que merece la pena estudiar porque permite seguir la evolución del “hecho diferencial” de nuestra civilización: la presencia, en su seno, de una tradición de pensamiento claramente separada de la religión y mantenida de forma prácticamente ininterrumpida durante más de dos milenios y medio, sin la cual apenas son concebibles algunos de sus grandes logros, como la ciencia, los derechos humanos o la democracia. De ahí que la actividad especulativa, con la independencia de criterio y el espíritu crítico que le son consustanciales, trascienda con mucho el ámbito de un mero saber académico y se revele, en el fondo, no solo como un factor estructural decisivo para el avance de la sociedad, sino también como una de las claves explicativas de las manifiestas asimetrías en cuanto a nivel de desarrollo entre unas civilizaciones y otras.
En suma, merece la pena estudiar la historia de la filosofía porque supone adentrarse en “la esencia” de Occidente, a la que este último le debe lo mejor que posee.






Deja una respuesta