4. No es este relato, sin embargo, el único que ameniza y adereza el libro de J. Gray, a lo largo del mismo, el autor va ilustrándonos y emocionándonos con historias ejemplares y apasionantes sobre las relaciones afectivas entre filósofos/as. Además de “El viaje de Mèo”, nos describe las relaciones y vínculos de verdadero amor entre humanos y felinos reflejados por sus autores en relatos de ficción o en novelas breves como la narrada por la escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) sobre la relación entre sus protagonistas Camille y Saha en su obra romántica “La gata” (1933) (pp. 105-109); o la relatada por Patricia Highsmith en La mayor presa de Ming (pp. 110-117); la narrada por el novelista japonés Junichiro Tanizaki (1886-1965) en su novela, protagonizada por la gata Lily, La gata, Shozo y sus dos mujeres (1936) (pp. 117-123). Cabe citar también en este apartado el “amor diferente entre un ser humano y un gato” como el que describe Mary Gaitskill, en “Lost Cat”, que no es producto de una ficción como los anteriores sino de una historia verdadera: la vida y muerte de un gato real, Gattino (pp. 123-135). A ellas habría que añadir otras historias autobiográficas no menos paradigmáticas y emocionantes sobre los vínculos afectivos y experiencias dramáticas entre gatos y escritores como el relato del filósofo religioso ruso Nikolai Berdiaev y su gato Muri, o el de Doris Lessing y su gata negra (pp. 136-143).
El gran mérito de John Gray, por otra parte, más allá de su claridad expositiva y de su información exhaustiva, aunque siempre interesante y curiosa, consiste en exponer de una manera sistemática esta filosofía felina en contraste con escuelas y doctrinas filosóficas perfectamente reconocibles de la historia de la filosofía occidental. Y en proponernos una suerte de filosofía felina que sirva de guía para una vida más auténtica y sosegada. Partiendo de una concepción de la filosofía en la que el “desasosiego”, como antes hemos referido, es el estado de ánimo (Stimmung) o disposición que lleva al humano a filosofar, impulsado por su necesidad de eliminar su condición de inquietud y desasosiego y, así, alcanzar la felicidad, en el caso del animal felino esa es precisamente su “condición natural”: no necesitan “distraerse de su condición”, de su propia naturaleza, no necesitan “divertirse” salir de sí mismos.

Por eso mismo, “aunque presentada como remedio la filosofía es un síntoma del trastorno que pretende curar (p. 45). “Los gatos son felices siendo ello mismos, mientras que los humanos intentan alcanzar la felicidad huyendo de sí” (p. 46). Epicúreos (Epicuro de Samos), Estoicos (Marco Aurelio, Séneca) y Escépticos (Pirrón de Elis) trataron cada uno con independencia alcanzar la paz espiritual, tranquilidad, o serenidad, a través de un camino diferente aunque semejante. Los Epicúreos, mediante un control ascético de sus deseos —respecto a la comida, las riquezas o el sexo— y retirándose “al apacible aislamiento de un ubérrimo vergel” donde protegerse del dolor y la angustia, para lograr la “ataraxia” (p. 47-50); los Estoicos, mediante nuestra identificación con el orden cósmico, regido por el Logos. Marco Aurelio, por ejemplo, creía que “si lograba hallar un orden racional en su interior, se salvaría de la angustia y la desesperación” (p. 51). Para él el sabio debería ser como una estatua inmóvil que hubiera logrado “la extinción voluntaria de la voluntad”, sin sentirse afectado por las vicisitudes negativas de la existencia. Finalmente, los Escépticos de Pirrón tratarían de alcanzar la “ataraxia” mediante una “suspensión del juicio” (p. 54), un modo “apático de vida” difícil de mantener durante mucho tiempo en la práctica.
El error de estas soluciones propuestas por esas filosofías es creer que la mente puede diseñar una “forma de vida protegida” frente a cualquier tipo de pérdida, sin tener en cuenta la incidencia o influencia en ella del azar o de las emociones y pasiones. Y en su lugar, al no haber “podido remediar la muerte, la miseria, la ignorancia han ideado, para ser felices, no pensar en ellas” (p. 55). ¿Cómo? Mediante la distracción, esto es: “mediante alguna pasión novedosa y agradable que los ocupe o mediante el juego, la caza o algún espectáculo cautivador, o, en definitiva, cualesquiera de aquellas cosas a las que llaman diversión” (p. 56). Evitar el aburrimiento, ante todo. Ya que la “desdicha de los hombres se debe a una sola cosa, la de no saber permanecer en reposo en una habitación” (p. 55). Esta será la solución de Pascal, científico, inventor, matemático y pensador religioso francés del siglo XVII, y la de Montaigne.
También el lo que se refiere a la “ética felina” John Gray ha sabido en su delicioso ensayo deshacer prejuicios y falsas ideas establecidas sobre la conducta de los gatos, sobre su ética y moral. Escribe J. Gray al respecto: “Se dice a menudo que los gatos son amorales. No obedecen a mandamiento alguno y carecen de ideales. No evidencian señales de sentir culpa o arrepentimiento, como tampoco esforzarse por ser mejores de lo que son. No se esfuerzan en mejorar el mundo ni le dan vueltas s cuál es el modo recto de actuar” (p. 73). Nada de ello es pertinente aplicar a los gatos, ni a cualesquiera animales no “racionales”. La “vida buena”, que es la materia sobre la que versa la ética, no es unívoca para todos. Al igual que los hombres aspiran a realizar un “vida buena”, también los animales tienden instintivamente hacia la mejor vida posible para ellos. En la historia de la filosofía existen muchas y diferentes maneras de concebir la vida buena. “En la Grecia y la China antiguas había tradiciones éticas que no hacía alusión alguna a lo que hoy conocemos como moral. Para los griegos, la vida buena consistía en vivir conforme a la diké, es decir, de acuerdo a tu naturaleza y al lugar de ésta en el orden de las cosas. Para los chinos, significaba vivir con arreglo al tao, el camino del universo tal como de manifiesta en tu propia naturaleza” (p. 76). Seguir a la naturaleza es, por lo tanto, la “vida buena” y también la “virtud”.
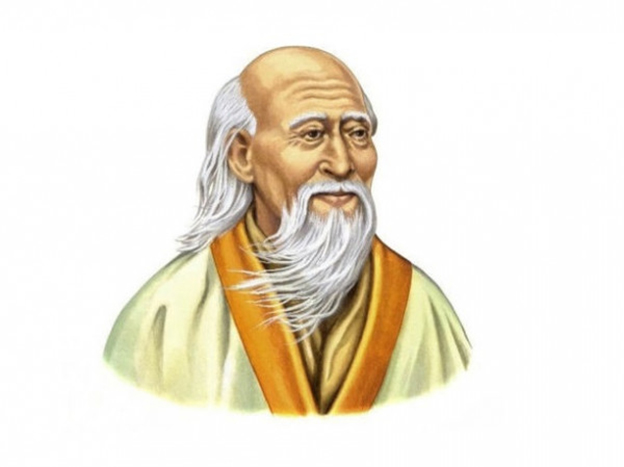
Aristóteles reconoció que también los animales no humanos poseen virtudes poniendo como ejemplo el caso de los delfines, en su “Investigación sobre los animales”. También en el taoísmo chino de Lao Tse y Chuang Tsé se hablaba de “virtud” (te), pero éste concepto no aludía a ningún tipo de capacidad “moral”, sino al “poder interior que se necesita para actuar de un modo acorde al orden de las cosas” (p. 78). John Gray considera, con toda razón, que en el pensamiento occidental lo que más se aproxima a esa visión es la noción spinoziana de “conato”, que es la tendencia de los entes vivos a preservar y potenciar su actividad en el mundo. O, con otras palabras, de esforzarse o empeñarse en “permanecer en el ser” (como sostiene en la proposición 18, parte IV de su “Ética more geométrico demonstrata”, de 1677).
Ni Spinoza ni el taoísmo, concluye J. Gray, entienden la “vida buena” como un “vivir altruista”, orientada al bienestar de y para los demás. En ambos, además, se relaciona la “autorrealización” con cierta forma de ausencia del ego, con la falta de un yo sustancial. Filósofos del pasado como Bayle o Spinoza y algunos actuales como el estadounidense Paul Wienpahl o el noruego John Wetlesen (El sabio y el camino. La ética de la libertad de Spinoza) apreciaron una gran afinidad entre la posición de Spinoza y el taoísmo en este punto. Tanto Spinoza como el taoísmo, dice el pensador noruego, no aspiran “a que uno sea lo que no es, sino a que sea lo que es. Eso no obliga a ningún acto especial del ego temporal, sino más bien a una anulación del ego”. Pues bien, según J. Gray: “La ética felina es una especie de egoísmo sin ego. Los gatos son egoístas por cuanto solo se preocupan de sí mismos y de otros a quienes quieren. Y carecen de ego porque no tienen una imagen de sí mismos que traten de preservar y acrecentar. Los gatos no viven siendo unos egoístas, sino siendo ellos mismos desprovistos de un ego” (p. 101).
Termina la obra de J. Gray con una apelación gatuna dirigida a los humanos con diez pistas felinas sobre cómo vivir bien, que de aplicarlas a nuestra vida humana, nos alegraríamos bastante, pues nos evitarían muchos sufrimientos y nos harían sin duda más felices y benéficos. Y con una pequeña admonición del gato de la historia de Jack, “Mèo sobre el alfeizar”, en el que se nos dice: “Los gatos nos enseñan que perseguir un sentido es como buscar la felicidad: una distracción. El sentido de la vida es una sensación táctil o un olor que llega por casualidad y, antes de que te hayas dado cuenta, ya se ha ido” (p. 170).

Ver más artículos de
Catedrático de Filosofía





