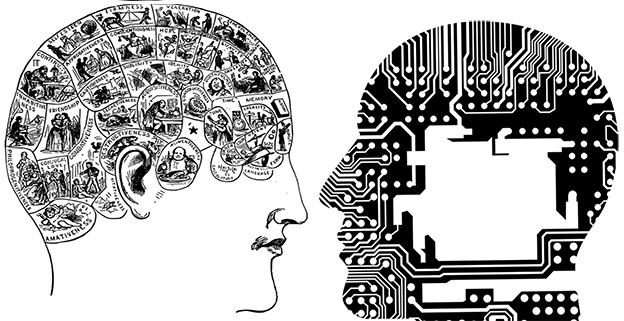III. PENSAR Y PROCESAR
“Ser racional no significa privarse de las emociones. El cerebro que piensa, calcula y decide es el mismo que ríe, llora y experimenta placer o desagrado. El corazón tiene razones, que la razón… también conoce” (L’Erreur de Descartes. La raison des émotions, Antonio R. Damascio).
En lo que a nuestro objetivo se refiere, respecto al tema que nos ocupa, podríamos reducir, muy esquemáticamente, a dos posturas fundamentales las diferencias que se aducen entre el pensar emocional del poeta y el procesar computacional de la máquina o del ordenador. La primera es la que defiende que pensar es procesar, calcular, y que la mente no es más que una máquina de computar, si bien complejísima, y en tal caso nuestros cerebros no serían más que simples ordenadores. La segunda, en el extremo opuesto, sostiene la tesis de que la inteligencia o mente humana es algo más que un simple ordenador y que, aunque el cerebro humano es sin duda un sistema físico, su funcionamiento implica elementos que van más allá de la computación.
Desde esta segunda hipótesis, se argumenta y sostiene que cualidades mentales como la emoción, la estética, la creatividad, la inspiración, el arte, la poesía son ejemplos de cosas que serían difíciles de justificar o ver emergiendo de algún tipo de actividad o descripción computacional. Sin entrar en mayores desarrollos ni disquisiciones, nosotros nos movemos en la segunda posición. La inteligencia humana, en efecto, no es puramente combinatoria, como la de la máquina de A.I. La máquina tiene inputs, que son los datos, y un manual de órdenes, que es el programa. Los inputs de la mente, son sensaciones recibidas por los sentidos y, en su nivel más importante, unidades enteras de significación llamadas ideas y su programa es la imaginación o facultad de combinar esas ideas.
Los datos (inputs) que entran en un ordenador se diferencian de las ideas en que deben ser precisos, repetibles, totalmente especificables, muchas veces cuantitativos y siempre objetivos; las ideas, en cambio, son irrepetibles, pues cada persona las modela a su manera, y son subjetivas y cualitativas, y con frecuencia tienen menos que ver con la información que con los valores, intenciones, convicciones, sentimientos, gustos, juicios y residuos de experiencias personales adquiridos y mezclados a lo largo de toda una vida. Por ello algunos neurólogos, como José María Rodríguez Delgado, reconocen que aunque el ordenador es infinitamente superior a la mente humana en velocidad (las señales en nuestro cerebro circulan con relativa lentitud ya que tardamos en pensar y decidir unos segundos mientras que el ordenador lo hace en nanosegundos) y en capacidad de realizar cálculos matemáticos y analizar y deducir teoremas y otras tareas formalizadas, no tiene la flexibilidad ni la capacidad del cerebro humano para manejar la inmensa cantidad de datos dispersos que alberga o significa la experiencia personal, ni la capacidad humana de sentir, emocionarse, apreciar los valores estéticos o, incluso, de saber gozar del sentido del humor.

Pensar y procesar son, pues, cosas diferentes, operaciones distintas El acto humano de pensar cubre mucho más campo que la operación de procesar de la máquina. Hay, pues, una diferencia cualitativa entre lo que hacen las máquinas cuando procesan información y lo que hacen las mentes cuando piensan. La máquina procesa información, con parámetros estrictamente racionales, no imagina, no duda, no se apasiona. La inteligencia humana cuando piensa no es puramente racional: está íntimamente ligada a la percepción y a la afección o padecimiento (passio). La mente humana es razón más imaginación, y algo más todavía: valoración, que proviene de la emotividad y tiñe las ideas de afectividad, de compasión o de odio, y las llena de viscosidades para hacerlas atractivas o repelentes entre sí por reglas ajenas a la razón. Por eso algunos filósofos —como Xavier Zubiri, María Zambrano, entre otros muchos (Pascal, Unamuno, Ortega y Gasset, Martha Nussbaum) — hablan de inteligencia sentiente o de pensamiento cordial (“pensar con el corazón”), respectivamente, al referirse a determinadas operaciones intelectuales de la mente humana. Como ha demostrado, más recientemente, Antonio R. Damascio, “la emoción es uno de los componentes esenciales de la racionalidad humana” (L’Erreur de Descartes. La raison des émotions (Odile Jacob, 1995).
Nos apasionamos con determinadas ideas, lo que “a veces nos ciega y otras nos ilumina”, como diría el gran epistemólogo y filósofo argentino Mario Bunge. Si oímos decir, por ejemplo, que “los europeos son superiores a los asiáticos”, el oyente notará la aparición en la mente de sus juicios de valor negativos (si no es racista) ante lo escuchado. Y estas valoraciones son emotivas. En tales ocasiones se produce un cambio incontrolado en el programa que gobierna la mente: en vez de relacionar los datos, los estamos valorando, los hemos teñido, ya no son puros; se han diluido en la sentimentalidad, sensación valorada” (M. Bunge, “La nueva religión”, El País, sábado 24 de marzo de 1984).
Todo ello distancia una y cada vez más la mente humana de la mente del ordenador. Distancia que parece casi insalvable cuando se considera que el cerebro, además de una malla electroquímica de sinapsis neuronales, es una glándula de secreción interna. “En ciertos estados aparecen en él serotonina y melanina, por prácticas llamadas místicas, sin necesidad de ingerir drogas, el cerebro cambia radicalmente de programa y se pone a funcionar con retículos neuronales que normalmente no funcionan. ¿Llegará el ordenador a segregar sustancias, a provocarse estados emotivos que alteren endógenamente sus programas?”, se preguntaba Luis Racionero al final del pasado siglo (“El culto al ‘chip’. La informática se presenta como la religión del siglo XX”, El País, jueves 21 de abril de 1988),
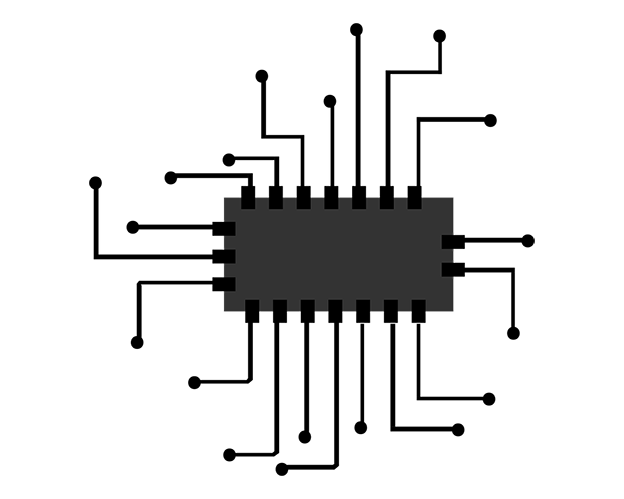
Por otra parte, los ordenadores carecen de intuición (flair, insight) para imaginar y evaluar ideas nuevas emergidas de los vastos océanos de la experiencia, de la memoria y del inconsciente personal. Y precisamente por eso, un programa de ordenador difiere esencialmente del programa de la mente, que es, como decíamos, obra de la imaginación. La imaginación goza de la libertad de cambiar ideas, no estando constreñida más que cuando se aplican reglas de la lógica. Pero la lógica es sólo una subrutina de la mente, afirmará Luis Racionero, un programa de ordenador en el cerebro. La imaginación llega donde la razón teme pisar. La mente sólo es asimilable al ordenador cuando piensa según reglas lógicas.
Pero incluso en el caso —suficientemente experimentado a estas alturas del desarrollo de la robótica y de la A. I.— de diseñar a los autómatas para simular sistemas de impulsos sentimentales y de emociones y para emitir juicios de valor, con el fin de remedar más perfectamente el comportamiento humano, su carencia del principal elemento individualizador del ser humano, que da sentido y valor a toda vida y estética humanas —sea éste “la subjetividad” o bien “la conciencia de su propia finitud” o, vale decir, “de su propia muerte”— condenaría sin remedio a sus sistemas emotivos y valorativos a no salir de su carácter abstracto, genérico e irreal (Cf. al respecto: G. Rattray Taylor, La era de los androides, en Revista de Occidente, nº 17, Año II. 2ª época, Madrid, Agosto de 1964 y Miguel Cruz Hernández, Hombre y Robot, Cuadernos BAC, Madrid, 1985).
A este respecto recuerdo las palabras que el lógico y filósofo español Miguel Sánchez-Mazas, sostenía hace ya más de medio siglo en una conferencia, titulada “Anti-Babel. El universo de la informática. Los autómatas, la imaginación y la muerte” —impartida en la entonces denominada Universidad Central, y publicada más tarde en la revista madrileña Índice— acerca de la incapacidad de los autómatas de conseguir una verdadera creatividad poética, ya que, aunque fuesen capaces de lograr alguna forma de belleza o de armonía formal en sus composiciones combinatorias, se trataría de una forma impersonal, definitivamente no poética, de producir meras versificaciones.

Porque la palabra poética sólo será viva —en el sentido que Luis Rosales le daba en la cita de inicio de la primera parte de este microensayo— por la “vivificadora presencia de la muerte”, de la autoconciencia de que somos un “yo mortal” (un pasado en retención, un presente fugaz y delusivo y un proyecto esencial de futurición, inexorablemente finito); consciente y sabedor de que tiene su definitivo acabamiento con la muerte. Y sólo por ella. Es la “conciencia de la muerte” la que nos diferencia del resto de los animales y, evidentemente también, de otros posibles artificios mecánicos inteligentes programados en sus software para aparentarla. Adiós, pues, al “robot-poeta”, adiós al “poeta electrónico”, mientras no sea capaz de autopercibirse “mortal” o de “vivenciar anticipadamente” su muerte propia (en consagrada expresión de Rilke), aunque trate de simular “tener conciencia de la misma”.
Sólo siendo capaces de morir, y de orientar su vida en función de la muerte — señalaba nuestro sabio filósofo y lógico madrileño— tendrían los autómatas derecho a nuestra amistad, a nuestro respeto y a nuestro recuerdo. Entretanto, nos queda reservada exclusivamente a nosotros, que nos sabemos “mortales”, esa minúscula pero decisiva parcela de humanidad en la que tienen sentido “hileras de signos” como las que componen el elogio fúnebre que nuestro poeta más hondo y metafísico, Antonio Machado, dedicó “A Don Francisco Giner de los Ríos”:
Como se fue el maestro,
la luz de esta mañana
me dijo: Van tres días
que mi hermano Francisco no trabaja.
¿Murió?… Sólo sabemos
que se nos fue por una senda clara,
diciéndonos: Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue,
los muertos mueren y las sombras pasan;
lleva quien deja y vive el que ha vivido.
¡Yunques, sonad; enmudeced campanas!

Catedrático de Filosofía