Granada es una ciudad muy bella. La embellece la Alhambra con sus rojos torreones, los que Ángel Ganivet describía diciendo: “Qué silenciosos dormís torreones de la Alhambra, dormís soñando en la muerte, y la muerte está lejana”, la embellecen el eterno verdor de la Vega, con sus caserías, sus huertas y alquerías, y las blancas y frías cumbres de Sierra Nevada, esas que se tornan rosadas o violáceas bajo la suave luz de los atardeceres primaverales, ofreciendo un magnífico telón de fondo para una orografía espectacular.
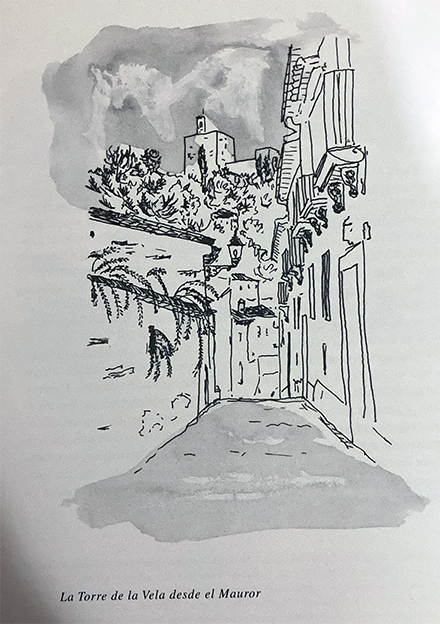
A Granada también la embellecen sus cielos, esos cielos teñidos de rojo intenso formando infinitos arreboles o ese cielo “azul granada”, como dicen los pintores, pero también y en gran medida, a Granada la embellecen sus Cármenes, viviendas típicas con blancas tapias, fragantes patios y frondosos jardines, construidas en los barrios del Albaicín y del Realejo, en la zona del Mauror en la colina de Torres Bermejas, sin olvidar los Cármenes de la Antequeruela, y, cómo no, los que tímidos se esconden entre la frondosa arboleda del bosque de la Alhambra. ¿Y sus nombres? ¿Qué decir de sus nombres?: El Carmen de la Media Luna, el de Aynadamar, el de los Cipreses, el Carmen de la Victoria, el Carmen de Vistas Hermosas, o los Carmenes de las Tomasas y de Morayma. El Carmen de la Alcubilla del Caracol, el del Gallo, el de San Antonio, el del Mauror, el de Santa Margarita o el de la Purísima Buenavista, desde el que hoy escribo.

Hay Cármenes con extensos jardines y Cármenes pequeños y recoletos. Los hay ricos y los hay humildes, los hay con amplios y fáciles accesos, y los hay en estrechas y sinuosas callejas, pero nosotros, sus moradores, siempre sentimos el orgullo de vivir en un Carmen.
¿Quién no ha soñado alguna vez en su vida con vivir en un Carmen? ¿Quién no ha acariciado la fantasía de dormir escuchando el murmullo de un incansable chorrillo de agua cristalina y fresca de una fuente o un pilar? ¿Quién no ha deseado despertar cada mañana entre el verdor de las parras, las brillantes hojas de coloridos limoneros y los fragantes naranjos en flor? ¿Quién ha podido borrar de su memoria, si alguna vez lo ha experimentado, un atardecer ebrio por el intenso aroma del jazmín, las celindas y la madreselva? ¿Quién ha podido olvidar los suaves tonos de la glicinia y la bignonia, de las rosas de pitiminí o de las clavellinas y alhelies en parterres rodeados de arrayán? ¿Quién no se ha emocionado al contemplar la fría luna asomando entre los oscuros cipreses como lanzas al cielo, junto a sus blancas y resplandecientes tapias? ¿Quién no ha sucumbido ante el infinito placer de detenerse a escuchar los ruiseñores que anidan en los olmos y almeces de un jardín?

Vivir en un Carmen es eso y mucho más. Vivir en un Carmen es disfrutar de vistas privilegiadas. Es caminar cada día por calles empedradas con cuestas imposibles y poder contemplar desde cada esquina la ciudad allí abajo, porque los Cármenes suelen estar en zonas altas. Vivir en un Carmen es empeñarse en que la vida se alargue un día más para poder disfrutarlo, para poder estar un día más arropado por el silencio, solo roto por el tañido de alguna de las campanas que se escuchan a lo lejos. Pero vivir en un Carmen, y he aquí la cuestión, en muchas ocasiones tiene un elevado coste, y es el que pagamos algunos aún incluso sintiéndonos seres privilegiados.

Vivir en un Carmen implica la ansiedad de saber que llegará un día en que los mayores no podremos salir de nuestras casas debido a los crueles y desiguales empedrados que tanto nos han gustado en nuestra juventud. Es el temor ante una enfermedad o caída y la imposibilidad de llegar a nuestras casas caminando. Es la ansiedad al pensar que ante un incendio la ayuda tardará más de lo debido puesto que avanzar por estas estrechas y retorcidas calles presenta una gran dificultad, o incluso imposibilidad de llegar a muchos de ellos. Vivir en un Carmen es sentir con el paso de los años la ansiedad al ser consciente de que no podrá llegar una ambulancia con la premura de decidir entre la vida o la muerte. Pero, ¿qué importa? Morir en un Carmen presiento que será una buena muerte, una muerte sólo equiparable a la de Gustav Aschenbach, quien abandonó este mundo en la dorada playa del Lido de Venecia, donde Thomas Mann sitúa la trama de su novela “Muerte en Venecia”, llevada al cine en 1971 bajo la magistral dirección de Luchino Visconti.

Los granadinos, y no sólo los que por nacimiento ostentamos ese gentilicio, sino también los granadinos de adopción, tenemos los unos y los otros la obligación y el compromiso de mantener nuestros cármenes. La obligación de parapetarnos en nuestras fragantes atalayas y defenderlas con la propia vida. Tenemos el ineludible deber de gritar a los cuatro vientos que es necesario que estas zonas altas de los barrios se humanicen. Y corresponde a las autoridades municipales facilitar la vida en ellos. Que es necesario que se invierta en infraestructuras, limpieza y seguridad, para que no se conviertan sólo en morada de jóvenes y en negocios para turistas, ya que, si no nos arreglan las calles con sensatez y premura, el éxodo cruel de los mayores hacia las zonas llanas de la ciudad, es irrevocable, puesto que, es fácil comprender que no todos sus moradores estarían dispuestos a morir en su carmen, ya que, aparte de incómodo, además, si ese día llueve de forma torrencial, como a veces ocurre en Granada, corre el riesgo de bajar en su ataúd raudo y veloz por las callejas, casi flotando, como ocurrió el día en que enterraron a Zafra.
Texto e ilustraciones:
Miriam López-Burgos del Barrio






Comentarios
16 respuestas a «Miriam López-Burgos del Barrio: «Vivir en un Carmen»»
Me parece un artículo maravilloso. Muy bien escrito, con una prosa que invita a leerlo y releerlo una y otra vez. Es patente que la autora, aparte de gozar del privilegio que supone vivir en un Carmen, ha plasmado todo el sentimiento y corazón en el artículo y eso lo hace todavía más especial si cabe.
ENHORABUENA a la revista por publicarlo y a la autora por escribirlo.
Me siento privilegiado de tu amistad y de haber compartido tantos momentos de conversaciones , confesiones y comidas ricas en te Carmen que es puro reflejo de tu sensibilidad.
Enhorabuena a los que tenéis la suerte de vivir en Granada. Y más aún a los que lo hacéis en un carmen, porque es como vivir dentro de un poema maravilloso y sensual, un regalo para los sentidos.
Gracias por transmitirnos esas sensaciones.
¡Es genial! El artículo capta a la perfección la esencia de los Cármenes, de nuestros Cármenes: son mucho más que viviendas. Son guardianes silenciosos de la historia de Granada y representan una convivencia entre el pasado y la vida moderna. Ojalá pudiese vivir en uno de ellos, sería un privilegio que, al mismo tiempo, conllevaría la gran responsabilidad de preservar su alma y su legado.
Magnífico artículo.
Los Cármenes son parte de nuestra esencia, nuestra identidad.
Cuidemos y cultivemos la historia. Es necesario para garantizar un futuro en paz y armonía.
Qué delicia leer este texto. La forma en que Miriam López‑Burgos describe los cármenes granadinos es pura poesía. Consigue transmitir no solo la belleza arquitectónica y natural de estos espacios, sino también el alma que los habita. Su llamado a conservar estos rincones únicos con sensibilidad y responsabilidad debería ser escuchado por todos. ¡Gracias por recordarnos lo valioso de lo auténtico!
Que bonito artículo!
Siempre quise vivir en un Carmen, pero me conformo con tu la torre del tuyo y pasar la noche en vela para no perderme nada …viendo las estrellas desde que salen hasta el
Amanecer . Y ….morir en un Carmen me parece la mejor puerta de salida…
Me ha encantado.
Qué forma más bonita de compartirnos tu sensibilidad y cariño por algo tan nuestro. Muchas gracias por este regalo.
Carmen, etimológicamente del hebreo
‘ Karm- el ‘ » viñedo del Señor» o » jardin de Dios «.
Que granadino no ha deseado ni desea vivir en uno de ellos!
En Granada estamos los de arriba, los que teneis la suerte de vivir en uno de ellos y los de abajo, los que con sana envidia quisieramos habitar algun dia un poquito mas cetca del cielo.Pero como muy bien has descrito, de todo hay en la viña del Señor.Con el paso de los años,los de arriba y muy a pesar vuestro os planteais la necesidad de vivir ‘abajo’ ( que la vega tambien tiene su puntillo )
Lo importante para todo granadino, sea de arriba o de abajo, es tratar de disfrutar el dia a dia de nuestra querida Granada.Todos tenemos el factor común de los cipreses, lápices que con el viento escriben en el cielo la belleza de nuestra ciudad.Gracias Mirian por tu delicado y exquisito relato.Escrito desde el corazón y por supuesto con la autoridad que atesoras por tener la suerte de vivir en uno de «ellos».
Muy interesante y oportuno el artículo. Interesante porque resume de manera soberbia el paisaje urbano de esta parte de Granada, a la vez que describe con maestría su vivienda más característica y original. Ello se complementa con las ilustraciones y dibujos realizados por la propia autora.
A la vez, es oportuno porque pone de manifiesto deficiencias de servicios que los poderes públicos debían de tratar de resolver en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la idiosincrasia de la zona.
El artículo creo que es muy interesante y a la vez muy oportuno.
Interesante porque describe de manerañ soberbia una de las zonas más emblemáticas de Granada con su original tipología de vivienda. Complementariamente el cuadro se completa con material gráfico e ilustraciones hechas por la misma autora.
Por otra parte, enumera las deficiencias de servicios que sufren los vecinos, lo que supone una llamada de atención a los poderes públicos para que implementen las medidas necesarias para mejorar en lo posible la vida de los ya escasos vecinos de esta emblemática parte de la ciudad.
Qué orgullo leerte, tita Miriam. Has escrito un artículo precioso, lleno de sensibilidad y verdad. Has sabido reflejar con mucho cariño lo que significa vivir en un Carmen, no solo como lugar físico, sino como una forma de sentir y resistir. Gracias por ponerle voz y corazón a una realidad que muchos desconocen. ¡Enhorabuena, te ha quedado espectacular!
Enhorabuena Míriam por el gran artículo que has escrito, describes totalmente la esencia de nuestros Cármenes granadinos. Me has hecho sentir como si viviera dentro de uno, rodeada de belleza, paz y un tiempo que parece detenido.
Buenos días, Míriam, un artículo precioso lleno de amor por la que ha sido tu casa granadina y de la que también nos hemos enamorado los que hemos ido a verte y nos has invitado amablemente a disfrutar , en verano , de tu jardín, los olores de tu jazmín, ese gazpacho tan rico que nos hacías y en invierno frente a la chimenea tomando un rico té con pastitas hechas por ti. Me he acordado muchas veces de ti, espero que sigas disfrutando muchos años de tu precioso Carmen. Todavía aguantamos diez años más subiendo cuestas, yo voy casi todos los días a la Alhambra , en verano subo en autobús y bajo andando después de un ratito sentada en los bancos oyendo el agua correr. Un fuerte abrazo, que Dios bendiga nuestra mayoría de edad.
Precioso artículo homenajeando algo tan granadino como es un Carmen
Maravilloso artículo Miriam.
Ya hemos comentado en alguna ocasión lo que refieres en tu reflexión.
Siempre es interesante adecentar las zonas urbanas y facilitar la vida de sus vecinos , aún así ,es tan hermoso lo que describes que me quedo con lo que has vivido y vivirás, y lo que haya de venir que venga, porque a la muerte se la puede recibir en calma , sonriendo y dando las gracias por contemplar la última puesta de sol en tu singular hogar.
Dios dirá.