Desde el interior de las aulas es imposible ver el arco iris. Las paredes tapan el horizonte. El viento no entra. La lluvia no moja. Ningún aula ha sabido imitar el aroma de la tierra mojada tras la tormenta. El mundo queda allá fuera, como si la vida no tuviera derecho a educar.
La Pedagogía Andariega no sueña con reformar el aula: sueña con cerrarla. No como acto de abandono, sino como gesto de renacimiento. Como quien apaga la linterna porque ha salido el sol. Como quien deja de usar muletas y retorna al hecho de caminar en libertad.
Cerrar las aulas es abrir los sentidos, devolver al aprendizaje su cuerpo, su pulso, su esencia.
Porque la escuela, tal como está concebida, es muchas veces un marco sin paisaje. Un lugar donde se finge el mundo con imágenes planas, donde se domestica la curiosidad con rutinas, donde el conocimiento huele a moho.
Las paredes de la escuela son, con frecuencia, tapones en los oídos de la infancia. El bullicio del mundo no se oye. La calle, el campo, la plaza, el taller, el mercado, la estación… todos esos escenarios vivos quedan excluidos del programa.

Allí, fuera del aula, el mundo sigue enseñando. Las veredas están llenas de preguntas. Las esquinas de la ciudad guardan lecciones sin horario. Las grietas del suelo contienen más geometría que muchas fichas escolares. Las manos saben cosas que los libros no cuentan. Y en los pupitres —tan quietos, tan rígidos— no crecen raíces.
La Pedagogía Andariega propone abrir el aula hasta que desaparezca; desbordarla, desdibujarla, hasta que no se pueda distinguir entre el aprender y el vivir. Que cada paso sea una lección. Que cada conversación en la plaza sea una clase de humanidad. Que cada olor, cada error, cada hallazgo, cada duda, sea una oportunidad educativa.
Cerrar las aulas no es destruir la escuela: es salvarla. Es reconocer que la escuela se vuelve fértil cuando se convierte en campamento base, no en encierro. Una escuela que no centraliza, sino que irradia. Que no aísla, sino que vincula. Que no reduce, sino que expande.
Queremos un aprendizaje donde los saberes se cultiven en comunidad, con las manos en la tierra y los ojos en el cielo. Donde los niños y niñas se ensucien de mundo, donde aprendan a escuchar los silencios del bosque, los acentos del barrio, el murmullo del mercado.
Quizá haya llegado el tiempo de apagar las luces del aula y encender las del camino. De entender que no hay mayor revolución educativa que salir a caminar.
Pero no lo tenemos fácil. Muchos son los que dan por sentado que una educación sin aulas resulta inadecuada, cuando no imposible. Todo lo más, y como concesión suprema, aceptarían que puede resultar interesante acudir puntualmente a un museo, a un centro institucional, a un centro comercial o a una fábrica de golosinas. Las excursiones al campo, a la playa o, simplemente, salir de paseo por las calles de una ciudad a estudiar modelos geométricos en base a una matemática creativa, resulta cada vez más peligroso, a tenor de lo que aconseja el Servicio de Inspección.
En estas sociedades encorsetadas, tan habituadas a meter a niños y jóvenes en escuelas e institutos desde los primeros años de vida hasta los dieciséis o diecisiete, leer propuestas como la de la Pedagogía Andariega provoca desafección, cuando no aversión y desconfianza.
Muchos juran y perjuran que la instrucción académica sistematizada —amén de la tecnológica, disciplinaria y controlada— solo puede llevarse a cabo bajo la égida de la Institución Escolar, tal como viene concibiéndose desde hace siglos. Insinuar, por lo tanto, la necesidad de cerrar las aulas y salir a la calle a la búsqueda de un aprendizaje presencial y merecido supone toda una revolución que el Sistema no está dispuesto a permitir.

“Todo se andará. Nuestra pedagogía pronto verá la luz” —podríamos argüir con solo repasar los avances filosóficos y metodológicos que ha habido a lo largo de la Historia de la Pedagogía, en perfecta sintonía con lo que proponemos: desde las propuestas peripatéticas de Aristóteles y compañía, hasta las de Giner de los Ríos, Ferrer i Guardia, Concha Sainz-Amor, Freire, Rosa Sensat y otros.
Y aseguramos que pronto veremos la luz porque, paradójicamente, son las nuevas tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial las que van por delante abriéndonos camino. Está más que comprobado que todas las rutinas académicas, todos los aprendizajes seriados que hoy ocupan el 80% del tiempo de la mayoría de las materias —desde Matemáticas a Lengua, pasando por Ciencias o Idiomas— van a ser llevados a cabo con doble éxito y en una cuarta parte del tiempo gracias al uso de plataformas con seguimientos individualizados.
Así pues, y a modo de resumen, podemos afirmar, como hacemos en nuestro Libro Blanco, que la Pedagogía Andariega supone un gran cambio en la educación: cierra escuelas e institutos y transforma el caminar en una herramienta que conecta a los alumnos con el mundo real. Más que una metodología, ofrece un cambio de paradigma que responde a las necesidades del siglo XXI.
No hablamos solo de movernos, sino de redescubrir el mundo en cada paso, tejiendo conocimientos al tiempo que exploramos el entorno. La Pedagogía Andariega transforma la experiencia educativa. Así, los paisajes, tanto rurales como urbanos, se convierten en libro de sabiduría; la curiosidad en brújula; y el caminar en un acto colectivo de aprendizaje y rebeldía.
En un tiempo en que la educación se enfrenta a la desconexión y al agotamiento de sus formatos tradicionales, este enfoque ha de despertar asombro, fomentar la creatividad y unir lo humano con lo natural. Porque con este movimiento tratamos de redefinir la enseñanza desde sus raíces.
La Andariega integra ciencia, arte y conciencia en conexión con el vecindario y sus recursos: un puente hacia una pedagogía que inspira aprendizajes, comportamientos y compromisos.




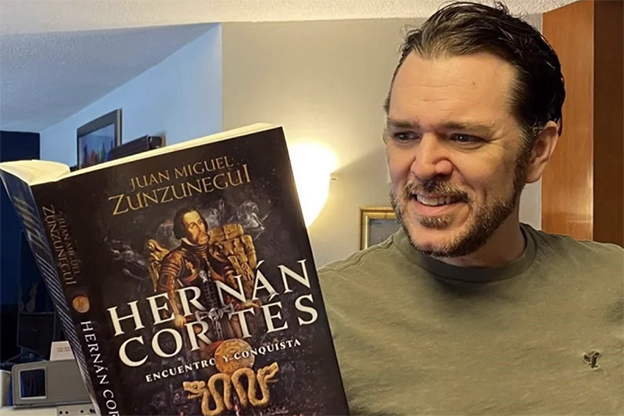

Deja una respuesta