II. EXPERIENCIA DE LA MUERTE Y FENOMENOLOGÍA DE LA PÉRDIDA
A lo largo de su meditación, unas veces lírica y poética, otras hermética y en general compleja y sugerente, afloran, en el texto de F. Acuyo, de manera no explícitamente desarrollada sino insinuada o sugerida, pues no se trata de un texto abstracto ni de un tratado teórico-especulativo sobre la muerte, una serie de cuestiones y temáticas de gran calado sociológico, antropológico y metafísico relativas a la banalización y ocultación de la muerte como algo obsceno y vergonzante característico de las actuales sociedades occidentales (Tercia) o al cuidado que debemos procurar para alcanzar una buena muerte.
El arte de morir le hace evocar, en efecto, lecturas tan ejemplares como el Libro Egipcio de los Muertos (Laudes) o el Libro tibetano de los muertos que tanto interesara a Aldous Huxley (1) y le ayudarán a afrontar su propia muerte, como sabemos- en los que se prescriben recomendaciones pertinentes para prepararse para bien morir y lograr una muerte sabia, noble, serena y humana. En el Libro tibetano de los muertos (también denominado Experiencia después de la muerte en el plano del Bardo) Huxley encuentra una antigua enseñanza en la que se le informa del significado de “el Bardo” (plano intermedio posterior a la muerte corporal, tal como se describe en el citado Libro de la sabiduría tibetana).

Se exhorta, en él, al moribundo a seguir adelante, a ir más lejos, a no preocuparse ni dejarse estorbar por su cuerpo presente, o por los parientes o amigos o los negocios inconclusos, ingresando en cambio en un estado de conciencia más dilatado. Para Huxley el Libro tibetano es tanto un manual sobre el Arte de morir como lo es sobre el Arte de vivir: con la muerte de mi familiar, amigo o amiga, una irrecuperable e íntima parte de nosotros mismos también muere con ella. Como ya señalábamos anteriormente, la muerte de los otros –- próximos o cercanos — supone ineluctablemente la pérdida de algo nuestro, de un vínculo vital, íntimo y afectivo, que enriquecía mi vida social y personal.
No otra cosa, pretendieron legarnos tantos pensadores, filósofos y poetas, de nuestra tradición clásica occidental, pero recomendándonos medios o procedimientos algo diferentes: el cultivo de la vida contemplativa, la consagración a la filosofía. En efecto, siguiendo la doctrina platónica del Fedón — desde Cicerón a Montaigne — consideraron el filosofar como una meditatio mortis y definieron la filosofía como un saber que nos permitía aprender a morir, como una “preparación para la muerte”, porque la práctica de la filosofía era la única forma de purificar el alma humana, de separar lo más posible el alma del cuerpo y, en consecuencia, de liberarla de su prisión corporal. Esta era para toda nuestra aludida tradición una de las enseñanzas básicas que debemos asumir para bien vivir (2).

Otras veces, en el texto, se hace referencia a la visión anticipada de la propia muerte, por parte del ser humano que se sabe “mortal”, constatando cómo la vida, los ciclos de la naturaleza renovándose cada año, los aconteceres mundanos, las cosas que hemos amado en nuestra existencia permanecen ajenas a nuestra propia desaparición, lo cual nos produce un estupor indecible, el dolor de que el universo continúe como antes, alejándose infiel e indiferente del que muere (3) o al “topos literario” — tan caro a Unamuno y Calderón de la Barca entre otros grandes clásicos — de la ”vida como sueño” o a la paradoja mística teresiana del “muero porque no muero” o, en fin, a la expresada en el verso quevediano “…pues con la vida comencé la muerte”,en donde se hermanan la vida con la muerte y viceversa (en Nona). No hace falta aludir tampoco a la presencia del motivo literario tan hispano, en opinión de Américo Castro, de “la vida como un continuo desvivirse” o de “la vida como preñada de muerte” que ya enfatizaron poetas comoR. M. Rilkeo filósofos comoMartin Heidegger,que definiría al hombre existente (Dasein) como abocado o vuelto hacia a la muerte o como un ser para la muerte (“Sein zum Tode”).
Por sólo ilustrar esta temática con un poeta esencial, granadino, recordemos los versos al respecto de Luis Rosales de su poema “Un Desmoronamiento”: “La muerte no precisa / llegar hasta nosotros; / viene de dentro, viene / de la primera sombra reflejada en los ojos. / La muerte va contigo / te interrumpe los besos, y de pronto / los labios se te cansan, se te enfrían, / van quedando cada vez más cortos. / Con un encendimiento de ceniza / vamos viviendo todos, / la vida te acrecienta hora tras hora / la muerte te interrumpe poco a poco, te interrumpe las manos, / te interrumpe los ojos / y sientes carne adentro un desmoronamiento silencioso. / Un des-mo-ro-na-mien-to, / de miedo, tiempo y polvo.” (4).
Y, finalmente, también emerge en la meditación — como rasgo identitario de su autor, un poeta — el recurso a la palabra poética como uno de los instrumentos más eficaces que el hombre tiene para luchar contra la muerte, para trascenderla, convocando para ello al amor que vencerá triunfante a la materia: Amor más poderoso que la muerte, como sentencia el clásico romance popular castellano (5) y como algunos siglos después nos recordara nuestro mayor poeta metafísico: “su cuerpo dejará, no su cuidado / serán ceniza, más tendrá sentido, / polvo serán más polvo enamorado” (Amor constante más allá de la muerte” (6). Y es que la poesía — como afirma Diego Romero de Solís — busca lo que no puede el concepto: “la palabra contra la muerte, aceptándola como un trabajo más que hay que soportar con dignidad” (7). También F. Acuyo confiará en el poder taumatúrgico y todopoderoso de la poesía y del amor: “Gracias al amor supe que en realidad todo está vivo y que la vida es un singular continuum, y que la muerte muy bien pudiera ser una extraña abstracción de la vida misma” (Tercia).
Tres notas, entre muchas otras, deben destacarse en esta reflexión meditativa en torno a la muerte: en primer lugar, la ternura con la que se refiere a su padre, invocándolo y evocando su diálogo con él en el proceso doloroso de la enfermedad y de la muerte: “La mano asida de mi padre, aun palpitante, en los últimos momentos contenida en la sustancia de su carne me decía que la mente surge de la materia, pero además que la materia contiene lo esencial de la mente” (Tercia).

En segundo lugar, el planteamiento y formulación, reiterativos a lo largo de su reflexión, de las cuestiones metafísicas y escatológicas últimas acerca del sentido o sinsentido de la existencia, sobre la cuestión de la existencia del alma y de su inmortalidad y, asimismo, sobre la posibilidad o no de la existencia de un Dios “vivo” que colme nuestros anhelos de supervivencia y sea garante de nuestros deseos de justicia y de perfección moral. Esos interrogantes metafísicos y escatológicos no se resuelven en sus meditaciones, porque desde la racionalidad humana tal vez no puedan resolverse nunca, por su incapacidad para conocerlos y comprenderlos. Recordemos al filósofo de la Razón Pura, Kant, según el cual: “Tiene la razón humana singular destino, en cierta especie de conocimientos, de verse agobiada por cuestiones de índole tal que no puede evitarlas, porque su propia naturaleza las impone, y que no puede resolver porque a su alcance no se encuentran” (8). A veces (como en Vísperas) vislumbramos conatos de esperanza que pronto se disuelven en una decidida y letal desesperanza del meditador: “todo hombre es sólo tierra y sombra. Lo que es nada vuelve a la nada” (en el decir de Eurípides). El nadismo o nihilismo con respecto a estas cuestiones parece aparentemente asentarse en su mente y en su corazón, sin otras opciones alternativas. Y decimos aparentemente porque el autor a lo largo de toda su meditación se muestra unamunianamente dubitativo entre la creencia y el increencia entre las exigencias contradictorias de la fe y de la razón, sin definitivamente decidir su posición.

En tercer lugar, finalmente, es menester señalar y enfatizar la presencia constante, al principio y al final del monólogo poético-filosófico, del tema de la soledad. Aparece citada en casi todas las horas del ritual elegido como forma de expresión literaria del escrito. En el principio (Oficio de lectura) y el Final del mismo (Completas) además de repetirse por dos veces en el título: Hermanos en la soledad (De la soledad o la muerte). Todo ello lleva al meditador a terminar su reflexión al modo de una oración final, de esta manera (Completas): “En el viaje de la vida y de la muerte uno debe marchar solo” (J. Krishnamurti). La soledad siempre acompaña a la muerte. Que el amor total en las criaturas, que es el amor por ti, padre, por el universo mundo al fin se extienda, si amar, vivir y morir, padre, son lo mismo que aquello que está al final, que es creación más allá de todo pensamiento y de toda ciencia. Amén.”
Para concluir nuestra introducción a esta obra de F. Acuyo, si tuviéramos que ilustrar la enseñanza última de su escrito nada mejor que volver a leer unos fragmentos de san Agustín, del libro IV, capítulos iv a viii, de las Confesiones (9), que presentan ciertas analogías y coincidencias — a veces sorprendentes — con el texto que acabamos de analizar. Analogías y semejanzas que tal vez sirvan para responder a muchas de las preguntas e incógnitas que el autor plantea en su indagación del sentido de la muerte de su amado padre. En dicho capítulo el profesor de retórica de la ciudad de Tagaste, Aurelio Agustín — todavía no cristiano, sino creyente maniqueo — nos habla de su experiencia traumática de la muerte prematura de un ser querido, un joven amigo. Tas describir el hecho, Agustín confiesa a Dios la tristeza y la miseria en que se halla sumido.

Como filósofo no puede describir su situación de duelo y sufrimiento sin analizarla, y trata de trascender lo meramente psicológico, lo particular para ascender a la intuición de lo metafísico y existencial, anticipándose de esta manera al descubrimiento de M. de Montaigne de que “cada hombre lleva en sí mismo la forma entera de la condición humana”. La experiencia de un solo hombre puede universalizarse y convertirse en la experiencia de todo hombre. Citemos seguidamente de la forma más literal posible su experiencia de “pérdida de un ser querido”, arrebatado por la muerte:
“¡Con qué dolor se entenebreció mi corazón! Cuanto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio, y la casa paterna un tormento insufrible, y cuanto había comunicado con él se me volvía sin él cruelísimo suplicio. Buscábanle por todas partes mis ojos y no aparecía. Y llegué a odiar todas las cosas, porque no le tenían ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia: “He aquí que ya viene” (Confesiones, libro IV, cp. iv, 9.) (10).
Y continuaba preguntando a su propia alma porqué estaba triste tratando de abrirse con esfuerzo hacia la esperanza (una cualidad ontológica de la persona humana) en un ser divino, pero sin obtener respuesta adecuada porque el Dios al cual invoca y en el cual cree, en ese momento de su época maniquea, no es el verdadero Dios. Estas son sus palabras:
“Y me conturbaba tanto, y no sabía qué responderme. Y si yo le decía: “Espera en Dios, ella no me hacía caso, y con razón; porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido que no aquel fantasma en que se le ordenaba que esperase. Sólo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón” (Confesiones, libro IV, cp. iv, 9).
Con mirada fenomenológica podemos encontrar en este texto los elementos esenciales de nuestra experiencia de la muerte del otro (el amigo, la amada, el padre). La muerte se nos presenta en un primer acercamiento como “ausencia presente” que —- como afirmara Paul Ludwig Landsberg —- transforma el mundo entero en muerte, en desolación: ¡quidquid aspiciebam, mors erat! Así, “palpamos la diferencia radical existente entre la ausencia espacial y relativa y la ausencia definitiva experimentada con la muerte del prójimo” (11). Precisa y necesariamente la experiencia de la muerte del prójimo nos introduce en la cuestión desde la cual el hombre trata de comprender su propia condición y en ella, entre la esperanza y la desesperación, se nos va a revelar que la vida mortal del hombre no puede ser “su” existencia ni la existencia misma, no puede agotar su ser más pleno. Por eso Agustín escribe seguidamente: “Me había vuelto para mí mismo, en la gran cuestión” (Factus eram ipse mihi magna quaestio) (12).

“El único consuelo que le queda”, comenta Landsberg, “son sus propias lágrimas”. En ellas “encuentra la presencia imaginaria de aquel cuya pérdida llora y a quien el llanto sustituye”. Requiescebam in amaritudine — “descansaba en la amargura” — (IV, cp. vi, 11), nos dice poco después del anterior pasaje. En seguida, descubre la antinomia interna de su estado de ánimo en esos momentos y confiesa que sentía o un gran tedio de la vida y, a la vez, miedo a morir; cuanto más le amaba tanto más aborrecía y temía como a enemigo feroz la muerte que se lo había arrebatado:
“Maravillábame que viviesen los demás mortales por haber muerto aquel a quien yo había amado, como si nunca hubiera de morir, y más me maravillaba aún de que, habiendo muerto él, viviera yo, que era otro él. Bien dijo uno de su amigo que ‘era la mitad de su alma’. Porque yo sentí que ‘mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos’, y por eso me causaba horror la vida porque no quería vivir a medias, y al mismo tiempo temía mucho morir, por que muriese del todo aquel a quien había amado tanto” (Confesiones, libro IV, cp. vi, 11) (13).
Su estado de ánimo no encuentra salida y la desesperación echará raíces en su vida hasta que –muchos años después- tropiece con el Dios que, al encontrarlo, tras su conversión, satisfará toda su inquietud y al que llamará “spes mea”, esperanza mía. En este pasaje, por último, encontramos lo que Landsberg denomina “participación existencial”. Esto es: un nosotros constituido por la comunidad entre dos personas que se aman, y que es producto y núcleo de su relación de amistad. Agustín se siente, pues, llevado con su amigo difunto, no sólo “delante”, sino “al interior” inefable de su propia muerte.
En efecto, habiendo confiado su existencia personal a esa íntima relación de comunidad con su amigo e interpuesta de improviso la trágica muerte del joven, Agustín siente que su vida personal ha sido destrozada e imposibilitada definitivamente. “Y así”, confiesa, “me abrasaba, suspiraba, lloraba y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba el alma rota y ensangrentada impaciente de ser llevada por mí y no hallaba dónde ponerla” (IV, cp. vii, 12). Nada le satisfacía ni llenaba su alma. No encontraba consuelo alguno ni en el placer de la naturaleza, de los juegos o de los cantos; ni en los banquetes espléndidos de los amigos; ni en los deleites del lecho y del hogar; y ni siquiera en el placer de los libros o de los versos. Para concluir con estas palabras:
“Y cuanto no era lo que él era me resultaba insoportable y odioso, fuera de gemir y llorar, pues sólo en esto hallaba algún descanso. Y si apartaba de esto a mi alma, luego me abrumaba la pesada carga de mi miseria” (Conf. IV, c. vii, 12) […] “luego resbalaba como quien pisa en falso y caía de nuevo sobre mí, siendo para mí mismo una infeliz morada, en donde ni podía estar ni me era dado salir” (Conf. IV, cp. viii, 13).
Situación de extravío, desconsuelo, desánimo y desasosiego personal no muy alejada de la que Francisco Acuyo nos ha descrito, mostrado y confesado a lo largo y ancho de su profunda meditación.
BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS
1. Aldous Huxley, Moksha, Edhasa, Barcelona, 1982, pp. 317-321
2. El gran filósofo judío holandés de origen hispano-portugués, Benito Espinosa, afirmará, por el contrario, en la Proposición LXVII de la Cuarta Parte de su Ética, que “Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida”.
3. “Nada revela tanto la pérdida de un ser querido — escribe el pensador de Trieste, Claudio Magris — como la continuación de la vida en el mundo, que se aleja cada vez más de los ojos que ya no la pueden mirar”, (Utopía y desencanto Anagrama, Barcelona, 2001, p. 107). Muchos poetas y pensadores han presentido y vislumbrado esa situación, con melancolía y con un triste desengaño, antes de iniciar su trayecto final: Juan Ramón Jiménez lo expresará en su poema El viaje definitivo previendo su total soledad tras su partida, sin su hogar, su verde árbol, ni su pozo blanco: “Y yo me iré y se quedarán los pájaros / cantando…; y el sabio poeta y narrador argentino Jorge Luis Borges en Las cosas, con una enumeración de objetos personales que no sabrán que nos hemos ido para siempre: ”El bastón, las monedas, el llavero, / la dócil cerradura, las tardías / notas que no leerán los pocos días / que nos quedan…”, por citar dos ejemplos de sobra conocidos y paradigmáticos.
4. Sebastián García Díaz, La muerte. Ensayos en clave andaluza, Universidad de Sevilla, Colección de bolsillo, 1980, p. 7.
5. Flor nueva de Romances Viejos que recogió de la tradición antigua y moderna, Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, pp.159-161.
6. Francisco de Quevedo, Antología poética, prologo, selección y notas de Jorge Luis Borges, Alianza editorial, Madrid, 1982, p.80.Hay que recordar que la gran poesía española del siglo XVII está obsesionada, como el Barroco en general, por la muerte, por su poder destructor que hace — como dice un soneto de Góngora – que lo que fue en la edad dorada “no solo en plata o vïola troncada / se vuelva, mas tú y ello juntamente / en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”. Pero ni siquiera la muerte apaga la pasión como hemos leído en el verso de Quevedo citado en el texto: alma y cuerpo y huesos serán polvo, “mas polvo enamorado; y “el sumo Lope de Vega, sacerdote de la borrascosa vida sentimental […] dice de su amante muerta que, aunque disuelta en polvo siempre hermosa, vive sin dejarlo vivir y sigue dándole guerra descansando en paz” (Claudio Magris, El infinito viajar, Anagrama, 2011, p. 37).
7. Diego Romero de Solís, Poiesis. Sobre las relaciones entre filosofía y poesía desde el alma trágica, Taurus, Madrid, 1981, p.153
8. E. Kant, Crítica de la Razón Pura, traducción de Benito del Perojo, Orbis, volumen I, Barcelona, 1981.
9. Agustín de Hipona, Obras Completas, II, Las confesiones, versión bilingüe, introducción y notas del padre Fr. Victorino Capanaga et al., BAC, Madrid, 1974, 1974-1979, pp. 165-170.
10. Esa sensación de que las cosas continúan su existencia, encantadoras e indiferentes, tras la ausencia definitiva del ser amado — que motivará el enojo del filósofo de Tagaste al afirmar: “llegué a odiar todas las cosas” — es frecuentemente vivenciada o experimentada por nosotros al constatar que las cosas que les pertenecían parecen haber perdido valor y significación. Mientras él o ella existía, aquellas cosas estaban casi indisociablemente vinculadas a su persona e impregnadas del aroma de su ser personal… ahora permanecen y continúan existiendo, pero ya las percibimos como impasibles, extrañas. Otras veces, experimentamos no sólo enojo como Agustín de Hipona, sino también tristeza y extrañamiento, decepción y nostalgia, ante la desvinculación ontológica de todas esas cosas —- patria, casa paterna—, con respecto a nosotros y al difunto. Luego, un poco más tarde, volverán a recuperar en nuestra memoria su “valor” original y queremos “conservarlas”. Nos lo descubrió Cesar Vallejo con su habitual y tierna sensibilidad “humana”: “No vive ya nadie en la casa –me dices–; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio yacen despoblados. Nadie queda, pues que todos han partido. Y yo te digo: Cuando alguien se va alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado” (Poemas humanos, Losada, Argentina, 1961, p. 94). Y es que, como Gabriel Marcel presintió — aunque en la nebulosa del misterio y de la fe — los muertos que amamos “viven con nosotros”, tras su partida. El filósofo cristiano francés estaba convencido de que, tras la larga y cruel enfermedad de su esposa, Jacqueline Boegner, conversa al catolicismo en 1944, habían alcanzado en el curso de la misma una cumbre de vida espiritual en permanente “comunión” mutua y también de que su muerte, en 1947, era una prueba evidente de ello: “Sin su asistencia espiritual indefectible”, confesará, “habría sido incapaz de proseguir su trabajo y sus agotadores viajes durante los doce años transcurridos tras su partida”, para concluir, finalmente, que hay “muertes misericordiosas, muertes que constituyen gracias”. Igualmente, declarará su íntima convicción de la existencia de una especie de vínculo presencial o de conexión espiritual, con respecto a sus padres fallecidos: “Hay una cosa que he descubierto después de la muerte de mis padres, — escribirá en Vers un autre Royaume — y es que, lo que llamamos sobrevivir, en realidad es sub-vivir, y aquellos, a quienes no hemos dejado de amar con lo mejor de nosotros mismos, se convierten en una especie de bóveda palpitante, invisible, pero presentida e incluso rozada, bajo la cual avanzamos cada vez más encorvados, más arrancados a nosotros mismos, hacia el instante en que todo quedará sumido en el amor”.
11.. Paul L. Landsberg, Experiencia de la muerte, op. cit, pp. 56-57.
12. Las dos primeras fases que solemos atravesar tras la pérdida del ser querido — como muestra Aurelio Agustín en los textos de ese capítulo (lib. IV, cap. iv) — son las de i) negatividad y ii) de enojo o ira (vid. al respecto Wilhelm Schmid, Sobrevivir a la muerte. Descubriendo lo insondable, Espasa, 1925). La vida se detiene, no tiene sentido seguir viviendo. Con lo cual desembocamos en la desolada y nihilista conclusión de que la muerte es la despedida final y definitiva del ser amado… Sospechamos, no obstante, que no sería esa la conclusión a la que habría llegado un Agustín cristiano posterior (el creyente converso de Amor meus, pondus meum: Mi amor es mi peso), sino, exactamente la contraria, consistente en la esperanza de descansar en la compañía del ser querido, del amigo, eternamente a su lado, por la promesa cristiana de la resurrección de los muertos o como proclamaría Bob Dylan — en 1988, en una célebre canción, “Death is not the end” —, por la fuerza misma del amor. “Amar a alguien es decirle: tú no morirás jamás”, clamará un personaje de Marcel, en su obra de teatro La mort de demain, con la total convicción de que todo amor verdadero pide eternidad. Optar por una de ellas… no deja de ser una creencia.
13. A pesar de lo que Agustín de Hipona nos dice en este texto, temeroso de que su amigo pudiese “morir del todo”, estamos seguros que “nadie muere del todo” y de que el discípulo de San Ambrosio coincidiría, también, con el hondo sentido del poema de la gran poeta polaca y Premio Nobel de Literatura (1996) Wislawa Szymborska, cuando nos dice que lo que no puede arrebatarte la muerte es la vida “vivida como un todo”, ya completa y terminada de tu ser querido, tras su final o “expiración”:
“No hay vida / que, aunque sólo por un instante, / no sea inmortal.
La muerte / siempre llega con ese instante de retraso. /
En vano sacude la manija / de esa puerta invisible. /
Lo vivido / ya no se lo puede llevar”(“Sobre La muerte sin exagerar”).
Acceso al articulo anterior:

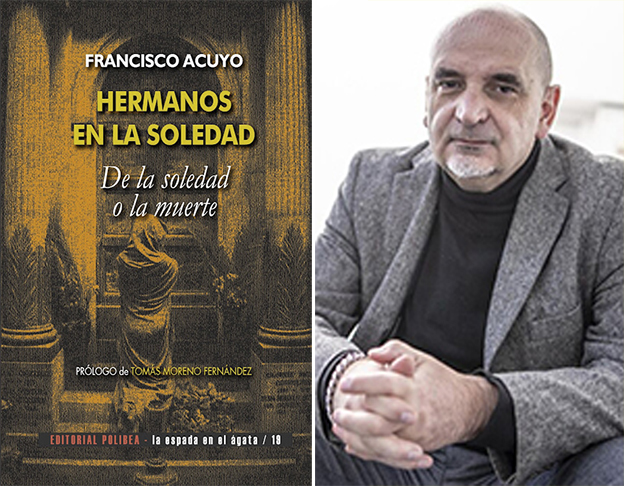




Deja una respuesta