Había llovido un poco durante la noche, pero el cielo estaba ya despejado a primera hora de la mañana. Habíamos quedado Francisco, Alberto y yo, Luis Miguel, para jugar un partido de fútbol en las eras del pueblo. A nosotros se sumaron Mateo y otros tres amigos, por lo que éramos ya siete, un número suficiente para conformar un equipo. Teníamos un desafío, como entonces decíamos, con los niños de otro barrio, con los cuales muchas veces nos enfrentábamos. El partido, tal como lo habíamos acordado, comenzaría a las diez. Un poco después de las nueve habíamos empezado a subir la cuesta que conducía al lugar donde nos habíamos citado con el equipo rival; no queríamos que otro grupo de niños, más madrugadores, nos quitara el sitio donde pensábamos jugar. Era un terrizo situado entre cuadros empedrados de era, de forma rectangular; por sus dimensiones, se adaptaba muy bien a nuestros gustos.
Había helado. Los tejados aparecían espolvoreados de escarcha. Sentíamos los picotazos del frío en las manos y en la cara. Como era sábado, había poco movimiento a aquella hora en las calles del pueblo, solo alguna que otra mujer que se dirigía a la tahona o a la casa de una vecina. Ya en las afueras del pueblo, la cuesta, antes asfaltada, se convertía en un camino tortuoso de tierra. Había charcos, en los que flotaban algunas láminas de hielo. Las eras estaban desiertas cuando llegamos: a nuestros ojos se ofrecía un espacio ancho, dividido en parcelas perfectamente recortadas por lindes de piedras. Al fondo se distinguía la vega, como un mar clausurado, con su flota lejana de choperas, con la ciudad encallada al pie de unas colinas, sobre las que se alzaba la ingente mole de la sierra, revestida con el manto impoluto de sus nieves.
El equipo rival, en contra de lo que presumíamos, todavía no se había presentado. Nos entretuvimos en delimitar las porterías con montículos de piedras y en señalar con un palo las líneas del terreno de juego. Mateo se había llevado su balón de cuero y, a modo de calentamiento, nos dedicamos a pasárnoslo, a la espera de que aparecieran pronto los jugadores contrarios. La emoción que nos provocaba la proximidad del encuentro era, a aquellas alturas, muy intensa. Francisco, que siempre actuaba de capitán, no paraba de transmitir órdenes durante aquel peloteo: nos decía a los demás dónde nos habíamos de colocar, qué defectos teníamos que corregir para sacar el máximo provecho a nuestro juego. Estuvimos así más de media hora, hasta que finalmente comprendimos que era tarde para que llegaran nuestros rivales. Dimos el partido por ganado, como era costumbre que determináramos cuando alguno de los equipos no comparecía.
Aprovechamos entonces que estábamos todos allí juntos para hacer una excursión por los cerros más cercanos. Nos animaba el deseo de emprender una aventura, pero también el de compartir unos instantes en los que pudiéramos gozar del sentimiento de amistad que tanto nos había acercado aquel día. Retornamos al camino que habíamos abandonado antes y lo continuamos hasta un cruce, a partir del cual tomamos otro más escabroso. Estaba flanqueado de almendros, con sus ramas todavía peladas y oscuras retorciéndose sobre balates erizados de pedruscos. Muchas veces habíamos caminado por allí, con la sensación de libertad que otorgaba el alejamiento de los lugares en los que estábamos sometidos a las reglas que nos imponían los mayores.
La mañana era radiante, de un azul cada vez más claro. A medida que ascendíamos, el horizonte que se descubría a nuestras espaldas se iba ensanchando. A ambos lados del camino se alzaban riscos y peñas de un tono grisáceo, entreverados de breñales. Había laderas pespunteadas de olivos, pedregales recamados de musgo y de matas de romero y de tomillo, barrancos hondos con pelambreras de juncos. Poco a poco el terreno se empinaba más; en algunos tramos aparecía rociado de sirles, dejados por alguno de los rebaños de cabras que subían desde el pueblo hasta aquellos sitios. El sol brillaba en algunas piedras. Al llegar a cierta altura decidimos parar. Satisfechos de lo que habíamos andado, nos dimos la vuelta y nos pusimos a contemplar lo que ante nuestra vista se desplegaba. La vega, con su franja gris de choperas, se mostraba como un inmenso mapa enmarcado por colinas y por montes azules. Se divisaba la ciudad como una ofrenda colocada al pie del altar de la sierra, cuyos níveos manteles refulgían sobre un cielo de retablo.




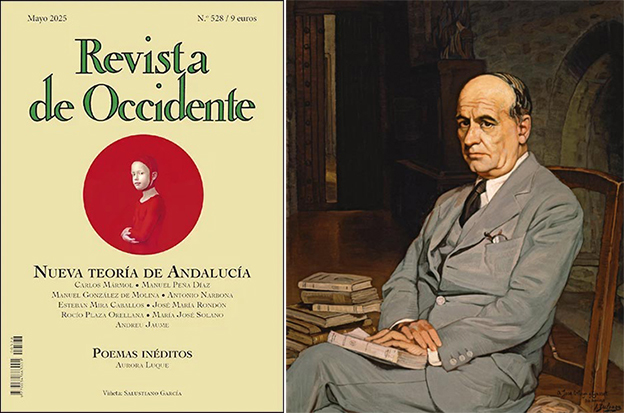

Deja una respuesta