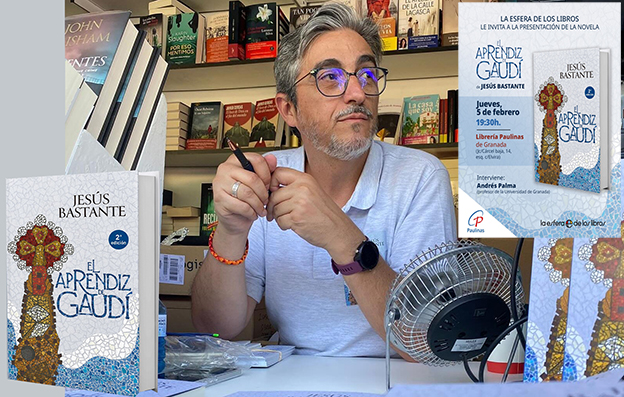Días atrás, Eulogio López (“Diario de pandemia. La rebelión comienza ahora: en la calle, sin bozal”) escribía que “Los españoles nos hemos convertido en un pueblo adocenado, paralizado por el miedo a sufrir y a morir por Covid e incapaz de rebelarse contra los sátrapas y de erguirse frente a las patrañas”.
Parece –y sin parece – que el autor de la sentencia nos estuviese invitando a una rebelión social, al modo y manera que Alfredo Martín García la definiera (economipedia.com): “Es un acto habitualmente violento, realizado por un conjunto de personas que buscan mejorar (desde su punto de vista) la oposición que ocupan en el ámbito donde se lleva a cabo. Y ello, porque entienden que esa posición, o las condiciones en las que se encuentran, no es ni justa ni legítima, aunque pueda ser legal”.
Ni que decir tiene –ya conocéis mi pensamiento– que no sólo es contrario a varios de los puntos expuestos, sino que mi alma se encuentra ubicada en un lugar antagónico –diría que incompatible–.
Cierto es que estamos viviendo determinados acontecimientos y decisiones que, basadas en el interés partidista o egocéntrico, rozan la ilegalidad y atentan de algún modo contra los derechos fundamentales de las personas, pero, entiendo y defiendo, que la solución no está en recurrir a la coacción, la crueldad, la profanación, la furia, el ensañamiento o la violación, entre otras “lindezas” (aquellas que, tiempo atrás sufriesen varias generaciones y que, en su punto más álgido, nos llevó a uno de los enfrentamientos más inciviles de nuestra historia, que, además, no creo que nadie quiera ser responsable ni participar en su repetición).
Os recuerdo –me recuerdo y reitero– que en nuestro “ser” siempre debe estar presente la esperanza; es decir, la confianza en el camino del diálogo, hasta en los debates más acalorados… Incluso si el “disidente” –no me gusta el término “oponente”– se encuentra confinado en una cerrazón ilógica (inmoral).