Los domingos, después de comer, Isabel había tomado el hábito de salir a pasear un rato por el campo. Lo había hecho también de pequeña con su madre, por lo que se trataba de una costumbre antigua que ahora había recobrado. Isabel lo hacía sobre todo para entretenerse, pues pasaba muchas horas encerrada en la casa. En otoño, que era cuando había empezado a dar aquellos paseos, el campo mostraba un aspecto melancólico que a ella le resultaba especialmente bello. Solía tomar un camino estrecho de tierra que partía de los últimos corrales del pueblo. El panorama que se divisaba estaba compuesto de parcelas de labor diversas, con glebas húmedas, rastrojos de un rubio descolorido, alcaceres ralos, alfalfares, esparragueras bazas, maizales de cobre envejecido…
El camino, no demasiado largo, después de varias revueltas la conducía a una chopera con gran parte de las hojas ya caídas. Isabel atravesaba la chopera por un sendero y salía a la ribera del río, en cuyas aguas se espejaba el cielo azul del otoño. Había momentos en que se detenía para contemplar las aguas, que serpenteaban entre zarzas y juncos. Oía su murmullo plácido como un canto antiguo que regresase entre los cañaverales del tiempo. A pesar de los achaques que ya padecía, conservaba todavía fuerzas suficientes para caminar durante más de una hora, que era lo que empleaba en cada uno de sus paseos dominicales.
Casi siempre llegaba hasta el mismo punto, desde el que emprendía el camino de regreso. Isabel sentía aquel paisaje que ante sus ojos se tendía como suyo; durante muchos años había estado separada de él, como lo había estado del mundo en el que había transcurrido su niñez, por lo que se sorprendía de que no lo hubiera echado de menos. Casi de pronto, de un modo que parecía natural, se le había despertado un amor por aquella tierra, por aquellos campos que ahora le resultaban tan hermosos. Su padre había labrado varios terrenos, que luego había arrendado y vendido en el transcurso de los años, cuando ya se hizo mayor y no necesitaba el dinero que obtenía de la cosecha de los frutos para vivir; sin embargo, ella sabía que, a pesar de que se hubiera desprendido de aquellas parcelas, nunca había perdido su espíritu de labriego, ya que es algo que nunca se pierde.
Es un espíritu que de algún modo ella al cabo del tiempo había recuperado, como si formase también parte de la herencia. A su vuelta, la estampa que se le ofrecía era aún más bella, con un sol cansado que derramaba una luz lánguida de tono anaranjado por los contornos, dejando sobre ellos un halo de leyenda. El pueblo, con sus casas apiñadas en torno a la torre de la iglesia, aparecía recostado al pie de un coro de colinas, envuelto en la difusa claridad de las distancias. Desde el camino, Isabel columbraba las tapias de sus corrales, el enjambre de tejados que se apretaba alrededor de la iglesia, los cuadros dispersos de las eras, en las que en un tiempo ya muy lejano se había realizado la labor de la trilla.
Con casi setenta años, Isabel había comenzado una nueva etapa en su vida, quizá la última, en la cual venían a culminar todas las etapas anteriores, de la misma manera que los pasos que se dan por un camino conducen a un tramo final antes de llegar a su término. Igual que le había sucedido cuando tomó la determinación de regresar a la casa de sus padres, muchas tardes de domingo volvía a tener la impresión de que todo era cosa del destino.



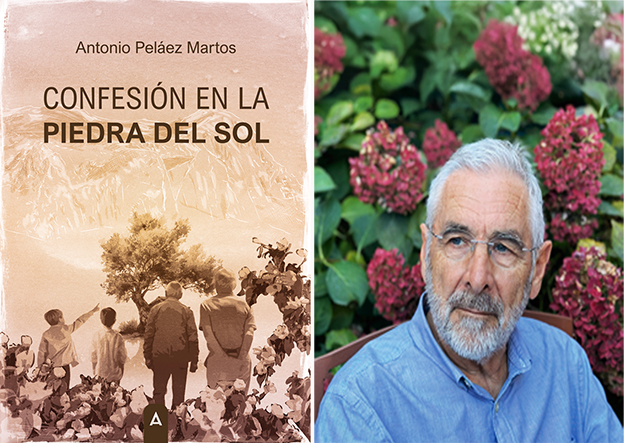


Comentarios
Una respuesta a «El relato del domingo, por Pedro Ruiz-Cabello (2): El sol de los domingos»
Este texto me ha encantado, es realmente bello. Se palpa, se ve, se siente a flor de piel. Realmente maravilloso. Felicidades a su autor.