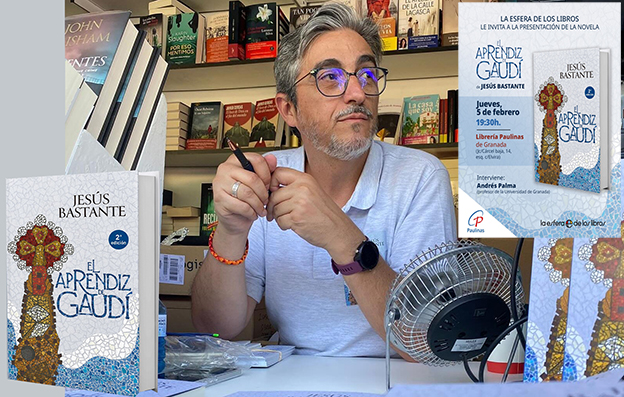La tristeza es un estado del alma al que se llega a veces sin saber cómo. Es lo que me ocurrió a mí en aquel periodo: un año o dos después de haber acabado la carrera, caí en una tristeza honda sin que supiera muy bien por qué, sin que hubiera una causa concreta. Estoy seguro de que fue una caída inevitable, algo que ya hubiera estado programado en mi destino.
La tendencia a un determinado sentimiento es una inclinación que cada uno tiene, ligada a su ser más íntimo: acaso sea una condición genética, heredada de algún antepasado, una condición que tal vez por ello se remonte a un tiempo muy antiguo, posiblemente al origen de la especie.
Yo, por lo que sea, soy dado a sentirme triste. Es una propensión que he aprovechado en ocasiones para escribir inspirados versos, porque la verdadera poesía nace de la desolación, de la tremenda incertidumbre que condiciona al ser humano. La alegría o la exaltación pocas veces han propiciado grandes creaciones artísticas. Es desde la nada desde la que se crea.
Las personas, cuando se sienten vacías, se encuentran consigo mismas, toman conciencia de lo que en verdad las constituye. Yo, en aquel periodo gris de mi existencia, me encontré con la raíz de mi identidad, con aquello que más me definía. Era un ser sensible, un ser que se hallaba perdido en un mundo hostil. Necesitaba un consuelo, algo que mitigara mis sentimientos. La vida me parecía demasiado cruda por momentos: para no sucumbir a su crudeza, buscaba refugio en la literatura o en otras formas de expansión espiritual. Lo hacía con desesperación, con la ansiedad de un náufrago. Las circunstancias en las que vivía me habían obligado a defenderme, a buscar antídotos.
La tristeza, cuando se prolonga, abruma, se convierte casi en una obsesión. Yo tenía que huir a veces de ella; por eso me aficioné a pasear. El acto de andar me aliviaba bastante. Era un ejercicio que me mantenía atento y que contribuía a que me sintiera mejor. Consciente de sus beneficios, lo practiqué casi a diario. Visité muchos lugares de la sierra de mi pueblo. Los conocía bien, pues los había visitado ya de pequeño.
Me acuerdo de que un día quise subir a un cerro por un antiguo sendero. Me gustaba coronar las cumbres, desde las que me daba a contemplar con orgullo el terreno por el que había ascendido. Era como si me regodeara con el logro de un objetivo, con el cumplimiento de una misión. Necesitaba de algún modo resarcirme de mis tristes recaídas, de mi estado de depresión.
El sendero, que había sido muy transitado en otro tiempo, se perdía a partir de cierto punto; en su lugar, aparecía un pedregal áspero, entreverado de retamas y de tomillo.
Para llegar más pronto a la cima del cerro, decidí escalar por unas rocas que se alzaban a mi izquierda. De niño había trepado por espacios parecidos. Me animaba en aquellos instantes el afán de aventura. Al principio subí sin apenas dificultad, con una soltura que a mí mismo me sorprendía. Me vi ágil y ligero. Eran unas rocas rugosas y ligeramente inclinadas, a las que era fácil agarrarse. Conforme ascendía, me daba cuenta, sin embargo, de que me iba a resultar ya muy complicado descender. No me quedaba más remedio, pues, que seguir. La cima no se hallaba lejos. Era cuestión de perseverar, de no ceder en mi intención. Las rocas eran cada vez menos rugosas; parecía incluso que se empinaban más. Como podía, conseguía aferrarme a algunos salientes que tenían. Subía ahora con mucho cuidado. Sentía un poco de vértigo si miraba hacia abajo. Consideraba imposible que hubiera llegado hasta allí. Empezaba a sentir miedo. A veces me detenía para tratar de serenarme. Veía la cima, recortada contra un cielo diáfano.
Era un día radiante de primavera. Me resultaba extraño que en medio de tanta belleza yo me encontrara en aquel trance. La necesidad de avanzar anuló el miedo que había comenzado a sentir. Me armé de un repentino valor. Es increíble cómo en situaciones desesperadas el ser humano puede reaccionar.
Encontré, de forma milagrosa, algunos huecos entre las rocas, de los cuales me valí para continuar la ascensión. La cima estaba ya muy cerca. Por encima de ella, se tendía la lámina azul del cielo, de una hermosura inaudita. El sentido del riesgo hacía que mi emoción fuera muy intensa. Nunca había sentido nada igual. Ya no era un ser agobiado por la tristeza. Era un ser fuerte y valiente. Tenía la impresión de que todo lo que había vivido estaba contenido en lo que experimentaba en aquellos momentos. Me faltaba muy poco para la salvación, unos metros tan solo. Era una pared de piedra lo que tenía encima, pero ya no me arredraba nada. Con asombrosa facilidad, logré subir por la pared, haciendo escalas en las arrugas de la piedra. El aire de primavera acariciaba mi piel. Oía el grito agudo de algunas aves. Cuando llegué a lo alto, miré agradecido el cielo. Era de un azul luminoso, eterno.