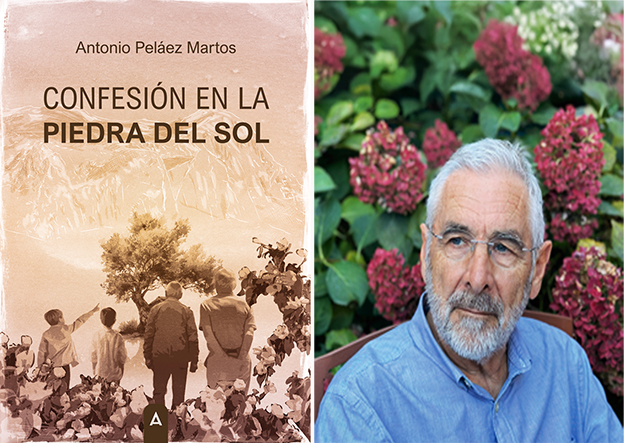Verónica Martínez tenía una abuela triste, dada a la ensoñación y al ensimismamiento. A menudo le contaba historias de miedo, en las cuales irrumpían aparecidos, seres de ultratumba que seguían arrastrando sus penas antes de hacer méritos para que se les abrieran las puertas del cielo. La nieta nunca sabía con qué propósito se las contaba, quizá para hacerla más fuerte en la vida. Lo cierto es que con los años su ánimo había madurado y se había acostumbrado a aquellos relatos tétricos. Las apariciones tenían lugar en sitios conocidos, en casas del pueblo, aunque alguna que otra vez ocurrían en países lejanos, velados por la penumbra. Se diría que su abuela sentía un especial deleite narrándole aquellos sucesos, que en su boca parecían ciertos. Ella nunca había pensado que se los inventase: si hubieran sido producto de su imaginación, lo habría advertido, habría descubierto alguna señal delatora.
Casi siempre las narraciones tenían lugar por las noches, cuando más efecto podían provocar en ella. Sus padres y sus hermanos estaban en el comedor o ya se habían acostado, rendidos por el sueño, cuando ella en un cuarto inmediato a su dormitorio procedía a relatarle aquellas historias. Su voz tenía un timbre grave y cascado, propio de una persona que a lo largo de su vida ha hablado mucho. Verónica la imaginaba de joven, en medio de un corro de amigas, diciéndoles sin parar cosas que a ellas pudieran entusiasmarlas, quizá hechos ocurridos con muchachos del pueblo, a los que su abuela presentaría como apuestos príncipes o como futuros hombres de la política o de los negocios. Tenía mucha facilidad para atraer a la gente, una facundia con la cual se ganaba la atención de quienes se paraban a oírla. Siempre pensó Verónica que constituía un ejemplo digno de ser imitado: a ella le gustaría hacer lo mismo. A lo mejor, sin darse cuenta, había heredado de su abuela aquella cualidad, la cualidad de atrapar la atención de los demás, de cautivarlos con aquel discurso especulativo.
Tenía ya once años cuando se propuso imitar a la abuela. Sabía que para ello había de ejercitarse mucho en la narración: no debía pasar día sin que ella contase a sus compañeras de colegio anécdotas que le hubieran acaecido, hechos que habrían de parecerles normales pero a los que debía agregar algo de misterio, una pizca de intriga o de inquietud para que las atrajeran.
Al principio no creyó que despertara demasiado interés en sus oyentes: por sus gestos deducía que había un momento en que se desentendían de sus relatos. Pensó que quizá aquello no les divertía, lo considerarían como algo nimio, carente de importancia. Fue cuando se le ocurrió que podía ella también introducir en sus historias a algún aparecido, a algún ser extraño que procediera del otro mundo. Uno de los más frecuentes en las narraciones de su abuela era un mendigo al que había sorprendido la muerte en el pueblo. Venía de muy lejos; tenía barba apostólica y mirada de búho, de hombre que se ha avezado a escrutar la oscuridad en busca de posibles peligros. Iba vestido con un manto burdo y calzado con sandalias de cuero. Colgado del hombro, solía llevar un zurrón de pastor, en el que guardaba pequeños trozos de pan o de queso que la gente le daba para que matase el hambre. Nadie en el pueblo supo nada seguro acerca de su pasado, aunque se difundieron diversos rumores. Si alguien le preguntaba sobre ello, él contestaba con humor que no tenía pasado: vivía, según decía, en un presente continuo. Entre otras virtudes, tenía la de adivinar el futuro, la de prevenir desgracias que les podrían suceder a determinados vecinos: empleaba para tal acción un libro con las pastas de cartón muy gastadas por el uso, en el cual simulaba leer lo que estuviese escrito. Con sus ojos cansados de vagabundo viejo miraba luego con fijeza a quien le hubiese hecho la petición y, antes de darle respuesta, se demoraba en aclaraciones sobre las claves del secreto, hasta que cuando ya conseguía que el otro lo creyera revelaba lo que había visto. Todos lo tuvieron por una especie de brujo, aunque nadie se sentía amedrentado ante su astrosa y enigmática figura.
Las amigas de Verónica experimentaron un vivo interés por aquel caso. Quisieron saber en qué momentos y lugares el mendigo aquel se aparecía y qué cosas entonces le daba por hacer. Verónica, recordando lo que la abuela le había referido, les contaba que se mostraba sobre todo por las noches y que deambulaba por los callejones oscuros del pueblo, pues le gustaba moverse entre las sombras y camuflarse detrás de ellas. Era un espíritu errante, decía Verónica, rememorando una de las frases que solía usar la abuela. Gracias a ella, a la lección que de ella aprendiera, se había convertido en una gran narradora. Sería muy apreciada a partir de entonces por tal condición, sin la cual ya no sabía vivir. En su imaginación seguiría vagando aquel mendigo andrajoso que había muerto en el pueblo y que se aparecía después en los lugares más oscuros. Nunca dudaría de que no fuera cierto: aquel personaje no podía haber sido inventado por la abuela; formaba parte, de hecho, de un acervo popular de historias. Ella misma alguna vez, cuando había salido de noche, había creído verlo. Los espíritus errantes jamás abandonan los sitios en los que se han hecho famosos; continúan viviendo en la memoria de la gente, de la que nunca se marchan si de ellos se sigue hablando con la misma fe del principio.