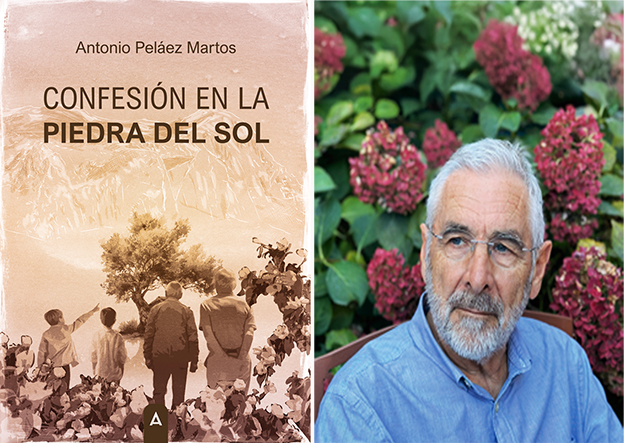Una vez justificado el origen del estudio que nos ocupa, nos adentraremos en sus principales líneas directrices. Un trabajo y unas novedosas practicas de campo que, tal y como bien se dice en la introducción, constituían “un periodo de entrenamiento destinado a adquirir experiencia en la investigación social”. Una formación que, por lo que ya vimos anteriormente, será decisiva para todos ellos en su desarrollo personal y profesional.
El primero de sus seis capítulos estará dedicado al marco socioeconómico de Cogollos, es decir a la demografía y la estratificación social. Unos aspectos que desarrollarán Ruud Lambregts y Hans Poleij, comenzando con un detallado estudio poblacional de la comarca de Guadix, desde los inicios mismos del siglo XX, en el que se recogían unos 45.505 habitantes. Una cifra que cinco décadas después, en el año 1950, se verá casi duplicada, con 79.121 habitantes. Sin embargo, también esa fecha supondrá el inicio de la escalada regresiva continua (y sin fin) en la que, desde entonces, se verá envuelta nuestra comarca.
En nuestro caso, también se pasará de los 1.134 habitantes a inicios de la centuria, a los 1.207 alcanzados en el año 1910. Si bien, durante la década siguiente se volverá a sufrir una notable sangría poblacional; suponemos que a consecuencia de las corrientes migratorias dirigidas hacia América y al aumento de los índices de mortalidad (entre otras causas por la epidemia de gripe de 1918). A partir de entonces, años tras año se irá sucediendo un fuerte incremento vegetativo, que llegará a alcanzar su cúspide en el año 1962 con 1.743 habitantes. Aunque esos años sesenta igualmente supondrán el comienzo de las imparables y sucesivas oleadas migratorias del campo a la ciudad que, como en el resto de pueblos vecinos, también nos afectarán sobre manera, y en el año 1970 se verá reducido a 1.361 el número de personas que de derecho vivían en Cogollos.

En consonancia con estos datos, nuestros informantes se atreverán a avanzar la predicción de una disminución poblacional progresiva en el pueblo de entre un 10% y un 15 % cada año, lo que conllevaría que a finales del siglo XX no se sobrepasaran los 1.000 habitantes. Un pronóstico que se verá ampliamente superado, pues incluso una década antes de la citada fecha ya nos situábamos por debajo de las 800 personas. Todo ello a pesar de las dos “consecuencias modernizantes” que se estimaba darían buen resultado, como eran: la reciente concentración parcelaria (con sus acequias y caminos correspondientes) y la construcción de la pantaneta (que ya tenía planes suficientemente avanzados).
Respecto a la estructura económica, y según los datos del padrón municipal (que aún recogía exclusivamente a la población masculina), de total de 402 varones censados, 362 se ocupaban en el sector agrícola (el 90%); en el sector secundario solamente se recogían 7, (el 1,8%) y en el sector terciario se mencionan otros 33 hombres (el 8,2 %). Así pues, tal y como era evidente, la mayor parte de la población activa del pueblo se dedicada a la actividad agraria. Respecto a la ganadería se establece la consideración de que, a pesar de la gran presencia de ganado vacuno, no hay ninguna explotación ganadera como tal, ya que se dedicaban fundamentalmente a las actividades agrícolas (se estimaban 2 reses por labrador). Algo distinto ocurrirá con el ganado ovino, y en menor medida caprino, ya que había un total de 7 pastores, que tenían un promedio de unas 50 cabezas de ganado. A su vez, y dentro también del sector primario, se recoge a los 34 mineros que se desplazaban diariamente hasta las minas de Alquife. Una explotación extractiva que nuestros ilustres visitantes ya atisban que “en un futuro no muy lejano un gran número de mineros dejará de tener trabajo”, según ya apuntaban, “por su escasa rentabilidad”. El sector secundario, era el más reducido de los tres y en el mismo se encuadraban: los panaderos, los pintores y un herrero-soldador. El sector terciario, por su parte sí era algo más numeroso y lo conformaban: el personal fijo del Ayuntamiento y de la Hermandad de Labradores, el médico, el cura, los seis maestros, los mozos de los bares y los tenderos.

En cuanto a la estructura política, lógicamente, a la cabeza se situaba el alcalde. Si bien, ellos dejan constancia de que es realmente un cargo “honorífico”, pues “su verdadera profesión es la de panadero”. En esos momentos le correspondía el cargo a Natalio Vallecillos Porcel. Además, componían el Ayuntamiento “unos diez concejales, a quienes el alcalde ha pedido personalmente que ocupen el puesto” y “solamente se reúnen cuando hay que tratar algún asunto”. El secretario municipal no reside en el pueblo y “solamente viene al pueblo un par de veces al mes”, por lo que los asuntos corrientes los atiende en parte el alguacil (Ángel). Respecto a la Hermandad de Labradores, aunque indican que existe una junta directiva, el puesto principal lo ocupa el secretario de la Hermandad, que “por órdenes superiores es nombrado y se le paga”. En esos momentos ejercía el cargo Agustín Peralta Peralta, Agustinico. Y, entre sus funciones se citan: la regulación del reparto del agua (los regadores), la compra colectiva de los abonos químicos (recuerdo ir con mi padre a retirar el “guano”), las gestiones de seguridad social en caso de enfermedad, pensión o jubilación del agricultor (pagar los sellos, que se decía entonces) y la vigilancia de los campos (los guardias rurales). Todas de vital importancia e influencia absoluta en la comunidad.

En el capítulo de vida cotidiana, decir que casi todas las casas –excepción hecha de los cortijos– disponían de “agua corriente” y de electricidad, pero que se carecía por completo de higiene pública; no había pavimentación, ni alcantarillado, el alumbrado público era deficiente y “la eliminación de la basura se dejaba en manos de la gente”. No se disponía de oficina de correos, “pero un cartero se instala(ba) durante una media hora en el Ayuntamiento”. Y, respecto a la comunicación telefónica “sólo se disponía de una línea y se tenía que compartir con Albuñán”. No en todas la casas se disponía de televisión y los vecinos y familiares se visitaban durante las veladas para disfrutar de su programación. A veces, hasta altas horas de la madrugada, para ver algún combate de boxeo del campeón español de pesos pesados, Juan Manuel Urtain. ¡Qué cosas! ¡Y qué tiempos!
En aquel momento, en Cogollos había cinco tiendas en las que se podía comprar lo básico que hacía falta a diario. Cada una de ellas solía disponer de diversidad de artículos y “cuando se quiere mejor calidad y surtido hay que ir a Guadix o a Granada”. Además, y según dejan recogido los estudiantes, “normalmente la gente compraba en todas las tiendas”. También había otros cinco bares (animo a los lectores a su oportuna evocación, igual que de los comercios locales) y, aunque algunos gozaban de “buena clientela”, ninguno de los dueños “sacaba lo suficiente para poder vivir de ello” y necesitaban complementarlo con otros ingresos.

El servicio público de salud lo componían un médico y una farmacia. Y, de ellos afirmaban tajantes nuestros autores: “con lo que sabe el médico y el equipo que tiene, puede tratar y curar casi todos los males y enfermedades”. Para los animales enfermos, en cambio, había que acudir al veterinario de Jérez. Los niños cursábamos la primera enseñanza en el pueblo y para la segunda fase nos desplazábamos en autobús al pueblo vecino del Marquesado. Se echaban en falta, eso sí, actividades culturales y recreativas y ya se añoraba el funcionamiento e iniciativa que supuso el teleclub, emplazado en el aljibe y que, lejos ya del impulso de los jóvenes que lo pusieron en marcha, ya había venido a menos.
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
«Hasta donde la memoria alcanza: Cogollos de Guadix (1972-2025) (y IV)»
«Hasta donde la memoria alcanza: Cogollos de Guadix (1972-2025) (III)»
«Hasta donde la memoria alcanza: Cogollos de Guadix (1972-2025) (II)»
«Hasta donde la memoria alcanza: Cogollos de Guadix (1972-2025) (I)»