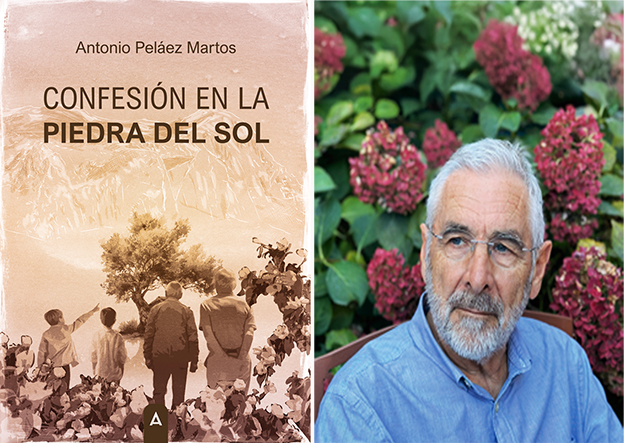Existen tres cultivos entorno a los que se fue conformando la atávica cultura surgida a orillas del Mediterráneo. Serán los conocidos como tríada mediterránea. Es decir, los tres productos básicos que, desde la antigüedad hasta nuestros días, han venido configurando el paisaje más auténtico de cada uno de nuestros pueblos: los cereales, los viñedos y los olivos. Con ellos, como es sabido, se elaborará: el pan, el vino y el aceite de oliva.
El primero de ellos, y con el que vamos a iniciar la trilogía, será el trigo. Un cereal que desde el Neolítico ha jugado un papel fundamental como base de la alimentación humana. Una planta que, obviamente, tendrá una enorme trascendencia dentro del conjunto de las civilizaciones asentadas en las riberas mediterráneas y por ende en el sur hispano. De sus semillas se obtendrá la harina que, tras su fermentación y horneado, dará lugar a la comida por excelencia de nuestra cultura. Un alimento que, en este obligado recogimiento pandémico, –del que ya hemos cumplido un año– y, tal vez, como prueba evidente de la necesidad de la vuelta a las esencias, algunos dedicaron su tiempo a hacer pan (o a la repostería casera).
Pero, este alimento tan esencial también constituye todo un símbolo de lo que ha significado su ausencia; que, invariablemente conducía a las estrecheces del abandono y del hambre. Y siempre como fiel reflejo del atropello y de los duros tiempos que han tenido que afrontar los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Un pan que, para la parte más necesitada de la población, para los trabajadores y sus familias, para los más humildes, siempre resultará escaso y prohibitivo.
Así, para volver la vista atrás, a esos tiempos no tan lejanos –y de ningún modo ajenos a la vida de nuestros mayores–, hoy tomaremos prestado el título de una de las recientes y conmovedoras novelas de Almudena Grandes: Los besos en el pan. Una escritora que ha sabido retratar con maestría los años de la posguerra española, de los llamados años del hambre. De unos años en los que al sufrimiento de la guerra y a la represión se unirá el racionamiento del pan –hasta el año 1952 estarán vigentes las cartillas de racionamiento– y, en los que, además, prevalecerá el mercado negro y el estraperlo (un triste fenómeno que enriquecerá a numerosos individuos sin escrúpulos y acentuará las profundas desigualdades sociales y económicas entre los españoles). Aspectos a los que habría que unir las extremas y prolongadas sequías de mediados de los años cuarenta; que dificultarán, aún más, la obtención de cualquier tipo de grano que poder llevarse a la boca, la falta del pan.

Un gesto, este de besar el pan, que, independientemente de la fuerte carga simbólica que ha tenido y sigue teniendo para la religión católica –junto con la que se otorgará al vino y, en menor medida, al aceite– yo mismo pude experimentar en la ya lejana infancia. En unos años bastante más benignos que los precedentes, pero en los que, más allá de su valor puntual, era toda una rememoración de su verdadera importancia. Sobre todo para los que sufrieron la más lamentable de las privaciones; que les marcaría profundamente y que les dejaría ancladas en la memoria la miseria y la precariedad de no disponer ni de un mal mendrugo de pan, y menos aún de pan blanco.
Pues bien, ese ancestral cultivo, hace tiempo se llegó a cultivar en mi pueblo, en Cogollos. Con las otrora generosas lluvias de otoño se abrirían los surcos que acogerían sus semillas durante la sementera. El letargo invernal dará paso a su incipiente germinación. Cultivos, en su mayor parte de secano, que para prosperar necesitarán del agua estacional y de la fatigosa escarda manual de primavera. Con toda una suerte de desvelos se llegará, en los albores del verano, a su siega con la hoz –hasta que llegue la tardía mecanización del campo–. Le seguirá el ritual de su barcina y ya, por fin, su trilla, su aventado (desde lanzados al viento con horca de madera, hasta las trilladoras mecánicas, pasando por las movidas con la fuerza de los brazos) y la recolección del grano. Todos, momentos en los que se desplegaba una actividad frenética; casi todo el pueblo confluía en las espaciosas y aireadas eras –incluso en las apacibles noches bajo la luz de la luna–. Hasta llegar al feliz llenado de los sacos y los costales, que se almacenaban en rudimentarios silos o trojes. Sin olvidar que se habría de reservar una parte para la siembra del año siguiente.
Un trabajo intenso en el que fue preciso el concurso simultáneo y al unísono de personas y animales. Que en todo momento estará presidido por el esfuerzo, la fatiga y el sudor, y que, por supuesto, precisará de la confluencia generosa y proporcionada del viento, la lluvia y el sol. Un ciclo que solía concluir a mediados de agosto; con la venta de la cosecha y el pago de las rentas –que, desde sus orígenes, giraba en torno al 15 de agosto, con la festividad de la Virgen de Agosto–, después, ya libres del hiriente censo colectivo impuesto, vendrían nuestras esperadas fiestas de San Agustín. Y, una vez que las eras quedaban limpias de granzas y paja, los niños pasábamos a convertirlas en improvisados campos de juego con el balón; en los que milagrosamente sobrevivimos a los golpes y caídas sobre sus piedras dispersas e irregulares.
Como necesario complemento a todo ello, en mi aldea natal llegamos a contar con hasta dos molinos harineros –ambos movidos por la fuerza del agua– e igualmente con otros dos hornos de pan cocer, como se les llamaba de antiguo. Panes y fina harina con los que se elaboraban las deliciosas gachas, potajes, roscos, tallarines, migas, etc., de nuestra gastronomía local y comarcal. Eso sí, pronto el cultivo de cereales quedará reducido a un monocultivo de la cebada. Un producto siempre depreciado y de precios irrisorios. El trigo, según se decía –y debía ser verdad– dejó de ser rentable y salía más barato traerlo de países lejanos, como de EE.UU.

De aquellos tiempos ya solo nos quedan los restos de algunos aperos de labranza, destartalados aparejos y las escasas herramientas que aún perduran. En cambio, de las sabias mentes que las idearon y de las encallecidas manos que las blandieron –muchas veces desde su más tierna infancia– ya casi solo queda su memoria. Pero, que sigue siendo un recuerdo necesario del dolor y de la injusticia que forjó la conciencia del jornalero andaluz; librando cada día la batalla contra los elementos que lo atenazaban, con coraje y sin doblegarse nunca frente a los poderosos. De los que pondría por ejemplo a las sufridas cuadrillas de segadores cogolleros que, tras las jornadas de sol a sol en los tajos de su localidad, encadenaban largas temporadas fuera del pueblo: en los cortijos de los Montes e incluso hasta en el Levante peninsular y, seguramente, siempre reivindicando, tal como diría nuestro Carlos Cano, una “tierra sin amos”, y una, “tierra de espigas”.
Y es que, es el propósito de estas líneas, si conociésemos mejor el pasado, si estuviésemos más familiarizados con los golpes y las penurias vividas por las generaciones que nos precedieron, si supiésemos de dónde venimos, tal vez no prestaríamos ningún oído a los cantos de sirena, cargados de engaño, odio e intransigencia, que, un día sí y otro también, nos lanzan quienes –para defender sus privilegios presentes y futuros– estarían encantados en hacernos retrotraer a todos hasta los tiempos de la imposición y de los “besos en el pan” que sufrieron nuestros padres y abuelos.

Leer otros artículos de
Maestro del CEIP Reina Fabiola (Motril).
Autor de los libros ‘Cogollos y la Obra Pía del marqués de Villena.
Desde la Conquista castellana hasta el final del Antiguo Régimen‘
y ‘Entre la Sierra y el Llano. Cogollos a lo largo del siglo XX‘